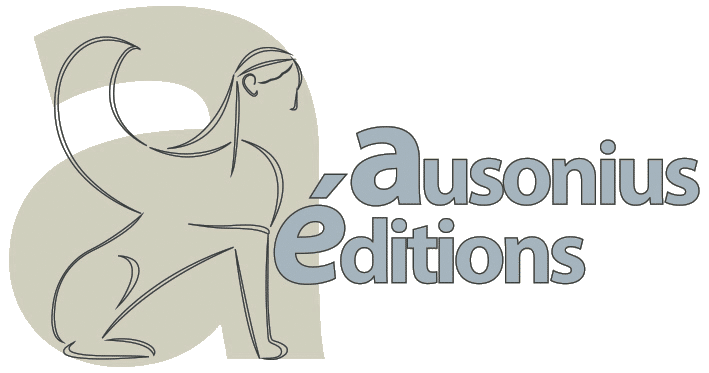El tipo de broche de cinturón más representativo en cuanto a su presencia numérica en las culturas prerromanas de la península ibérica es el grupo tartésico. Este grupo, caracterizado por una amplia variedad de tipos y variantes, se concentra principalmente en el sur de la península, aunque con algunas excepciones aisladas en Extremadura y la Meseta Occidental. El presente artículo tiene como objetivo presentar un proyecto de catalogación y estudio en curso, que actualiza una tradición investigadora de más de un siglo. Este proyecto aborda el reto mediante una estrategia que combina revisión tipológica, análisis arqueométrico e interpretación social de los broches tartésicos. A lo largo del texto, se ofrece una visión diacrónica de los estudios previos sobre este tipo de broches, así como dos casos de estudio que ilustran la metodología empleada: uno en la necrópolis de la Cruz del Negro y otro en el área alicantina de la desembocadura del río Segura.
The most representative type of belt buckle, in terms of its numerical presence in the pre-Roman cultures of the Iberian Peninsula, is the Tartessian group. Characterized by a wide range of types and variants, this group is mainly found in the southern part of the Peninsula, with a few isolated exceptions in Extremadura and the Western Meseta. This paper aims to present an ongoing cataloging and research project that updates a century-old tradition of study. The project addresses this challenge through a strategy combining typological revision, archaeometric analysis, and social interpretation of Tartessian buckles. The text provides a diachronic overview of previous research on these buckles, along with two case studies that illustrate the methodology being applied: one from the Cruz del Negro necropolis and the other from the Alicante area at the mouth of the Segura River.
Introducción
Uno de los elementos más singulares de entre todo el repertorio de ornamentos de vestimenta metálicos prerromanos de la península ibérica son las placas y cinturones tartésicos. Lo son por su número, extraordinariamente abundantes respecto a otras categorías de broches de cinturón de cualquier otra cultura prerromana peninsular, pero también lo son por su concentración espacial y cronológica que contrasta con lo que ocurre con otros modelos de cinturón o incluso de elementos de ornamentación para la vestimenta (como fíbulas) puesto que no es fácil deducir de qué modelos evoluciona o hacia qué modelos van a evolucionar una vez desaparecen.
Se trata de un modelo esencialmente sencillo formado por dos placas laminares rectangulares de la que, en la placa activa1, surgen ganchos cuando está realizada en una única pieza o a la que se aplican listones mediante remachado en número parejo al de agujeros sobre las placas pasivas con las que forman pareja. Estas placas pueden presentar decoración incisa, aplicada con láminas metálicas repujadas o pueden incluso estar decoradas mediante el calado de formas complejas. La combinación de estos elementos hace que su tipología sea sencilla en cuanto a tipos, pero compleja en cuanto a variantes. Evidentemente, este es uno de los puntos de la investigación actual más exigentes para comprenderlos en perspectiva tipo-cronológica, investigación que implica la caracterización espacial y las variaciones en su producción.
Pero la investigación actual va más allá y se pregunta acerca del porqué de su eclosión y éxito inmediato que hizo que se utilizara por una serie de comunidades que la tradición investigadora ha identificado con los tartesios. Esta apropiación cultural del objeto sería el resultado de unas influencias y nuevas necesidades que provocaron su creación ex novo y provocó su distribución hacia regiones colindantes al territorio tartésico convirtiéndolos en claros marcadores de interacciones culturales de las que desconocemos gran parte de su funcionamiento. Aquí, por supuesto, está el estudio cruzado entre los distintos tipos de broche y sus contextos de hallazgo para así reconocer su adscripción sexual o su adscripción a edades o a estatus o roles sociales según el momento cronológico y el área concreta.
Esta investigación enlaza con el estudio de la cultura material metálica prerromana de la península ibérica relativa a los ornamentos de vestimenta que desde hace unos años estamos llevando a cabo. Gracias a una dilatada experiencia de cada uno de los integrantes de este proyecto y de las experiencias y estrategias de estudio utilizadas previamente, hemos propuesto una colaboración que permite ahora afrontar los cinturones tartésicos en su totalidad. Para ellos, hemos tenido que desarrollar un protocolo de estudio particular que tiene que combinar la cantidad de datos disponibles obtenidos de los ejemplares excavados y conservados en museos -para los que se dispone de su procedencia, métrica, datación, adscripción sexual o analíticas de composición- con los numerosos ejemplares conocidos únicamente por publicaciones antiguas o noticias, a menudo con documentación parcial o insuficiente, y los ejemplares del mercado anticuario o en colecciones particulares, con información igualmente parcial e insuficiente pero no prescindible para el estudio de una categoría como esta. El proyecto se inició en 2017 y desde entonces se ha realizado una unificación de los datos e imágenes para así disponer de una base homogénea para el estudio integral.
Queremos hacer hincapié en que el trabajo de catalogación incluye un número considerable de elementos procedentes de actividades ilegales de saqueo de yacimientos tartésicos que han sido comercializados en fechas recientes, a menudo, en el mercado anticuario electrónico español (Ebay) (fig. 1). El propósito está en documentar el máximo número de variaciones de cada modelo e incorporar también reparacions y otros elementos que ayuden al estudio tipológico general, dando así a estos objetos sin contexto un valor para la construcción del discurso. Pero también hay en esta inclusión otro propósito, que es el de denunciar que estos broches han sido saqueados, que pertenecen al patrimonio público y que con su publicación y estudio se pone a disposición de todo coleccionista de buena fe la información para que los entregue o para que sirvan a las autoridades competentes en caso de tener noticia de ellos.
En las páginas que siguen se ha propuesto una presentación historiográfica completa, acompañada de dos casos de estudio singulares: los ejemplares de doble gancho de la Cruz del Negro (Carmona, prov. Sevilla), en la zona nuclear de la distribución y producción de estos cinturones, y los ejemplares localizados en una zona periférica del mundo tartésico: la desembocadura del río Segura, en la provincia de Alicante. El estudio integral del catálogo de cinturones tartésicos está en proceso de elaboración por los aquí firmantes, de manera que evitaremos un listado de ejemplares o paralelos o una descripción pormenorizada de los ejemplares que se tratarán a continuación, y se preferirá, en cambio, una exposición de resultados y conclusiones que permita una comparación con otros modelos de otros ámbitos culturales también tratados en este volumen.
Historia de la investigación
Los primeros hallazgos de estas piezas se produjeron a finales del siglo XIX con motivo de las excavaciones arqueológicas efectuadas en la comarca de Los Alcores de Carmona (prov. Sevilla) en las postrimerías del siglo XIX. Así, C. Cañal2 publica dos de estos broches procedentes de las intervenciones realizadas por J. Peláez en la necrópolis de El Acebuchal, señalando su peculiaridad3, dado que afirma que “difieren mucho de los recogidos en Francia y otros países”. En el mismo año, A. Cabrera4 recoge también los hallazgos de J. Peláez, afirmando que en algunos de sus túmulos se habían hallado “broches de formas bien acabadas”, aunque únicamente reproduce la pieza pasiva en forma de alambre del broche de tipo Acebuchal, un modelo distinto al aquí tratado, procedente del túmulo G5. Posteriormente, C. Cañal6 recogería también el hallazgo de broches de cinturón iguales en la necrópolis de la Cruz del Negro, motivo por el que decide no ilustrarlos, algo que sí hará G. Bonsor7 un par de años después en su célebre artículo sobre las colonias agrícolas prerromanas del bajo Guadalquivir, aunque no reprodujo la totalidad de broches hallados en esa necrópolis8.
Bonsor documentó estos broches en otras necrópolis de la comarca de Los Alcores como El Acebuchal9, Campo de las Canteras10, Huerta Nueva11, Cañada de las Cabras12 y el área de la necrópolis romana, fechándolos en esta última en el siglo VI a.C.13, aunque no realiza ni su análisis detallado ni su sistematización. En todo caso, durante sus excavaciones en la comarca de Los Alcores halló más piezas de este tipo en otras necrópolis, como la ya mencionada de El Acebuchal14, la del Camino de Bencarrón15 y el túmulo del Olivo, también en Bencarrón16. La última contribución de G. Bonsor al tema que nos ocupa viene dada por los hallazgos de varios broches en sus excavaciones que efectuó en la necrópolis de Setefilla en los años 1926 y 192717. Así, de las tumbas más pobres situadas en los espacios que separaban los túmulos proceden un broche de cinturón y un garfio de un segundo, ambos fabricados en hierro18, mientras que también se documentaron broches de bronce que presentaban de dos a cincos garfios, uno de ellos procedente del túmulo F19.
Como aproximación cronológica, sus excavadores fechan la necrópolis de Setefilla en el siglo VI y quizá ya en el VII a.C., pero no realizan ningún estudio específico de estas piezas, aunque creen que el cementerio es anterior a la destrucción de Tartessos por Cartago y contemporánea a la toma de contacto entre los primeros inmigrantes celtas y los Turdetanos20.
La mención a los celtas en los trabajos de Bonsor es constante desde sus primeras publicaciones, vinculando en un primer momento la cerámica campaniforme a la presencia celta. Con posterioridad, teniendo en consideración las reflexiones de J. Déchelette21, que considera celtas los túmulos de Los Alcores de Carmona, vincula algunos de los rituales y los objetos hallados en las necrópolis de la Primera Edad del Hierro de dicha comarca con los celtas, acuñando el concepto celto-púnico para adecuar las referencias de las fuentes clásicas al registro arqueológico22.
No será hasta los inicios de los años 40 del siglo pasado, los broches de los túmulos de El Acebuchal vuelvan a ser publicados en un trabajo sobre el origen de los fondos del Museo Arqueológico Provincial de Sevilla, aunque únicamente haciendo referencia a su pertenencia a la Colección Peláez23.
No obstante, un par de años más tarde, J. Cabré24 realizó una primera aproximación y estudio de conjunto de estas piezas, que considera producciones peninsulares de la comarca del bajo Guadalquivir, señalando la peculiaridad tecnológica que estos broches presentan respecto al resto de los conocidos en la península ibérica por su técnica de fabricación y su decoración25.
Sin embargo, Cabré26 no realiza su sistematización tipológica, pese a lo que les atribuye una cronología entre los siglos V y IV a.C. a partir de la fecha aceptada en aquel momento para las piezas con las que aparecen asociadas en los mismos contextos: los “marfiles de importación fenicio-púnica”, la placa de cinturón de tipo Acebuchal de la necrópolis homónima, el broche de cinturón hallado en sus excavaciones de 1931 en el castro de Sanchorreja, los brazaletes abiertos rematados `por esferas hallados en las necrópolis de la Cruz del Negro y Setefilla, las fíbulas que denomina serpentiniforme (de doble resorte) y de resorte bilateral tipo Acebuchal y, finalmente, por el estilo decorativo que mostraban muchos de estos broches
Por último, Cabré27 atribuye la pertenencia de estos broches a “un proceso artístico industrial, probablemente de abolengo fenicio-púnico”, señalando también que la autoría de estas piezas debía atribuirse quizá a poblaciones celtas establecidas en el sur de la provincia de Sevilla28 y, si dicha hipótesis no se considerar viable, deberían considerarse importaciones fenicio-púnicas como los marfiles anteriormente mencionados.
En la misma línea de considerar celtas estas piezas está C. Fernández Chicarro29, basándose precisamente en el trabajo de Cabré que se acaba de mencionar, que las incluye en su repertorio de objetos de origen céltico en el Museo Arqueológico de Sevilla.
Poco después, una lámina dibujada por G. Bonsor que recoge un conjunto de los broches de la Cruz del Negro es publicada por L. Monteagudo30, incidiendo de nuevo en las interpretaciones propias del momento que valoraban tanto el elemento indoeuropeo como el fenicio y el chipriota en estas piezas, que dicho autor fecha en los siglos VIII-VII a.C.
Igualmente, J. M.ª Blázquez31, en su trabajo ya clásico que dedica a Tartessos y la colonización fenicia en Occidente, trata sobre estos broches, que fecha en los siglos VII-VI a.C. y, al referirse a los procedentes de Carmona, afirma que probablemente proceden de un taller del bajo Guadalquivir, quizá el mismo que fabricada los jarros de bronce, y que puede calificarse como tartésico, iniciando una atribución que van a seguir los siguientes investigadores que analicen esas piezas y distanciándose del componente celta tan querido a anteriores autores.
También W. Schüle32 se ocupa de estos broches en su monumental trabajo sobre las culturas de la Meseta de la península ibérica, a los que denomina Westandalusischen Gürtelhaken, señalando o que son indígenas “tartésicos” o un reflejo de un tipo púnico. Este investigador recoge los hallazgos de las necrópolis de Alcácer do Sal y de la comarca de Los Alcores y propone una cronología desde finales del siglo VIII, sino algo antes, hasta el VI a.C., en consonancia con la fecha que atribuía a los túmulos de Los Alcores33.
Pero no será hasta finales de los años 60 del siglo pasado cuando se realice su primera sistematización tipológica por Cuadrado y Ascenção34, recogiendo únicamente los que denominan de “doble gancho”, y que servirá de base a los estudios posteriores de Mª. L. Cerdeño35, F. Chaves y Mª. L. de la Bandera36 y J. Mancebo37.
Cuadrado y Ascenção38 catalogaron todos los ejemplares, incluyendo tanto los españoles como los portugueses, conocidos hasta el momento, veinticuatro, agrupándolos en cinco tipos, uno de los cuales, el 4, se divide a su vez en cuatro subtipos, incluyéndolos, además, entre los materiales orientalizantes del Sur y Oeste de la península ibérica39, atribuyéndolos a la cultura tartésica, como queda explicitado en el mismo título de su trabajo.
Igualmente, proponen una cronología para cada uno de los tipos: el siglo VII a.C. para los ejemplares del tipo 1, finales de dicha centuria para los del tipo 2, el siglo VI a los para el tipo 3 y los subtipos 4a y 4b, y, por último, finales del siglo VI y primera mitad del V a.C. para los subtipos 4c y 4d40.
Una década más tarde, R. Pallarés41 publicó un catálogo de la colección de broches de cinturón conservada en el Museo de Mairena del Alcor, en el que recoge dieciocho piezas, diecisiete de ellas del tipo tartésico.
Dicho investigador recopila además los hallazgos conocidos hasta el momento, añadiendo los más recientes efectuados en Cástulo (prov. Jaén), la necrópolis de La Joya (prov. Huelva), El Carambolo (prov. Sevilla), la necrópolis del Cortijo de las Sombras de Frigiliana (prov. Málaga), los túmulos A y B de la necrópolis de Setefilla (prov. Sevilla), la necrópolis de Medellín (prov. Badajoz)y los hallazgos en el yacimiento oriolano de Los Saladares (prov. Alicante), llegando a catalogar ciento veintinueve piezas, algunas más de las recopiladas en trabajos posteriores42.
Desde el punto de vista tipológico, acepta las conclusiones de Cuadrado y Ascenção, pero no así desde el cronológico, ya que Pallarés plantea que los tipos debieron ser mucho más sincrónicos de lo que creían dichos investigadores y estar en uso más o menos simultáneo entre mediados del siglo VII y finales del VI a.C.43. Además, señala la ausencia de paralelos claros para estas piezas tanto en el mundo oriental como en Europa central, por lo que los considera productos de talleres del sur peninsular, aunque con influencias decorativas del mundo colonial y de las poblaciones ganaderas del interior peninsular44.
Más o menos al mismo tiempo, M.ª L. Cerdeño45 elabora una nueva síntesis sobre estos broches con motivo de la elaboración de su tesis doctoral, manteniendo el apelativo de tartésico para estas piezas por su especial concentración y núcleo central de producción en el suroeste de la península ibérica, aunque la autora es consciente de las dificultades que implica la definición del término tartésico. No obstante, prefiere este apelativo al de “doble gancho”, ya que el nuevo tipo que define no posee precisamente esta característica distintiva46.
Compila un catálogo de setenta y cinco piezas47 que, como Pallarés, incluye los broches hallados en la necrópolis de La Joya48, El Carambolo49, los túmulos A y B de Setefilla50, la necrópolis de Los Patos, Cástulo51, Coria del Río52 y la necrópolis de Medellín53, además de valorar antiguos hallazgos de las excavaciones de G. Bonsor en Los Alcores54.
Esta investigadora55 afirma que los nuevos hallazgos no obligan a variar la tipología de Cuadrado y Ascenção, añadiendo únicamente un nuevo tipo, el 6, que se caracteriza porque no posee los característicos ganchos de los tipos anteriores para cerrar el broche, sino unos pequeños tacos o salientes que enganchan en los orificios de la placa de ampliación que poseen los broches de este tipo, que se caracterizan también por la decoración calada que presentan las placas56.
Sobre su cronología, coincide con Cuadrado y Ascenção, admitiendo un inicio para los tipos más antiguos, el 1 y el 2, en el siglo VII a.C., aunque cree dudosa su perduración hasta el siglo V a.C.57. Igualmente, sitúa en el siglo VI a.C. la cronología del nuevo tipo 6 que define a partir del hallazgo del broche de la tumba 20 de la necrópolis de Medellín58.
A su vez, el hallazgo de varios de estos broches en el túmulo del Cerrillo Blanco de Porcuna (prov. Jaén) va a suponer otro hito en la investigación de estos broches ya que, al documentarse aquí únicamente enterramientos de inhumación, el estudio antropológico de los restos óseos muestra su asociación a individuos femeninos59, estudiando también su excavador su tipología y cronología a través de su asociación en los ajuares funerarios con el resto de materiales recuperados60.
Posteriormente, F. Chaves y M.ª L. de la Bandera61 efectuaron una nueva sistematización al publicar dieciocho piezas conservadas en la Colección Alhonoz, elevando a ciento nueve el total de ejemplares catalogados62. En líneas generales, siguen las propuestas de Cuadrado, Ascenção y Cerdeño, aunque con algunas matizaciones en la tipología, al separar el tipo 1 en dos subtipos, 1a y 1b63, suprimir el tipo 4d de Cuadrado y modificar la adscripción tipológica de algunas piezas.
En el caso de los broches de tipo 1, los del subtipo 1a se caracterizarían por tratarse de una lámina o chapa, generalmente alargada, con dos prolongaciones en sus lados opuestos que forman el doble gancho característico de estas piezas, mientras que los del subtipo 1b poseen nervadura o baquetón resaltando el eje de los ganchos64.
Estas investigadoras también otorgan a estas piezas una cronología en los siglos VII-VI a.C. a partir de aquellas halladas en contexto arqueológico, señalando igualmente el papel del valle medio del Guadalquivir, especialmente Carmona, como centro de fabricación de estos broches, y que solo los tipos más evolucionados se encuentran en las áreas periféricas al valle del Guadalquivir65. En concreto, fechan los tipos 1 y 2 en el siglo VII a.C., el 3 entre finales del siglo VII e inicios del VI a.C. (cronología que atribuyen a la necrópolis onubense de La Joya), los tipos 4 y 5 en el siglo VI a.C., mientras que el 6 lo llevan ya a finales de dicha centuria.
Poco después, J. Mancebo66, partiendo del hallazgo en prospección de un broche en el yacimiento sevillano de El Alhorín, catalogó ya más de ciento cuarenta ejemplares67.
La única matización tipológica realizada por Mancebo68 es la división del tipo 2 en los subtipos 2a y 2b, basándose en las diferencias que presenta la pieza pasiva. Si en el tipo 2a esta presenta uno o más agujeros para la inserción de los garfios de la pieza activa, en el 2b presenta un doble gancho cuyos extremos se rematan con elementos florales.
Respecto a su cronología, sigue la tradición de enmarcarlas entre los siglos VII y VI a.C. a partir de la datación que dicho investigador acepta para los ejemplares de los tipos 1 y 2 de los túmulos A y B de Setefilla, los hallados en El Carambolo y el excavado en la tumba 12 del túmulo 1 de la necrópolis de Las Cumbres (prov. Cádiz)69. A su vez, fecha los broches de los tipos 3, 4 y 5 en el tránsito del siglo VII al VI a.C. y a lo largo de la última centuria, Los más recientes serían los ejemplares del tipo 6, que fecha a finales del siglo VI a.C. a partir de la pieza hallada en la tumba 20 de la necrópolis de Medellín o la exhumada en Sanchorreja70.
Hay que destacar especialmente, que J. Mancebo71 es el primer investigador que integra los broches hallados en el interfluvio Segura-Vinalopó en la discusión general sobre los broches tartésicos a partir de los hallazgos entonces conocidos de Los Saladares y la Peña Negra de Crevillente (v. infra), aumentando significativamente el área de dispersión de estas piezas. En este aspecto, sigue también a Chaves y de la Bandera al proponer una dispersión paulatina desde el bajo Guadalquivir, donde se documentarían los tipos más antiguos, hacia el hinterland tartésico, donde se documentarían los más recientes72.
Igualmente, es muy interesante la búsqueda de precedentes de estas piezas en el Bronce Final. Para ello, Mancebo73 aduce las dos piezas del depósito de la Ría de Huelva publicadas e interpretadas por Ruiz-Gálvez74 como broches de cinturón, así como el ejemplar de tipología más sencilla hallado formando parte del ajuar de uno de los enterramientos efectuados en el monumento de Roça do Casal do Meio (Calhariz, Sesimbra)75.
También se ocupa del simbolismo de estas piezas, apuntando su relación con las sepulturas femeninas a partir de los datos obtenidos en la necrópolis del Cerrillo Blanco de Porcuna (v. supra) o la Casa del Carpio (prov. Toledo)76.
Aunque no inciden en la tipología de estos broches, hay que reseñar también los trabajos de M. Torres, que reevalúan su cronología, sobre todo los de los tipos 1 y 2, que eleva al siglo VIII a.C. a partir de su estudio sobre la cronología de los túmulos A y B de la necrópolis de Setefilla77, de las necrópolis tartésicas78 y de la cultura tartésica en general79.
Igualmente, una importante contribución al estudio de estos broches es la que realiza J. Jiménez Ávila con motivo de su estudio de la toréutica orientalizante de la península ibérica, ya que es el único autor que ha planteado hasta el momento una tipología que trasciende la ya clásica realizada por Cuadrado y Ascenção y las matizaciones efectuadas por otros Cerdeño, Mancebo y Chaves y de la Bandera.
Jiménez Ávila80 eleva el número de ejemplares conocidos a ciento setenta y cinco, pero lo más significativo es que sugiere una nueva tipología con motivo de la definición de los broches de tipo 6 de Cerdeño, con chapa de ampliación, placas caladas y pieza activa que se cierre mediante tacos (v. supra), que trascienden los habituales broches tartésicos de doble gancho, además de incluir en su tipología los broches de placas romboidal o “célticos”. Dejando a un lado a estos últimos, divide los tradicionalmente denominados broches tartésicos en dos grupos.
El grupo I, al que considera indígena, incluye los broches de doble gancho aplicados en placas batidas (tipos 1-5 de Cuadrado y Ascenção), a los que a su vez subdivide en dos subgrupos: el I.1, que engloba a los broches de un único gancho y decoración geométrica realizada con trémolo o repujada aplicada directamente sobre la placa y que no suelen tener placa pasiva (tipos 1 parte del 2 de Cuadrado y Ascenção), y el I.2, los broches de garfios múltiples (parte del tipo 2 y los 3-5 de Cuadrado y Ascenção) que, a su vez, presentan diferentes variantes como placas de ampliación, extremos menores enrollados y, en ocasiones, decoración orientalizante a trémolo o repujada realizada directamente sobre el broche o sobre una chapa que se aplica sobre la cara superior de las placas81. Ambos subgrupos se fechan entre los siglos VIII y VI a.C., presentado Jiménez Ávila como paralelos para los del subgrupo I.1 algunas piezas halladas en el Heraion de Argos82.
A su vez, el grupo II (tipo 6 de Cerdeño) está constituido por broches cuyas placas se obtienen por fundición, presentan decoración calada (excepto uno hallado en la necrópolis de El Acebuchal83), tienen placa de ampliación, garfios aplicados en su parte inferior para montarlos en el cinturón y enganche con la placa pasiva usando tacos y no garfios84. Dicho investigador los considera fenicios y, cronológicamente, más modernos que los del tipo I, fechándolos desde un momento ya avanzado del siglo VII hasta el VI a.C.
Algunos años después, se produjo la publicación de dos importantes lotes de broches procedentes respectivamente de las necrópolis de Medellín85 y La Angorrilla (prov. Sevilla)86.
De la primera ya se habían dado a conocer algunos broches hallados en las dos primeras campañas de excavación87, pero con la publicación de la memoria de las excavaciones se edita un lote de veintitrés broches seguros de tipo tartésico, incluidos los ya conocidos88.
Estas piezas fueron analizadas utilizando las tipologías de Cuadrado y Ascenção y Cerdeño89, al igual que su cronología, aunque en este caso valorando que los broches de tipo 1, de los que se menciona la existencia de un posible ejemplar, que, siguiendo a Torres, podría fecharse en el siglo VIII a.C., como se acaba de señalar90. En todo caso, la propia información contextual que proporciona el ajuar de las tumbas de la necrópolis y su sucesión estratigráfica ofrece elementos sólidos para poder proponer la datación arqueológica de estos broches.
Además, los análisis antropológicos realizados sobre los restos cremados91 confirman que la mayoría de los brochs recuperados, sobre todo los de su fase I, fueron hallados en tumbas de mujeres adultas que poseían además un cierto nivel de riqueza, lo que sugiere su condición de bienes de prestigio92.
A su vez, el interesante lote hallado en la necrópolis de La Angorrilla ha sido analizado por E. Ferrer y M.ª L. de la Bandera93. Además de fijar su tipología y cronología, estos investigadores inciden en algunos aspectos interesantes, como el uso de los broches tipológicamente más simples y cronológicamente más antiguos en momentos relativamente avanzados que alcanzarían el final del siglo VII a.C.94, el hecho ya conocido del uso del hierro en su fabricación, su asociación preferente a individuos de sexo femenino, el que no se coloquen en la cintura de los difuntos, lo que se ha podido atestiguar por el uso casi exclusivo del ritual de la inhumación en esta necrópolis95, y, finalmente, la existencia de talleres híbridos ubicados en el Suroeste peninsular donde se fabricarían estas piezas y en los que se recogerían tradiciones tecnológicas fenicias y del mundo atlántico96.
Más recientemente, en una monografía sobre los ornamentos y elementos de vestuario de la Edad del Hierro de la península ibérica97 se ha vuelto a tratar de estas piezas, destacando la revisión de las evidencias recuperadas en el actual Portugal98, el Sureste de la península ibérica, incidiendo en los materiales hallados en Peña Negra y La Fonteta (v. infra)99, y los broches recuperados en el túmulo del Cerrillo Blanco de Porcuna100.
En el primero de dichos trabajos101, se catalogan los broches hallados en Portugal, tanto los ya conocidos de antiguo (Alcácer do Sal, Azougada) como los hallados en los últimos años en las excavaciones efectuadas principalmente en necrópolis del Alentejo y del sur de Portugal, que han enriquecido notablemente el panorama y el área de dispersión de estas piezas.
En el segundo, se recogen las piezas halladas en los yacimientos de la Peña Negra de Crevillente y La Fonteta, valorando tanto los hallados en las primeras excavaciones realizadas en ambos yacimientos como los nuevos hallazgos acontecidos en las más recientes intervenciones102.
Finalmente, en el último de ellos103 se reexamina su forma de uso en la necrópolis de Cerrillo Blanco, su tipología y se incide en su asociación a individuos femeninos, como ya se señaló en su publicación original, sirviendo como base para discutir el estatus de las mujeres en la sociedad ibérica, además de indagar en sus zonas de fabricación, que parecen múltiples al aparentemente documentarse el uso de cobre procedente tanto de las comarcas de Linares o Los Pedroches como de Huelva, lo que sugiere una producción mucho más descentralizada de lo que se había supuesto hasta la actualidad y la existencia de redes de intercambio por las que también circularían estos broches.
Para finalizar este repaso historiográfico, no se puede dejar de mencionar el artículo sobre el broche de cinturón hallado en la tumba 5 de los lapidados de El Acebuchal104, que valora la personalidad de esta pieza y que sirve para incidir en las características de los broches de cinturón del tipo 6 de Cerdeño105, equivalente al Grupo 2 definido por Jiménez Ávila106, en lo referente a su tecnología, filiación cultural fenicia y cronología.
Estrechamente relacionado con este trabajo está, a su vez, el estudio de los broches hallados en la necrópolis de la Cruz del Negro, que son exhaustivamente catalogados y analizados por J. Jiménez Ávila107, incidiendo en su tipología, cronología y en el estudio de sus aspectos técnicos. Tras este estudio, la necrópolis de la Cruz del Negro, junto con la de Setefilla, se convierte en el yacimiento peninsular que ha proporcionado un mayor número de piezas de este tipo108. Por último, no se puede dejar de señalar el uso por parte de Jiménez Ávila109 para la clasificación de estos broches del esquema tipológico que ya había delineado algo más de dos décadas antes.
Los broches de doble gancho de la Cruz del Negro
Recientemente se ha realizado el estudio de uno de los conjuntos más numerosos y significativos de los broches de cinturón de doble gancho de la península ibérica: los procedentes de la necrópolis orientalizante de la Cruz del Negro (Carmona, prov. Sevilla), dentro del capítulo de los objetos de bronce110 que se incluye en el volumen dedicado a los trabajos que el pintor anglofrancés G. E. Bonsor realizara en este cementerio entre 1896 y 1911, que se refieren tanto a excavaciones propias como a documentación, referencia o adquisición de materiales procedentes de actividades de otros eruditos de su época111. En este trabajo se han aplicado algunos procedimientos metodológicos que pueden ser extendidos al estudio general de este tipo de broches, en particular el análisis estadístico cotejado de una serie de atributos que permite, cuando se cuenta con un número significativo de unidades, realizar estudios comparativos entre distintas regiones o yacimientos, como después comentaremos. Las proyecciones sociales y culturales, sin embargo, se ven más limitadas por la descontextualización general de los objetos que integran este conjunto. No obstante, están pendientes de ser publicadas pormenorizadamente las campañas de excavación que, con una metodología más actual, se realizaron en la última década del siglo pasado, lo que, a buen seguro, proveerá de contextos más fiables a los nuevos broches obtenidos en esos trabajos.
Dificultades de catalogación y determinación
A pesar de la importancia y significación de la necrópolis de la Cruz del Negro en los estudios sobre la Ia Edad del Hierro en el sur de la península ibérica y, en particular, en los que han tratado sobre los contactos entre la población fenicia y la local112, los broches de cinturón de la necrópolis eran particularmente mal conocidos. Esto es debido a una serie de factores entre los que destacan, fundamentalmente, lo incompleto de la documentación generada por G. E. Bonsor sobre sus actividades arqueológicas (aunque, tanto cuantitativa como cualitativamente, sus informaciones sobresalen entre los estándares de su época) y la dispersión de que la colección fue objeto desde los primeros años de su formación, ya que una parte importante de los hallazgos se vendió a la Hispanic Society of America (HSA) de Nueva York113. De este modo, son tres los museos donde actualmente se custodian broches de cinturón procedentes de aquellas primitivas campañas: la propia Colección Bonsor, que hoy se conserva en la Casa-Museo instalada en la que fuera su residencia del castillo de Luna, en Mairena del Alcor (prov. Sevilla); la mencionada colección norteamericana, y el Museo Arqueológico de Sevilla, donde se custodia un pequeño grupo. La distribución cuantitativa de los broches considerados en el mencionado estudio entre estos tres museos es, sin embargo, muy irregular. En Mairena se encuentra la parte más importante, con 27 broches (53 %); la HSA también representa una buena porción (17 broches = 33 %), además, la práctica totalidad de los broches de este grupo conservados allí son de la Cruz del Negro; por su parte, el museo de Sevilla cuenta con muy pocas unidades (un máximo de 6 broches = 12 %), en su mayor parte fragmentarios, seguramente procedentes de actividades anteriores a las excavaciones de Bonsor. Solo hay un broche (2 %), conocido por una representación gráfica de Bonsor, cuyo paradero actual se desconoce (fig. 2.1). Por otro lado, la información documental original se conserva en el Archivo General de Andalucía, en Sevilla, donde forma parte de un conjunto unitario conocido como Fondo Bonsor.

Pero, aparte de la fragmentaria información y de la dispersión museográfica y documental, el tratamiento bibliográfico del conjunto a lo largo del tiempo tampoco ha contribuido a tener una percepción completa y unitaria de los broches de este sitio fundamental.
En vida de Bonsor solo se publicaron dos broches de la necrópolis (en realidad dos fragmentos) dentro de su conocida obra sobre las colonias prerromanas del Guadalquivir114. Existe cierta controversia sobre si este par de broches corresponden a los ajuares de dos de las tres tumbas que se describen en esa obra (la I y la III), pero es muy probable que así sea115. La cuestión no es del todo irrelevante, pues serían los únicos broches de las actividades de Bonsor para los que poseemos algunos datos contextuales, con las consiguientes inferencias cronológicas, rituales, etc., que podríamos obtener para ellos.
Concluidas las excavaciones en la Cruz del Negro, Bonsor elaboró una cuidadosa lámina de broches de cinturón de la necrópolis para un álbum de dibujos que pensaba realizar pero que nunca publicó, aunque se conservó en su colección documental (fig. 3). En ella, aparte de los dos ejemplares supraescritos (n° 5 y 12), se incluyen 15 broches más, uno de ellos procedente de Cañada de las Cabras (n° 17), bien reconocible por los dibujos que aparecen en los diarios. Dos de estas hebillas (n° 14 y 15) están fabricadas en hierro, característica que no se ha detectado hasta los últimos estudios. La lámina, con su clara procedencia de la Cruz del Negro, no se publicó hasta varias décadas después por L. Monteagudo a iniciativa de A. García y Bellido116 y, posteriormente, aparece en varios estudios sobre broches de cinturón o sobre la obra del propio Bonsor117, constituyendo la base del acervo documental sobre el repertorio de broches de la necrópolis hasta tiempos bien recientes.

Durante los años sesenta y setenta dos de los investigadores que tuvieron acceso a la colección Bonsor (algo por entonces no fácil de obtener) se interesaron por los broches de cinturón. W. Schüle publicó cinco ejemplares, dos de ellos ya conocidos y tres inéditos118. Sin embargo, el sabio alemán parece desconocer la lámina editada previamente por Monteagudo (de hecho, no figura en sus referencias bibliográficas), pues atribuye a una procedencia desconocida dos de los ejemplares que en ella aparecen, concretamente los números 2 y 4. De todos modos, no es fácil identificar estos dibujos a la vista de los objetos reales119 por lo que, aunque con menos probabilidad, es posible que fuera esta la causa de su no adscripción.
Algo similar debió sucederle a R. Pallarés que publica 18 broches de la colección Bonsor, 14 de ellos de la Cruz del Negro120. Pallarés atribuye a la necrópolis seis de estos broches (uno de ellos de escotaduras), mientras que los otros ocho los da como de origen desconocido. A pesar de que considera inédito todo el lote, dos de los ejemplares se reconocen, de nuevo, en la lámina de Bonsor, concretamente los números 12 y 13, que coinciden respectivamente con sus números 18 y 5, el primero de ellos considerado sin procedencia (a pesar de tratarse del que publicara Bonsor como de la Cruz del Negro ya en 1899) y el segundo adscrito a la necrópolis. Pallarés, por tanto, tampoco conoce el anterior trabajo de Monteagudo.
Algunos años después, J. Maier se interesa por la documentación de Bonsor localizada en el Archivo General de Andalucía y referida a sus actividades de campo entre 1901 y 1905, de las que se conservan dos libretas de diarios121. En ellas se describen varias tumbas y sus ajuares, contabilizándose un total de siete broches de cinturón, aunque ni se dibujan ni se describen, por lo que es imposible reconocerlos entre el material disponible (documental o arqueológico) en las colecciones bonsorianas. No obstante, lo más probable es que estos siete broches se encuentren representados en la lámina del álbum, que se elaboraría por estas fechas. Las cifras, como ya se ha reflejado con anterioridad122, son grosso modo coincidentes: la lámina reproduce dos broches de 1898, uno de Cañada de las Cabras y dos ejemplares de hierro que no deben ser los descritos en las tumbas, por lo que quedarían doce ejemplares más entre los que, muy probablemente, se hallarían los siete mencionados en los diarios. Sobre los cinco restantes se ha manifestado que podrían corresponder a los hallados en Cañada de las Cabras, algo que se apoya en el constatado carácter dual de esta lámina y en la presencia de restos de broches en estas tumbas mencionados por los diarios. Sin embargo, solo en tres tumbas de esta agrupación se refleja la presencia de broches (1, 5 y 7), que, además, salvo en la tumba 1, cuyo broche es bien conocido (es el n° 17 de la lámina), afectan la forma de “restos”. Esto contrasta con el estado completo que presentan la mayoría de los ejemplares representados (y localizados en los museos), por lo que, sin descartar que algún ejemplar concreto más fragmentario (como el 3 o el 9) pudiera venir de la Cañada de las Cabras, es más probable que estos broches sean originarios de actividades en la necrópolis de la Cruz del Negro que no aparecen consignadas en los diarios. Estas actividades debieron tener más importancia de lo que inicialmente se pensaba como confirma, por un lado, el propio examen de los diarios123 y, por otro, la gran cantidad de materiales – entre ellos numerosos broches de cinturón – que no aparecen en reflejados en ellos. Aprovechando esta aproximación al Fondo Bonsor, J. Maier también documentó algunos materiales, entre ellos varios broches de la necrópolis, la mayoría de ellos ya publicados. Sobre los ejemplares inéditos, realmente no hay certeza de su procedencia en la Cruz del Negro124.
Diez años después de estos trabajos en la Colección de Mairena se publicarán dos nuevos broches de la Cruz del Negro, con motivo de la exposición sobre la HSA que viajó a España en 2009, único resultado del proyecto que se realizó para inventariar esta colección125.
Esta forma algo confusa e inorgánica de haberse dado a conocer los broches de la Cruz del Negro ha tenido su reflejo en la escasa consideración de que han sido objeto cuando se han abordado estudios de conjunto o, incluso, de los ostensibles descuadres que a veces se observan entre el material repertoriado y el efectivamente editado cuando se han actualizado recuentos, como ya se ha puesto de manifiesto126 y como refleja el cuadro adjunto (tab. 1).
El estudio más reciente127, que ha partido de un trabajo directo con el material de las tres colecciones afectadas, ha permitido incorporar 19 broches inéditos y reasignar a la necrópolis los siete que figuraban como de procedencia desconocida en la bibliografía anterior. La cifra total de nuevos broches – 26 unidades –, supera a la del total de ejemplares anteriormente atribuidos a la necrópolis, y los broches inéditos en sentido estricto – 19 ejemplares – suponen la aportación más elevada de cuantas se han hecho a lo largo de la historia de la investigación sobre los broches de la necrópolis. La exposición de estos datos no se realiza a título laudatorio, sino más bien como muestra del precario estado de la cuestión en que se encontraba la investigación sobre los broches de cinturón de la Cruz del Negro más de 100 años después de su hallazgo por parte de Bonsor. La tabla 1 recoge con detalle el recorrido investigador y el recuento de broches de la Cruz del Negro que se extrae de la bibliografía que acabamos de resumir128. El número total de broches de doble gancho (Grupo 1) atribuibles a la Cruz del Negro se eleva a 51 unidades, resituando a la necrópolis en el destacado lugar que le corresponde atendiendo a otros factores como el número de sepulturas o su relevancia cultural. En este sentido, y atendiendo únicamente a criterios numéricos, muy pocos yacimientos (tal vez solo la necrópolis de Setefilla en Lora del Río, prov. Sevilla) ostentan representaciones semejantes129.
Además, esta cifra debe de ser considerada como un valor a la baja y necesariamente provisional atendiendo a tres motivos fundamentales.
En primer lugar, al hallazgo de nuevos broches en las excavaciones de finales del siglo XX, dirigidas por M.S. Gil de los Reyes y F. Amores. Su cifra no es muy elevada (no más de una decena) y al menos cuatro ejemplares han sido ya publicados, en algún caso con el estudio detallado de sus contextos130.
En segundo lugar, la existencia de un número considerable de broches de procedencia desconocida relacionados con las actividades de Bonsor en el entorno de Carmona que, con gran probabilidad, pueden proceder de la Cruz del Negro. Estos broches son ya conocidos desde los trabajos de Schüle, que los considera como procedentes de Los Alcores131 y de Pallarés132 que no los adscribe a ningún yacimiento en concreto. Pero recientemente se han enumerado y argumentado las razones que permiten pensar que, al menos una parte importante de ellos, proceda de la necrópolis133. En estas condiciones se conservan cuatro broches en la HSA (algunos muy fragmentarios) y ocho en la Casa-Museo Bonsor de Mairena, lo que eleva a 12 el número de posibles candidatos a incorporarse a la lista134. Aparte de este posible incremente del repertorio de la Cruz del Negro, algunos de estos broches son particularmente interesantes (y por tanto especialmente desafortunada la ausencia de datos sobre su procedencia). Es el caso, por ejemplo, del ejemplar que figura en el ángulo superior derecho del cartón que aparece en la figura 4, pues se trata del único ejemplar de toda esta serie de broches peninsulares que, contando con un solo listón, presenta los extremos de la placa arrollado, lo que lo convierte en un espécimen intermedio o transicional entre dos subgrupos.

Por último, y esto constituye una absoluta primicia, durante nuestro trabajo de campo en el Museo Arqueológico de Sevilla en el verano de 2019 se localizó un conjunto importante de nuevos broches inéditos (la mayoría de ellos muy fragmentados) para los que también tenemos sospechas de una posible procedencia en la Cruz del Negro. Se trata, no obstante, de datos que requieren ser procesados y analizados con más reposo por lo que en este momento, solo se puede apuntar como una sugerencia que habrá que confirmar.
Antes de pasar a realizar algunas apreciaciones sobre los aspectos tipológicos de estos bronces y cómo tratarlos estadísticamente, conviene añadir algunas observaciones más de carácter cuantitativo, pues, a pesar de la descontextualización generalizada de los 51 broches que se han individualizado, se cuenta con algunos datos sobre la relación de broches y sepulturas que conviene comentar, sobre todo en virtud de los interrogantes que suscita. De este modo, sabemos que en las 53 tumbas descritas en los apuntes de Bonsor (1898-1905) se hallaron 9 broches de cinturón, lo que produce una ratio de 0,17 broches por tumba; por su parte, en las 172 sepulturas excavadas a finales del siglo XX135, se hallaron un máximo de 10 unidades lo que genera una proporción de 0,06. Estas abultadas diferencias, que ya de por sí son muy poco explicables (los valores prácticamente se triplican), resultan aún más sorprendentes si a partir de ambos índices intentamos extrapolar el número de sepulturas del que procederían las unidades sin contexto conocido que hemos considerado (51-9 = 42), que se sitúan, respectivamente en 247 y 700. Lo disparado de estas cifras (se trataría de las sepulturas que podrían haber sido saqueadas y o excavadas entre 1898 y 1911) y la gran distancia que se establece entre ellas convierte actualmente el problema en un asunto prácticamente imposible de abordar, aunque, a todas luces, necesario de diagnosticar.
Tipología y estadística
Si hay algo que evidencia el estudio de los broches de la Cruz del Negro a efectos tipológicos es la necesidad de realizar una nueva clasificación que supere las limitaciones de las hasta ahora existentes, en particular de la tradicional presentada por E. Cuadrado y M. A. Ascenção Brito en el XI Congreso Nacional de Arqueología, celebrado en Mérida en 1968136, que después ha sido retomada, sin apenas alteraciones, por M.ª L. Cerdeño en su clasificación general de los broches “tartésicos”137 y por F. Chaves y M.ª L. de la Bandera, al presentar un nuevo conjunto conservado en el Fondo Arqueológico Ricardo Marsal Monzón (FARMM), entonces todavía Colección Alhonoz138. La tipología inicial se basó en un número muy reducido de elementos (25 broches) algunos de ellos desaparecidos y con problemas de representación, por lo que resulta complicado ajustar a ella muchas de las unidades que con posterioridad han ido apareciendo y que se aproximan ya a los 500 ejemplares. Esta tipología, sin embargo, sigue siendo la más utilizada por la investigación. Por su parte, la clasificación de Jiménez Ávila139 deja sin articular el subgrupo 2, que recoge los broches de listones o garfios múltiples, por lo que también requiere de un desarrollo de esta parte.
Respecto de esta última clasificación, los broches de la Cruz del Negro procedentes de las actividades de G. Bonsor se adscriben mayoritariamente al subgrupo 2, representado por los broches de garfios múltiples (el 50 % y una buena parte de los inciertos, que alcanzan el 19 %) mientras que los de un solo garfio se sitúan en el 31 %, cantidad nada desdeñable.
Estos broches de un solo agarre se adaptan a las dos modalidades más conocidas, de garfio trabajado directamente en la placa o de listón unido con remaches que, en algunas ocasiones, se trabaja en hierro. Algunos ejemplares aparecen profusamente decorados con motivos geométricos, punzones, etc. y son frecuentes las reparaciones140. Dos ejemplares están completamente fabricados en hierro, algo no muy frecuente en este tipo de broches. No se han localizado piezas que indefectiblemente puedan ser identificadas como placas pasivas, aunque en la HSA, entre el material presuntamente procedente de la necrópolis hay algunos fragmentos que, no sin discusión, podrían corresponder al tipo de pieza pasiva en “U” que aparece asociado a estos broches, bien que escasamente documentado, en otros yacimientos. Ya hemos señalado, también, la presencia de un anómalo broche de un solo garfio con arrollamiento en la placa entre este grupo de origen desconocido (pero probable adscripción a la Cruz del Negro) en la colección del castillo de Mairena.
En cuanto a los broches de garfios múltiples, las combinaciones se disparan y las modalidades se multiplican (fig. 5), lo que permite predecir que abordar una nueva clasificación de todo el repertorio actualmente disponible no será tarea fácil. Hay que tener en cuenta que, aunque se trata de un material que participa de unas buenas dosis de estandarización, incluye elementos muy diferenciados, como corresponde a su condición de objetos de prestigio o indicadores de rango. Si atendemos al número de listones, los más abundantes son los de dos, lo que tal vez sea indiciario de la antigüedad general del conjunto. Algunos de ellos presentan las placas sin extremos arrollados, coincidiendo con esto que estamos apuntando sobre su posible antigüedad, pero también hay varios con arrollamientos en los bordes de las placas. En cualquier caso, conviene ser cautos a la hora de conceder un valor cronológico absoluto a los procesos de evolución lineal. Un broche de dos garfios sin extremos arrollados y con placa de ampliación que se conserva en la HSA nos previene de proyectar automáticamente estas inferencias, y subraya la inadaptación de las primeras clasificaciones, pues broches como este quedarían al margen de ellas.

Los broches de tres garfios, que probablemente sean los más numerosos en el recuento general de los broches “tartésicos” peninsulares, son algo menos abundantes, pero también presentan una amplia variedad, desde los más simples, que combinan con placas pasivas que no presentan ningún adorno ni aditamento, hasta los que se complementan con placas de ampliación decoradas, con láminas de cubrición repujadas o, incluso, con listones bífidos que, en un ejemplar de la HSA ya representado en lámina del álbum (n° 16) forma pareja con una placa activa sencilla, lo que también nos previene de clasificar automáticamente a partir de las placas activas cuando se hallan aisladas.
Hay pocos broches de más de tres garfios, varios de ellos reconocidos por fragmentos que impiden cuantificar su número exacto. El reciente trabajo de conjunto sobre estos broches ha permitido reconstruir un ejemplar de cuatro listones, ya publicado por Pallarés, que se encontraba en un estado de fragmentación y deterioro muy agudo. Pero lo más significativo de este broche es que presenta una placa de ampliación calada que, por primera vez se documentan en el entorno del Bajo Guadalquivir141. Pero quizá el broche más complejo es el que ya incluye Bonsor en su lámina con los números 10 y 11, ya que lo representa en dos vistas. Tiene siete listones, el número más elevado de cuantos se conocen en la necrópolis, y se acompaña de una placa de ampliación profusamente decorada y con varios registros de perforaciones que, sin llegar a constituir propiamente una placa calada, se relaciona claramente con ellas.
Aparte del número de listones, son varios los elementos técnicos, tipológicos y decorativos que caracterizan a estos objetos, algo que, como hemos señalado previamente, dificultará la elaboración de una nueva clasificación, ya que los distintos criterios se combinan entre sí y se subdividen en modalidades menores generando un panorama ciertamente intrincado. Por eso, de cara a individualizar comportamientos artesanales, tal vez sea útil combinar el desarrollo de la tipología propiamente dicha con el estudio aislado de estos distintos criterios, como se ha hecho en el caso del conjunto de la Cruz del Negro, de cara a poder establecer similitudes y diferencias con otros yacimientos y/o regiones. Los criterios que se han tenido en cuenta de cara a su cuantificación han sido los siguientes (fig. 6):

En primer lugar, la distribución por grandes grupos tipológicos. En la Cruz del Negro la práctica totalidad del catálogo (96 %) se adscribe al grupo 1 o “tartésico”, magnitud que crecería aún más si consideramos estrictamente los broches de la necrópolis y excluimos el de la Cañada de las Cabras. Este último objeto (muy probablemente identificable con un broche del grupo 2 o de pivotes, realizado en hierro revestido de plata) conjuntamente con un fragmento de una hebilla de tipo Osma, por tanto asimilable al grupo 3 de broches de escotaduras y placa romboidal, marcan las dos únicas excepciones. Se puede predecir que este perfil, con lógicas variaciones, va a ser muy propio de Andalucía Occidental, ya que en este territorio son extraños los broches adscribibles a estos dos últimos grupos. El estudio de algunas particularidades de estos grupos, sin embargo, conduce a conclusiones interesantes que permiten ahondar en los comportamientos artesanales y culturales de esta producción. El reciente trabajo sobre el broche de la tumba 5 del sector de Los Lapidados de El Acebuchal, un broche del grupo 2 (de pivotes) con características tecnológicas más propias del grupo 1, constituye un claro ejemplo142.
El segundo criterio reflejado es la proporción entre placas activas y pasivas. Es un criterio que conviene manejar con precaución, porque es sabido que los broches de un solo garfio no suelen contar con segunda placa (de hecho, en la Cruz del Negro no se contabiliza ningún caso), pero que, al mismo tiempo, permite conocer el índice de “desparejamiento” que padece el conjunto estudiado. En el caso de la Cruz del Negro, y teniendo en cuenta la fuerte presencia de broches del subgrupo 1 (que eliminamos del siguiente recuento), la relación es de un cierto equilibrio, pero con incidencia del azar (ca. 50 % de placas activas, 40 % de placas pasivas y 10 % de inciertas).
El tercer criterio se refiere al material del que están realizados las hebillas. Normalmente predominará el bronce (en este caso con un 90 %) pero es significativo tener en cuenta los broches realizados en otros materiales, como los dos ejemplares de hierro del subgrupo 1 de la Cruz del Negro, y los broches elaborados con varias sustancias (mixtos), que suponen una consideración aparte, por su complejidad, como evidencia el ejemplar de Cañada de las Cabras. También aquí convendrá matizar la naturaleza de los materiales, pues no es lo mismo una reparación de hierro que el uso de materiales preciosos originariamente empleados en la confección de una hebilla.
Ya hemos tratado el tema de los listones o garfios que se recoge en el criterio número 4, lo que nos permite pasar a los dos últimos argumentos tenidos en cuenta en este trabajo. En primer lugar, los aditamentos que ostentan los broches y que hemos reducido a tres: placas de ampliación, láminas de cubrición y listones ahorquillados.
Las placas de ampliación ya fueron reconocidas por Cuadrado y Ascenção a la hora de establecer su tipología, considerándolas partes inherentes de su grupo 4, aunque hay broches que no caben en otras clasificaciones (por tanto, cercanos a este grupo 4) que no tienen tales placas. Pero aparte de reseñar su presencia/ausencia, las placas de ampliación revisten una tipología muy variada, que viene dada por factores como su silueta o la cantidad de registros de perforaciones que presentan. Por otra parte, pueden portar diferentes tipos de decoración. Además, es necesario diferenciar las placas de ampliación propiamente dichas, que son un elemento independiente que se une a la placa matriz mediante remaches, de las placas prolongadas, que son estas mismas placas matrices cuando se proyectan hacia la zona distal, multiplicando las filas de perforaciones, como si de una placa de ampliación se tratase. Esta modalidad, muy escasa, no está presente en la Cruz del Negro, aunque sí en el entorno de Carmona, con un ejemplar en El Acebuchal, procedente de las tumbas excavadas por Bonsor en 1911143, pero, sobre todo, fuera de Andalucía, con ejemplares en Medellín144 y Beja145. Las placas de ampliación de la Cruz del Negro (ocho casos registrados = 15 %) van desde las más simples, de silueta rectangular, hasta las caladas, con ejemplares lisos y decorados, y suelen tener dos o tres registros de perforaciones que, en algunos casos, combinan la forma circular con la gutular. En algunos casos estas placas solo son reconocibles por la detección de remaches en el borde distal de la placa matriz, habiéndose perdido por completo la de ampliación.
Otro de los aditamentos típicos de estos broches, representado en la Cruz del Negro por cuatro unidades (7,5 %), son las finas láminas de cubrición repujadas, que se aplican a las placas por debajo de los listones, y que también son conocidas desde los antiguos dibujos de Bonsor. De la propia necrópolis proceden tres, todas ellas de bronce, que reproducen los motivos más típicos de este sistema, las palmetas de cuenco y las rosetas. Las que se custodian en la HSA se conservan especialmente mal, posiblemente debido a problemas de tratamientos de restauración. La cuarta es de plata, y recubre el broche de hierro de Cañada de las Cabras, con una temática algo más compleja.
Finalmente, el último aditamento, que en las clasificaciones clásicas tiene valor tipológico, es el de la aplicación de listones dúplices o tríplices, en forma de tridentes, que aparecen representados en ambas modalidades en el repertorio de la necrópolis tanto sobre las placas activas como sobre las pasivas, si bien, como hemos adelantado previamente, la constitución de estos agarres permite su combinación con placas de listones simples. También se han constatado cuatro casos, dos dobles y tres triples.
El último criterio que se puede emplear para caracterizar un conjunto de broches, como se ha realizado en la Cruz del Negro, es el de los sistemas decorativos. Las técnicas decorativas que se usan para decorar estos broches son de dos tipos: grabadas, cuando se sitúan en la cara vista y repujadas cuando lo hacen en la superior. Las técnicas grabadas se resuelven normalmente a base de cincelados en modo de trémolo, incisiones lineales, o troqueles circulares, si bien estos últimos no son muy frecuentes. Las repujadas suelen aplicarse sobre las ya comentadas placas de cubrición. En algunos casos se trabajan directamente sobre la placa matriz, desarrollando motivos muy sencillos, como bullones, etc., y en ese caso conviene hablar de punzón. En la Cruz del Negro los broches decorados suman el 30 % del repertorio, siendo la técnica más empleada el trémolo, que es muy frecuente en los broches de este tipo, seguidos de los repujados sobre placas y los punzones, también repujados. Las incisiones rectas y los troqueles solo cuentan con un ejemplar.
En estas estadísticas es necesario tener en cuenta que algunos aditamentos y sistemas decorativos pueden combinarse entre sí, a la hora de cuantificar unidades y porcentajes, que, dependiendo de los programas que se utilicen, podrían superar el número de individuos con que se trabaja y/o el 100 %.
Cronología, aspectos sociales y culturales
Como hemos señalado antes, la descontextualización generalizada del conjunto permite muy pocas aproximaciones en el campo de lo cronológico o lo social. Se puede afirmar, grosso modo, que los broches de cinturón comienzan a incluirse en la necrópolis en el siglo VIII a.C. y que su uso se mantiene hasta bien avanzado el siglo VII a.C. o, incluso inicios del siguiente, manteniendo unas buenas proporciones, contrariamente a lo que se observa en otras necrópolis, como por ejemplo, Setefilla, donde existe un gran desequilibrio entre los subgrupos 1 y 2. A partir de ahí el comportamiento del conjunto resulta anómalo, con una ausencia de broches de tipo Acebuchal y presencias que no son usuales en el Bajo Guadalquivir, como los broches del grupo 2 (ejemplar de Cañada de las Cabras, que también es anómalo) y modalidades avanzadas del grupo 3, en este caso un fragmento del tipo Osma. Probablemente los broches de tipo Acebuchal, más escasos y elaborados, sean objeto de una demanda selectiva por parte de grupos sociales que no están representados en la necrópolis, pues se encuentran en sepulturas tumulares de la propia Carmona, como evidencia el archirreferido ejemplar del túmulo G de El Acebuchal.
La vinculación de estos broches con grupos sociales establecidos por sexo o edad resulta imposible debido a la ausencia de datos. Sin embargo, hay que tener en cuenta el elevado número de unidades estudiadas (que podría incrementarse conforme a factores que ya hemos señalado), aun cuando resulte problemático establecer su ratio por sepultura (v. supra). En este sentido, y teniendo en cuenta las características generales de las tumbas de la necrópolis, que reflejan una generalizada isonomía, se puede plantear su papel como marcador de estatus que comparten con otros grupos sociales que también utilizan estos broches pero que no se puede afirmar que se encuentren entre los indicadores más exclusivos.
Aparte de estas inferencias sociales, la gran cantidad de broches localizada en la necrópolis, unida a la existencia de una amplia gama de modalidades tipológicas técnicas y decorativas, que incluye elementos muy inusuales, como las hebillas de hierro del subgrupo 1, o un broche de este mismo subgrupo con extremos arrollados, sugiere que estamos en presencia de un centro productor y creador, donde se producen modelos y ensayos que, en algunos casos, se exportan y se imitan en otras regiones peninsulares, dando lugar a modalidades propias146.
Los broches de doble gancho en el Bajo Segura y La Sierra de Crevillente
La zona del Bajo Segura ha proporcionado un interesante conjunto de broches de cinturón de los tipos llamados de doble gancho o tartésicos procedentes de los yacimientos de La Fonteta (Guardamar del Segura, prov. Alicante), Peña Negra (Crevillent, prov. Alicante) y Los Saladares (Orihuela, prov. Alicante) (fig. 7). También se han identificado dos placas activas del modelo de escotaduras y un garfio en La Fonteta y Peña Negra, así como los revestimientos metálicos del cinturón de varios de estos ejemplares, además de las habituales piezas pasivas serpentiformes que forman pareja con estas piezas en Los Saladares, aunque quizás aquí en relación con los ejemplares de doble gancho, único modelo localizado hasta el momento en el yacimiento oriolano. Tanto los ejemplares de La Fonteta y Peña Negra han sido objeto de revisión al analizar los ornamentos de vestuario en estos dos yacimientos147, lo que ha permitido excluir algunas piezas dudosas e incluir los nuevos hallazgos. Además, se ha realizado el análisis de composición de la mayor parte de los ejemplares, que evidencia el predominio de los bronces binarios sin plomar, con porcentajes bajos, medios o altos de estaño, con la excepción de una de las placas base (FO 2), que es un cobre plomado (34,2 % Pb), confirmando además el uso de dos coladas diferentes de metal en su fabricación, ya que uno de sus travesaños es un bronce binario (4,2 % Sn y 0,59 % Pb)148.

La Fonteta. El conjunto de broches del tipo de doble gancho más destacado procede del asentamiento fenicio de La Fonteta. A. González Prats identificó en el sector sudoriental del yacimiento un lote de broches, publicado mediante fotografía, integrado por las placas activas en su mayoría, con diferente estado de conservación, además de algunas placas y listones sueltos de atribución dudosa149.
Se trata de broches de entre dos y tres listones (fig. 8), realizados en bronce, que se clasifican en los tipos 3 y 4 de Cuadrado y Ascenção150, donde se incluirían en su grupo I.2.

El conjunto de mayor antigüedad procede de diferentes vertederos de la fase II (c. 700-650/640 a.C.), atribuible a Fonteta Arcaica (fig. 9). Está integrado por un broche de tres listones (FO-1), de los que se conservan los dos laterales, aunque incompletos, unidos a la chapa mediante dos remaches en cada caso ; del central únicamente ha quedado la perforación distal, la única existente, diferente por tanto al sistema de fijación de los listones laterales. Posiblemente del mismo tipo sea otro broche (FO-2), que solo conserva uno de los listones, así como dos listones aislados (FO-3 y FO-4), uno de ellos con dos perforaciones y estrechamiento final151. Los ejemplares proceden de los niveles inferiores de los potentes vertidos metalúrgicos del Corte 54 (FO 1 y FO 3), del nivel más moderno de estos mismos vertidos del Corte 1 (FO 4), y de los niveles más antiguos de la fase II en el Corte 14 (FO 2) en este caso junto a material relacionado con actividades metalúrgicas152.
A la fase Fonteta Reciente se adscriben otros cuatro ejemplares, uno de Fonteta IV Corte 8B-C) (FO-5) (c. 600/590 a.C.) y otros tres de los vertidos de Fonteta VI (580-560 a.C.) (fig. 9) identificados en los Cortes 7B (FO 9), 8A (FO 6) y 8C (FO 8). El ejemplar FO-5 es una placa con restos de decoración repujada en el lateral y lo que parecen ser dos perforaciones, una segura, quizás excesivamente juntas para relacionarlas con la fijación del listón. Cabe referirse como parte de un posible broche de cinturón a un fragmento de placa perforada (FO 6), pudiendo ser igualmente el caso de otro fragmento de placa (FO 7), sin perforaciones, procedente también de los vertidos de Fonteta VI del Corte 5N. El broche FO 8 (F-15024) conserva el listón central fijado a la placa mediante un remache localizado en su extremo más próximo al garfio, aunque debiera de haber tenido otros dos a los lados, a pesar del reducido tamaño de la pieza, dada la presencia las perforaciones laterales, una en cada caso igualmente.

El broche FO 9 es, sin duda, la pieza de mayor interés. Se trata de una placa rectangular de extremos arrollados provista de tres listones, de los que solo se conservan las perforaciones y/o los remaches, dos en cada caso, con decoración repujada mediante cuatros frisos de seis rosetas de ocho pétalos alineadas y enmarcadas por dobles líneas de puntos, que ocupan los espacios situados entre los listones o entre éstos y los extremos y que se incluiría en el tipo 4c de Cuadrado y Ascençao. La placa, que apareció doblada en cuatro pliegues, fue estudiada en detalle por González Prats153, quien destaca su similitud con ejemplares de El Acebuchal154, Cruz del Negro155, Estepa156 o Medellín157, atribuyéndolos todos ellos, así como otros broches de El Acebuchal158, uno de la necrópolis de Carmona159 y otro de Coria del Río160, que ofrecen algunas variantes, a un mismo taller. Los motivos se realizaron sobre una fina lámina que recubre la placa principal, mucho más gruesa, a la que queda fijada mediante el enrollamiento de sus laterales menores y el remachado de los listones161, lo que confirma su diferente composición (tab. 3)162. La conservación de la lámina decorada es deficiente, por lo que la decoración a veces es difícil de percibir, con la excepción de uno de los frisos, que permite la reconstrucción del conjunto, algo más compleja que la descrita por González Prats, pues se observa un segundo friso en los espacios centrales, lo que explica su mayor anchura, del que solo quedan restos de la línea de puntos en uno de los casos, coincidiendo el otro con la zona de fractura. De esta forma, la decoración consta de un friso simple en cada uno de los extremos y uno doble ocupando los campos centrales entre los listones, todos ellos decorados con una línea de rosetas, aunque este detalle no se perciba en todos los casos.
Peña Negra. Del Sector IB de este destacado yacimiento indígena (fig. 10) proceden dos ejemplares de placa sencilla y un travesaño de hierro (PN 1 y PN 2), fijado mediante dos remaches, un detalle solo observable en una de las piezas (PN 1), del tipo 2 de Cuadrado y Ascenção163. El primero de ellos fue hallado en los niveles del Hierro Antiguo en la campaña de 1978 (PN 1)164, en el último suelo de uso del Departamento 4, asociado a una fíbula del tipo Golfo de León y cerámica a torno fenicia y de fabricación local, parte de ella con decoración pintada165, por lo que su contexto se fecharía en el momento de abandono del asentamiento en el tercer cuarto del siglo VI a.C. El segundo se recuperó al realizar actuaciones de conservación en el Corte 6 de las excavaciones de González Prats en 2014 (PN 2). A ellos podría añadirse también un listón de bronce conservado en el Museo Arqueológico Municipal de Crevillent procedente, al parecer, del yacimiento (PN 3), con decoración de dos líneas paralelas de semicírculos impresos y restos de uno de los remaches.

Los Saladares. Por su parte, del poblado de Los Saladares proceden otros dos broches (fig. 11). El primero, hallado en la fase IB2 del Horizonte Pre-Ibérico166, es una placa fragmentada con uno de sus extremos aparentemente doblado sobre sí mismo a la que se ha fijado mediante un remache un listón de hierro167, perteneciente, por tanto, al tipo 4 de Cuadrado y Ascençao, aunque Mancebo168 lo atribuyó a su tipo 2A. Por su contexto, se fecharía hacia el tercer cuarto del siglo VII a.C.169, aunque en sus últimas propuestas Arteaga elevaría su cronología incluso hasta inicios de dicha centuria170. El segundo parece conservar su placa íntegramente, que no presenta enrollamiento en sus extremos cortos y está provisto de un único listón que, a partir del dibujo, parece ser de aleación de base cobre, fijado mediante dos remaches, por lo que se podría atribuir al tipo 2 de Cuadrado y Ascençao, atribuyéndolo Mancebo171 a su variante 2A. No hay evidencias ni sobre su contexto ni sobre sus dimensiones, aunque se ilustra entre los materiales del horizonte Pre-Ibérico del yacimiento172. En la actualidad, no existe información sobre la localización de ambas piezas. Además, hay que referir la presencia de fragmentos de tres piezas pasivas del modelo serpentiforme, en general asociadas a las placas de escotaduras y uno o varios garfios, aunque en la publicación aparecen reproducidas junto a las piezas activas citadas173 que, como hemos señalado, constituyen el único modelo de broche de cinturón identificado en este poblado, por lo que no podemos descartar que formaran pareja con ellos, como también ocurre en uno de los broches hallados en la necrópolis de Olival do Senhor dos Mártires de Alcácer do Sal174. Como ocurría con las placas activas, proceden del Horizonte Pre-Ibérico, una al menos con seguridad de la fase IB2175.

Agradecimientos
Este estudio se ha realizado en el marco del proyecto Construyendo territorios 2. Entre el Bronce Final y el Ibérico Antiguo en los extremos de la Comunitat Valenciana (ConstrucTERR-2) financiado por la Generalitat Valenciana (CIAICO/2023/268).
Bibliografía
Almagro-Gorbea, M. (1977): El Bronce Final y el Período Orientalizante en Extremadura. Bibliotheca Praehistorica Hispana 14, Madrid.
Almagro-Gorbea, M., Lorrio Alvarado, A. J., Mederos Martín, A. y Torres Ortiz, M., dir. (2006): La necrópolis de Medellín I. La excavación y sus hallazgos, Bibliotheca Archaeologica Hispana 26, Madrid.
Amores Carredano, F., Fernández Cantos, A. y Gil de los Reyes, M.S. (2000): “La Cruz del Negro, tumba 45, Carmona, Sevilla”, in: Aranegui Gascó, C., ed., Argantonio, rey de Tartesso, Catálogo de la exposición, Sevilla, 298.
Arruda, A.M., Barbosa, R., Gomes, F. y Sousa, E. de (2017): “A necrópole da Vinha das Caliças (Beja, Portugal)”, in: Jiménez Ávila, J., ed., Sidereum Ana III. El río Guadiana y Tartessos, Serie Compacta 1, Mérida, 187-226.
Arruda, A. M., Vilaça, R. y Gomes, F. B. (2022): Ornamentos de vestuario orientalizantes en Portugal: una panorámica de la situación actual. Problemas de cultura material. Ornamentos y elementos del vestuario en el arco litoral mediterráneo-atlántico de la península ibérica durante la Edad del Hierro, in: Graells i Fabregat et al., coords. 2022, 83-118.
Arteaga, O. (1982): “Los Saladares 80”, Huelva Arqueológica, 6, 131-183.
Arteaga, O. y Serna, M.R. (1975a): “Los Saladares 71”, Noticiario Arqueológico Hispánico, Arqueología, 3, 1975, 7-140.
Arteaga, O. y Serna, M.R. (1975b): “Influjos fenicios en la región del Bajo Segura”, in: XIII Congreso Nacional de Arqueología, Huelva, 1973, Zaragoza, 737-750.
Aubet Semmler, M.E. (1975): La necrópolis de Setefilla (Lora del Río, Sevilla): El túmulo A, Programa de Investigaciones Protohistóricas II, Barcelona.
Aubet Semmler, M.E. (1978): La necrópolis de Setefilla en Lora del Río (Sevilla) el túmulo B, Programa de Investigaciones Protohistóricas III, Barcelona.
Aubet Semmler, M.E. (2009): “Una sepultura de incineración del Túmulo E de Setefilla”, Spal, 18, 85-92.
Aubet, M.ª. E. y Barthélemy, M., eds. (2000): Actas del IV Congreso Internacional de Estudios Fenicios y Púnicos, vol. IV, 1818-1823, Cádiz.
Bendala Galán, M., Álamo Martínez, C. del, Celestino Pérez, S. y Prados Torreira, L., eds. (2009): El tesoro arqueológico de la Hispanic Society of America, Catálogo de la exposición, Madrid.
Blázquez, J. M.ª (1968): Tartessos y los inicios de la colonización fenicia en Occidente, Acta Salmanticensia 58, Salamanca.
Blázquez, J. M.ª (1975): Castulo I, Madrid.
Bonsor, G. E. (1899): Les colonies agricoles pré-romaines de la vallée du Betis, Revue Archéologique, 35.
Bonsor, G. E. (1931): An archaelogical sketch-book of the Roman necropolis at Carmona, New York.
Bonsor, G. E. y Thouvenot, R. (1928): Nécropole ibérique de Setefilla. Lora del Río (Sevilla). Fouilles de 1926-1927, Bibliotheque de l’École des Hautes Études Hispaniques 14, Bordeaux-Paris.
Cabré, J. (1944): “Los dos lotes de objetos de mayor importancia de la sección anterromana del Museo Arqueológico de Sevilla”, Memorias de los Museos Arqueológicos Provinciales, 5, 126-135.
Cabrera, A. (1894): “Una excursión a los yacimientos arqueológicos de Carmona”, Anales de Historia Natural, 23, 101-115.
Camacho, P., López, E., Lorrio, A. J., Montero, I., Torres, M. y Vinader, I. (2022): “Ornamentos de vestuario en el Bronce Final y el Hierro Antiguo en el sureste de la península ibérica: los casos de Herna/Peña Negra y La Fonteta”, in: Graells i Fabregat et al., coords. 2022, 173-214.
Cañal, C. (1894): Sevilla prehistórica. Yacimientos prehistóricos de la provincia de Sevilla, Sevilla.
Cañal, C. (1896): “Nuevas exploraciones de yacimientos prehistóricos en la provincia de Sevilla”, Anales de la Sociedad Española de Historia Natural, 25, 351-375.
Carriazo, J. de M. (1973): Tartessos y El Carambolo. Investigaciones arqueológicas sobre la Protohistoria de la Baja Andalucía, Madrid.
Cerdeño, M.ª L. (1981): “Los broches de cinturón tartésicos”, Huelva Arqueológica, 5, 31-56.
Chaves, F. y de la Bandera, Mª. L. (1993): “Los broches de cinturón llamados tartesios. Nuevas aportaciones”, in: Mangas, J. y Alvar, J., eds., Homenaje a José María Blázquez, II, 139-165, Madrid.
Collantes de Terán, F. (1942): “Museo Arqueológico de Sevilla. II. La Colección Arqueológica Municipal de Sevilla”, Memorias de los Museos Arqueológicos Provinciales, 3, 181-185.
Cruces Blanco, E., dir. (1991): Inventario del Archivo y Biblioteca de Jorge Bonsor, Sevilla.
Cuadrado, E. y Ascençao, M.A. de (1970): “Broches tartésicos de cinturón de ‘doble gancho’, in: XI Congreso Nacional de Arqueología. Mérida, 1968, Zaragoza, 494-514.
Déchelette, J. (1908): “Essai sur la chronologie préhistorique de la péninsule ibérique”, Revue Archéologique, 4-12, 219-265 y 390-415.
Fernández Chicarro, C. (1952): “Objetos de origen céltico en el Museo Arqueológico de Sevilla”, in: II Congreso Nacional de Arqueología, Madrid, 1951, Zaragoza, 321-326.
Fernández Götz, M. A. (2007): “¿‘Celtas’ en Andalucía? Mirada historiográfica sobre una problemática (casi) olvidada”, Spal, 16, 173-185.
Ferrer, E. y de la Bandera, Mª. L. (2014): “Los broches de cinturón”, in: Fernández Flores, A., Rodríguez Azogue, A., Casado, M. y Prados, E., coords., La necrópolis de época tartésica de Angorilla, Alcalá del Río, Sevilla, Sevilla, 403-428.
García Fernández, F. J., Amores Carredano, F., Izquierdo de Montes, R. y Jiménez Flores, A. M. (2018): “Dos enterramientos singulares de la necrópolis de la Cruz del Negro (Carmona, Sevilla)”, Ophiussa, 2, 75-100.
Garrido, J. P. (1970): Excavaciones en la necrópolis de “La Joya”, Huelva (1ª. y 2ª. Campañas). Excavaciones Arqueológicas en España, 71. Madrid.
Garrido, J. P. y Orta, E. Mª. (1978): Excavaciones en la necrópolis de “La Joya”, Huelva, II (3.ª, 4.ª y 5.ª Campañas). Excavaciones Arqueológicas en España, 96, Madrid.
Gomes, F. B. (2021): A necrópole do Olival do Senhor dos Mártires (Alcácer do Sal, Portugal). Práticas funerarias, cultura material e identidade(s) na Idade do Ferro do Baixo Sado, Estudos e Memorias 17, Lisboa.
González Prats, A. (1985): La Peña Negra, II-III. Campañas de 1978 y 1979, Noticiario Arqueológico Hispano 21, Madrid.
González Prats, A., coord. y ed. (2011): La Fonteta: excavaciones de 1996-2002 en la colonia fenicia de la actual desembocadura del río Segura Guardamar del Segura (Alicante). Vol. 1, Seminarios internacionales sobre temas fenicios, Universidad de Alicante, Alicante.
González Prats, A. (2014): “Útiles y objetos suntuarios”, in: González Prats, A., coord. y ed. 2014, 239-425.
Graells i Fabregat, R. y Lorrio, A. J. (2017), Problemas de cultura material. Los broches de cinturón de garfios con decoración a molde de la Península Ibérica (s. VII-VI a.C.), Anejos de la revista Lvcentvm – Serie Arqueología 22, Alicante.
Graells i Fabregat, R., Camacho, P. y Lorrio, A. J., coords. (2022): Problemas de cultura material. Ornamentos y elementos del vestuario en el arco litoral mediterráneo-atlántico de la península ibérica durante la Edad del Hierro, Anejos de la revista Lvcentvm – Serie Arqueología 30, Alicante.
Jiménez Ávila, J. (2002): La toreútica orientalizante en la península ibéric, Bibliotheca Archaeologica Hispana 16 – Studia Hispano-Phoenicia 2, Madrid.
Jiménez Ávila, J. (2023a): “Los objetos de bronce”, in: Mederos et al. 2023, 549-685.
Jiménez Ávila, J. (2023b): “Materiales posiblemente procedentes de la Cruz del Negro en la Hispanic Society de Nueva York y en la Casa-Museo Bonsor de Mairena del Alcor”, in: Mederos et al. 2023, 743-778.
Jiménez Ávila, J. y Mederos Martín, A. (2021): Acebuchal ‘Lapidados-5’ y los broches de cinturón de pivotes en el Bajo Guadalquivir orientalizante, Mélanges de la Casa de Velázquez 51 (2), 247-274.
Jiménez Ávila, J. y Mederos Martín, A. (2023): “Las sepulturas y el ritual funerario de la Cruz del Negro a partir de las excavaciones de Bonsor”, in: Mederos et al. 2023, 95-144.
Ladrón de Guevara, I., Sánchez Andreu, M., Lazarich, M. y Rodríguez de Zuloaga, M. (2000): “La necrópolis orientalizante de El Acebuchal (Carmona, Sevilla): las excavaciones de J. Bonsor entre 1910 y 1911”, in: Aubet y Barthélemy, eds. 2000.
López Ambite, F. (2008): “Broches de cinturón”, in: Almagro-Gorbea et al., dir. 2008, 513-528.
Maier, J. (1992): “La necrópolis de ‘La Cruz del Negro’ (Carmona, Sevilla): excavaciones de 1900 a 1905”, Cuadernos de Prehistoria y Arqueología de la UAM, 19, 95-119.
Maier, J. (1996): “La necrópolis tartésica de Bencarrón (Mairena del Alcor/Alcalá de Guadaira, Sevilla) y algunas reflexiones sobre las necrópolis tartésicas de Los Alcores”, Zephyrus, 49, 147-168.
Maier, J. (1999): “La necrópolis tartésica de la Cruz del Negro (Carmona, Sevilla), ayer y hoy”, Madrider Mitteilungen, 40, 97-114.
Maier Allende, J. (2023a): “Las excavaciones de Jorge Bonsor y la evolución historiográfica de la necrópolis de la Cruz del Negro”, in: Mederos Martín et al., eds. 2023, 23-64.
Maier Allende, J. (2023b): “Las campañas de excavación de Jorge Bonsor en la Cruz del Negro (1898-1905)”, in: Mederos Martín et al., eds. 2023, 65-94.
Mancebo Dávalos, J. (1996): “El yacimiento orientalizante de Alhorín I (Sevilla). Estado actual de la investigación sobre los broches de cinturón tartésicos”, Antiqvitas, 7, 53-68.
Martín Ruiz, J.A. (1995): Catálogo documental de los fenicios en Andalucía, Sevilla.
Mederos Martín, A., Maier Allende, J. y Jiménez Ávila, J. (2023): La necrópolis orientalizante de la Cruz del Negro (Carmona, Sevilla). Los trabajos de Jorge Bonsor (1896-1911), Spal Monografías Arqueología 50, Sevilla.
Melero Casado, A. y Trujillo Domenech, F. (2001): Colección fotográfica de Jorge Bonsor. Instrumentos de descripción (edición en CD), Sevilla.
Monteagudo, L. (1953): “‘Álbum gráfico de Carmona’, por G. Bonsor”, Archivo Español de Arqueología, 26, 356-370.
Pachón, J.A. (2010): “Rasgos orientalizantes en tumbas rupestres de la necrópolis de Osuna: datos de su antigüedad”, Cuadernos de los Amigos de los Museos de Osuna, 12, 48-55.
Pallarés, R. (1980): “Un nuevo lote de broches de cinturón del Museo de Mairena del Alcor”, Boletín Arqueológico, V, 2, 45-67.
Reverte, J. M. (2008): “Análisis antropológico y paleopatológico”, in: Almagro-Gorbea et al., dir. 2008, 795-832.
Rísquez, C., Rueda, C. y Herranz, A. B. (2022): “Objetos de vestir y adornos personales en la construcción de las identidades femeninas. De los orígenes a la consolidación del modelo aristocrático ibérico en el alto Guadalquivir”, in: Graells i Fabregat et al., coords. 2022, 157-172.
Ruiz Mata, D. (1977): “Materiales de arqueología tartésica: un jarro de bronce de Alcalá del Río (Sevilla) y un broche de cinturón de Coria del Río (Sevilla)”, Cuadernos de Prehistoria y Arqueología de la UAM, 4, 68-127.
Ruiz-Gálvez, M. (1984): La Península Ibérica y sus relaciones con el Círculo Cultural Atlántico, Colección Tesis Doctorales 139/84. Madrid.
Ruiz-Gálvez, M. (1995): Ritos de paso y puntos de paso: la Ría de Huelva en el mundo del Bronce Final Europeo, Complutum Extra 5. Madrid.
Sánchez Andreu, M. y Ladrón de Guevara, I. (2000): “Necrópolis del Camino: sepulturas tipo “Cruz del Negro” en Bencarrón (Sevilla)”, in: Aubet y Barthélemy, eds. 2000.
Schüle, W. (1969): Die Meseta-Kulturen der Iberischen Halbinsel. Madrider forschungen 3. Berlín.
Spindler, K., Castello Branco, A. de, Zbyszewski, G. y Ferreira, O. da Veiga (1973-1974): “Le monument à coupole de l’Âge du Bronze Final de la Roça do Casal do Meio (Calhariz)”, Comunicaçoes dos Serviços Geológicos de Portugal, 57, 91-154.
Torrecillas, J.F. (1985): La necrópolis de época tartésica del “Cerrillo Blanco” (Porcuna, Jaén), Jaén.
Torres, M. (1996): “La cronología de los túmulos A y B de Setefilla. El origen del rito de la cremación en la cultura tartésica”, Complutum, 7, 147-162.
Torres, M. (1999): Sociedad y mundo funerario en Tartessos, Bibliotheca Archaeologica Hispana 3, Madrid.
Torres, M. (2002): Tartessos, Bibliotheca Archaeologica Hispana 14, Madrid.
Notes
- En la terminología, como ya hemos realizado en trabajos anteriores (Graells i Fabregat & Lorrio 2017, 19 n. 4), vamos a evitar la tradicional distinción entre pieza “macho” y “hembra” y utilizaremos los términos “activa” y “pasiva”.
- Cañal 1894, 78-80 figs. 53-54.
- Cañal 1894, 78.
- Cabrera 1894, 108.
- Cabrera 1894, 108 lám. IV.11.
- Cañal 1896, 356.
- Bonsor 1899, 278 fig. 91.
- Monteagudo 1953, 359 fig. 11; Schüle 1969, lám. 87.16-17; Maier 1992, 97, 100, 102-103, 109-111 tab. 1; Maier 1999, 104 lám. 25; Jiménez Ávila 2023a, 559 s.
- Bonsor 1899, 152 fig. 13.
- Bonsor 1899, 266.
- Bonsor 1899, 268.
- Bonsor 1899, 269-270 fig. 69.
- Bonsor 1931, 119 lám. LXIX.
- Maier 1996, 163-164 fig. 9-10; Maier 1999, 210-211 fig. 78-79; Ladrón de Guevara et al. 2000, 1816 fig. 3.10-11, 4.1-2.
- Maier 1996, 154; Maier 1999, 188; Sánchez Andreu & Ladrón de Guevara 2000, 1896 lám. I.15.
- Maier 1996, 151.
- Bonsor & Thouvenot 1928.
- Bonsor & Thouvenot 1928, 43-44 fig. 34.1-2.
- Bonsor & Thouvenot 1928, 45-46 fig. 35-36 lám. VIII.a.
- Bonsor & Thouvenot 1928, 52; Maier 1999, 278-279.
- Déchelette 1908, 391, 393.
- Maier 1999, 196, 226-227; Fernández Götz 2007, 175-176.
- Collantes de Terán 1942, 184 lám. LV.1.
- Cabré 1944.
- Cabré 1944, 131
- Cabré 1944, 134-135.
- Cabré 1944, 135.
- Cabré 1944, 135.
- Fernández Chicarro 1952, 323-324.
- Monteagudo 1953, 359 fig. 11.
- Blázquez 1968, 88-92 fig. 32-33 lám. 23.D-25.A.
- Schüle 1969, 88 lám. 87, 95:11, 108:3, map. 20.c.
- Schüle 1969, 132
- Cuadrado & Ascenção 1970.
- Cerdeño 1981.
- Chaves & de la Bandera 1993.
- Mancebo 1996.
- Cuadrado & Ascenção 1970, 495-497.
- Cuadrado & Ascenção 1970, 494.
- Cuadrado & Ascenção 1970, 513.
- Pallarés 1980.
- Pallarés 1980, 46-47.
- Pallarés 1980, 47-48.
- Pallarés 1980, 49.
- Cerdeño 1981.
- Cerdeño 1981, 53
- Cerdeño 1981, 33-49 fig. 1-6.
- Garrido 1970; Garrido & Orta 1978.
- Carriazo 1973.
- Aubet Semmler 1975; Aubet Semmler 1978.
- Blázquez 1975.
- Ruiz Mata 1977.
- Almagro-Gorbea 1977.
- Cerdeño 1981, 35-36 fig. 1; Monteagudo 1953, 359 fig. 11.
- Cerdeño 1981, 49-50.
- Cerdeño 1981, 50.
- Cerdeño 1981, 56.
- Cerdeño 1981, 54-56.
- Torrecillas 1985, 107-108.
- Torrecillas 1985, 123-125.
- Chaves & de la Bandera 1993.
- Chaves & de la Bandera 1993, 139-140.
- Chaves & de la Bandera 1993, 145-146.
- Chaves & de la Bandera 1993, 145-146.
- Chaves & de la Bandera 1993, 154-155.
- Mancebo 1996.
- Mancebo 1996, 60.
- Mancebo 1996, 60-61.
- Mancebo 1996, 66.
- Mancebo 1996, 66-67.
- Mancebo 1996, 54 tabla, 59, 63 fig. 6.
- Mancebo 1996, 66.
- Mancebo 1996, 66.
- Ruiz-Gálvez 1984, 265; Ruiz-Gálvez 1995, 225, 248 lám 18.94-95.
- Spindler et al. 1973-1974, 120-121 fig. 10e.
- Mancebo 1996, 67.
- Torres 1996, 153.
- Torres 1999, 172, 174-175.
- Torres 2002, 205-211.
- Jiménez Ávila 2002, 313-320.
- Jiménez Ávila 2002, 314-316.
- Jiménez Ávila 2002, 315 fig. 234, 321.
- Jiménez Ávila & Mederos 2021.
- Jiménez Ávila 2002, 318-319.
- López Ambite 2008.
- Ferrer & de la Bandera 2014.
- Almagro-Gorbea 1977, 392, 398 fig. 160.
- López Ambite 2008.
- López Ambite 2008, 519.
- López Ambite 2008, 513, 519.
- Reverte 2008.
- López Ambite 2008, 524, 526.
- Ferrer & de la Bandera 2014.
- Ferrer & de la Bandera 2014, 407.
- Ferrer & de la Bandera 2014, 408.
- Ferrer & de la Bandera 2014, 408-409.
- Graells i Fabregat et al., coords. 2022.
- Arruda et al. 2022.
- Camacho et al. 2022.
- Rísquez et al. 2022.
- Arruda et al. 2022, 105-109 fig. 18-21.
- Camacho et al. 2022, 188 fig. 10, 191-192 fig. 13, para La Fonteta, vid. también González Prats 2014, 287-289 fig. 41-42 y 44.
- Rísquez et al. 2022, 160-164 tab. 1 fig. 2-3.
- Jiménez Ávila & Mederos 2021.
- Cerdeño 1981, 50.
- Jiménez Ávila 2002.
- Jiménez Ávila 2023a, 559-573.
- Jiménez Ávila 2023a, 561.
- Jiménez Ávila 2023a, 564-573 fig. 13.
- Jiménez Ávila 2023a.
- Mederos et al. 2023.
- Maier 2023a.
- Maier 2023a.
- Bonsor 1899, fig. 91-92.
- Ver la problemática en Jiménez Ávila 2023a, 559 n. 15.
- Monteagudo 1953, lám. 11.
- Cerdeño 1981, fig. 1; Cruces 1991, 46; Mancebo 1996, fig. 4a; Melero & Trujillo 2001, n° 7774.
- Schüle 1969, lám. 87.
- Jiménez Ávila 2023a, fig. 12.
- Pallarés 1980.
- Maier 1992; Maier 2023b.
- Jiménez Ávila 2023a, 561.
- Jiménez Ávila & Mederos 2023, 98.
- Maier 1999, fig. 25; Jiménez Ávila 2023b, 762, 764-765 fig. 24.
- Bendala et al. 2009, 290-291.
- Jiménez Ávila 2023a, 561.
- Jiménez Ávila 2023a.
- Conviene tener en cuenta que este cuadro no incluye el broche de escotaduras publicado por Pallarés (1980, 52 n° 3; Jiménez Ávila 2023a, 573-574 Br57) ni el procedente de Cañada de las Cabras, que pertenecen a grupos diferentes del aquí considerado, pero ambos ejemplares sí se incluyen en los listados de los estudios más recientes, lo que hace diferir las cifras (Jiménez Ávila 2023a, 560-561). Lo datos que se presentan aquí coinciden con las tablas y estadísticas de dicho estudio, aunque se detecta algún error en el texto original debido a que el ejemplar Br55 (un listón unido en época contemporánea al ejemplar Br19) se consideró en el catálogo como pieza independiente a posteriori de redactar esas cifras. En consecuencia, el número de ejemplares conservado en la HSA (incluido Cañada de las Cabras) sería de 18 y n° 17 (Jiménez Ávila 2023a, 564) y el número total de publicados hasta 2023 (incluido Br57) sería de 26 (25+ 1) y no de 25 (Jiménez Ávila 2023a, 561).
- Bonsor / Thouvenot 1928; Aubet Semmler 1975; Aubet Semmler 1978; Aubet Semmler 2009.
- Martín Ruiz 1995, fig. 243; Amores et al. 2000; García Fernández et al. 2018.
- Schüle 1969, lám. 87.
- Pallarés 1980.
- Jiménez Ávila 2023b.
- Jiménez Ávila 2023b, tab. 1.
- Jiménez Ávila & Mederos 2023.
- Cuadrado & Ascenção 1970.
- Cerdeño 1981.
- Chaves & de la Bandera 1993.
- Jiménez Ávila 2002, 315-319.
- Jiménez Ávila 2023a, 314-319.
- Jiménez Ávila 2023a.
- Jiménez Ávila & Mederos 2021.
- Schüle 1969, lám. 87.13.
- López Ambite 2008, fig. 634.
- Arruda et al. 2017, fig. 13.1.
- Jiménez Ávila 2023a.
- Camacho et al. 2022, 188, 191 figs. 10, 13, tab. 3, con la bibliografía anterior.
- Camacho et al. 2022, 198 tab. 8.
- González Prats 2014, fig. 41-42. El estudio directo de las piezas nos llevó a plantear ciertas dudas sobre la interpretación como parte de broches de cinturón de algunas de las placas (F-42211, F-62266b y F-45020) y, sobre todo, de algún listón (F-42203, F-62264b, F-62300 y F-13033), confirmando que el F-42203 con seguridad pertenece a unas pinzas de depilar (Camacho el al. 2022, 191).
- Cuadrado/Ascenção 1970, 495-497; Cerdeño 1981, 49-50; Mancebo 1996, 62-65; Jiménez Ávila 2002, 316-318.
- No puede descartarse por completo que algunos de los fragmentos que González Prats considera como parte de un broche de cinturón del tipo que analizamos, tanto placas (F-42211 y F-62266b), como listones (como el F-62264b), puedan interpretarse en ese sentido.
- González Prats 2011.
- González Prats 2014, 289-290 fig. 44.
- Cabré 1944, 132 lám. 38,2; Cuadrado & Ascenção 1970, 504, 4c-1 lám. V,1; Cerdeño 1981, fig. 6,1.
- Cerdeño 1981, fig. 6,4; Jiménez Ávila 2024, 654 fig. 70,Br42.
- Pachón 2010, 51 fig. 6.
- Almagro-Gorbea et al. 2006, fig. 425,3.
- Cabré 1944, 132 lám. 38,1; Cuadrado & Ascenção 1970, 504-505, 4 d-1 lám IV,2,2; Cerdeño 1981, fig. 6,3 y 6.
- Bonsor 1931, 119 lám. 69; Cuadrado & Ascenção 1970, 504, 4 c-2 lám. V,2.
- Ruiz Mata 1977, 98-103 fig. 14-16; Cerdeño 1981, fig. 6,2.
- Jiménez-Ávila 2000, 317.
- Camacho et al. 2022, 198 tab. 8.
- Cuadrado & Ascenção 1970, 495; Cerdeño 1981, 49; Mancebo 1996, 60-61; Jiménez Ávila 2002, 314-316, donde se incluiría en su grupo I.1.
- González Prats 1985, 30 fig. 24 lám. III.
- González Prats 1985, fig. 23-25 lám. IV abajo.
- Con posterioridad a las primeras publicaciones, la fase IB2 en la que se halló al menos un broche de cinturón paso de ser considerada Pre-ibérica a Proto-ibérica (Arteaga 1982, 141 fig. 3, 149 s.).
- Arteaga & Serna 1975b, 44 n° 130, 70 lám. XVII,130.
- Mancebo 1996, 62.
- Arteaga & Serna 1975a, 745.
- Arteaga 1982, 141 fig. 3.
- Mancebo 1996, 62.
- Arteaga & Serna 1975a, fig. 4,7.
- Arteaga & Serna 1975a, fig. 4,8-9; Arteaga & Serna 1975b, 44 n° 131, 70 lám. XVII,131.
- Cuadrado & Ascenção 1970, 501-502 lám. III,2,2 fig. 2. Ambos investigadores señalan, no obstante, que este tipo de pieza pasiva es la habitual en los broches de placa romboidal, por lo que creen que, en el caso del broche salacitano, no se tratase de la pasiva original del broche, aunque también plantean que el hecho de que en muchos de los broches tartésicos solo se encuentre la pieza activa podría explicarse por el uso de este tipo de piezas pasivas, de más difícil conservación. No obstante, F. B. Gomes (2021, 206) relaciona las nuevas pizas pasivas serpentiformes de la necrópolis salacitana con los broches de tipo “céltico”, es decir, de placa romboidal.
- Arteaga & Serna 1975b, 44 lám. XVII,131.