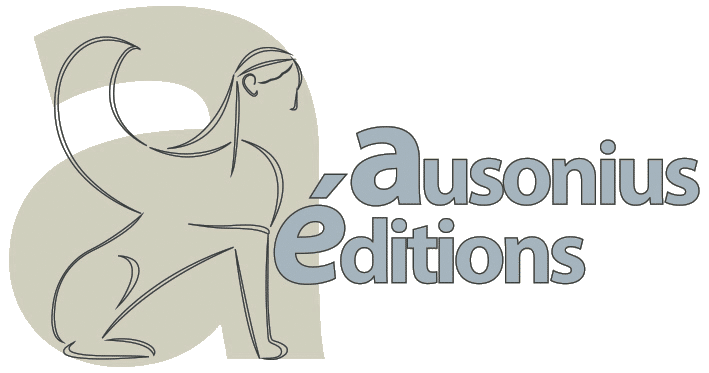Uno de los objetos más destacados del repertorio de ornamentos metálicos de la vestimenta de las comunidades prerromanas son los broches de cinturón de placa rectangular de tipo andaluz. Una denominación utilizada por la tradición historiográfica para designar a uno de los subtipos de los denominados ibéricos, término condicionado por la premisa étnica de que su origen correspondía a este ámbito cultural y geográfico, en oposición a los denominados broches célticos o tartésicos. Una designación que deducía a sus supuestos portadores por las regiones geográficas donde se documentó el grueso de estos broches en el momento en que se establecieron estas denominaciones. En este trabajo se ha realizado una nueva aproximación cronotipológica y lectura social de estos broches de cinturón. Para ello, hemos recopilado y analizado de manera crítica los ejemplares documentados hasta el momento, tanto en investigaciones ya publicadas como otros de colecciones e instituciones que se mantenían inéditos, ampliando y actualizando el catálogo existente.
One of the most distinctive metal ornaments in the clothing repertoire of pre-Roman communities is the Andalusian-type rectangular plate belt brooch. This term, rooted in historiographic tradition, designates a specific subtype of the so-called Iberian brooches—a classification influenced by the assumption that their origin was tied to this cultural and geographical area, in contrast to the so-called Celtic or Tartessian brooches. This designation was based on the geographic distribution of these brooches at the time when such classifications were established. In this study, we present a new chrono-typological analysis and social interpretation of these belt clasps. To achieve this, we have compiled and critically examined all documented specimens to date, incorporating both previously published research and unpublished materials from collections and institutions. This work expands and updates the existing catalogue, offering a more comprehensive understanding of these artifacts.
Introducción
Los estudios tipológicos son una práctica poco habitual en la península ibérica, especialmente para los objetos metálicos1. Sin embargo, creemos necesario avanzar en la realización de estos estudios que buscan organizar conjuntos de objetos a fin de poder analizar e interpretar de forma racional la información arqueológica. Unos trabajos que deben tener como propósito avanzar y completar la construcción del relato histórico de las sociedades que los usaron. En este sentido, es necesario aplicar un sistema de trabajo lógico y abierto que permita comprender las características definitorias del tipo, en el que más allá del trabajo clásico de catalogación y clasificación exhaustiva de una categoría de objetos, se implemente una nueva óptica de análisis que permita la comprensión íntegra del objeto, desde su cronología, funcionalidad, significado sociocultural, tecnológico, comercial, entre otros aspectos.
De acuerdo con estos principios, nuestro análisis realiza una aproximación holística, tanto de los materiales como de los contextos particulares de cada uno de ellos. Un estudio que ha conjugado de manera crítica el análisis tipológico y contextual de los materiales analizados. Un análisis que, sin embargo, todavía se encuentra condicionado por su reducido número y los vacíos de información provocados por los numerosos hallazgos descontextualizados y aislados de muchos de ellos. Una aproximación que, siendo conscientes de la caducidad de las clasificaciones y tipologías, deberá ser revisada en el futuro a partir de nuevos hallazgos y estudios sobre los nuevos contextos y materiales que puedan ir apareciendo asociados a estos objetos.
Broches de cinturón de placa rectangular de tipo andaluz
Los broches de cinturón de placa rectangular son uno de los elementos broncíneos de ornamentación de la vestimenta más característicos de la II Edad del Hierro peninsular, que se utilizarían para ajustar el ceñidor o parte orgánica de la correa que sujetaría la indumentaria a la altura del bajo vientre o cintura. Todos están realizados mediante una aleación de cobre y su dispersión geográfica alcanza amplias zonas del territorio peninsular (mediodía, área levantina, sureste, nordeste y Meseta central y occidental).
Más allá de su uso como elemento funcional y ornamental relacionado con el vestuario, las placas de cinturón se convirtieron en elementos de prestigio e indicadores sociales o de estatus de las culturas prerromanas que los utilizaron2, condición que podemos deducir por su presencia en algunas tumbas consideradas ricas y de prestigio, así como por su representación iconográfica en esculturas ibéricas asociadas a personajes relevantes con un marcado carácter guerrero y aristocrático, que no harían más que reforzar el valor simbólico y suntuario de estos objetos.
La producción de broches de cinturón se iniciaría en la I Edad del Hierro, con múltiples tipos que fueron evolucionando hasta concretar los modelos de placa rectangular a partir del s. V a.C., extendiéndose su uso hasta los ss. II-I a.C. Por lo que respecta al denominado tipo andaluz, estos fueron estudiados por primera vez con un carácter monográfico en 1928 por J. Cabré3, quien le otorgó dicha denominación al considerar su origen y adscripción meridional.
La decoración de los broches de placa rectangular dependía de la originalidad y la habilidad del artesano, lo que hace difícil hallar piezas idénticas entre sí. Este tipo se caracteriza por presentar una decoración de la placa activa realizada a molde, en ocasiones completada con motivos incisos, punzonados y/o excepcionalmente, damasquinados. No obstante, disponemos de ejemplares que, si bien mantienen sus mismas características morfológicas, presentan únicamente una técnica decorativa incisa. Los motivos decorativos de estos broches se localizan en el anverso de la placa y, a pesar de presentar diversas composiciones y formas, tienden a seguir unos modelos y repertorios recurrentes, caracterizados por la presencia de roleos, espirales, motivos vegetales entrelazados, hojas de hiedra acorazonadas, marcos lineales, puntos, palmetas y ovas. Recientemente, los investigadores R. Graells i Fabregat, A. J. Lorrio, C. Manzaneda y M.ª Sánchez han relacionado la técnica decorativa de estos ejemplares con los modelos de escotaduras cerradas o abiertas y un número variable de garfios, algunos de ellos con rebajes en el molde, datados entre finales del s. VI y mediados del V a.C.4.
Estos broches presentan una placa activa de forma rectangular o cuadriforme y un garfio (fig. 1), con una relativa diversidad en cuanto a la forma de la cabecera, la cual adopta, generalmente, una forma rectangular o moldurada de escaso desarrollo, flanqueada por dos pequeños apéndices globulares. En otros ejemplares, la cabecera adquiere un mayor desarrollo tomando formas apuntadas o aladas. La pieza pasiva es generalmente de menor tamaño, presenta forma rectangular, y una o varias perforaciones rectangulares centrales para el enganche de su parte activa. En ocasiones, existe una perforación de sección circular en el eje de la zona distal que podría albergar algún tipo de elemento de fijación para su enganche con la parte orgánica, así como una muesca del tamaño de la hendidura de la fijación central en el extremo proximal. La decoración de esta placa suele ser más modesta, limitándose en muchas ocasiones a presentar motivos impresos o incisos repetitivos. Por último, hay que destacar su sistema de fijación, situado en ambas piezas en la zona del talón, aunque en ocasiones, en la placa pasiva, se pueden situar en los cuatro ángulos de la placa. En la zona del talón, las perforaciones de fijación suelen disponerse alineadas y presentan secciones cilíndricas con un diámetro variable, con un número que varía, generalmente, entre dos y cuatro. En cuanto a los elementos activos del sistema de fijación, se pueden distinguir los remaches o clavos, existiendo en ocasiones flejes de metal de refuerzo en el reverso de la pieza. Tanto las placas activas como pasivas presentan un grosor de entre 1 y 3 mm.
Distribución territorial y problema contextual
Con algo más de 400 broches de placa rectangular documentados en el territorio peninsular, un total de 34 ejemplares pertenecerían a esta tipología (fig. 2).

Se han recuperado principalmente en el área suroriental (fig. 3), entre las regiones ibéricas de la Oretania y Bastetania, concretándose en la necrópolis de Castellones de Ceal (Hinojares, prov. Jaén)5, Cerro de la Mora (Moraleda de Zafayona, prov. Granada)6, el Estacar de Robarinas (Linares, prov. Jaén)7, la necrópolis de Las Torrecillas de Marmolejo (Sierra Morena de Jaén, prov. Jaén)8 y el Santuario de Collado de los Jardines (Santa Elena, prov. Jaén)9, documentándose también varios ejemplares de procedencia desconocida en la Provincia de Jaén10.
Sin embargo, su área de dispersión dibuja un área mayor, con hallazgos en la zona levantina, con ejemplares en el poblado de La Bastida de les Alcusses (Mogente, prov. Valencia)11, la necrópolis de la Bassa del Mas (Santa Magdalena de Polpís, prov. Castellón)12 y Elche (prov. Alicante)13; en el nordeste, con ejemplares documentados en la necrópolis de Can Rodon de l’Hort (Cabrera de Mar, prov. Barcelona)14; así como en el sureste de la Meseta, procedentes de los yacimientos de El Amarejo (Bonete, prov. Albacete)15 y Casa del Monte (Valdeganga, prov. Albacete)16.
De la zona meseteña contamos también con varios broches, del área suroriental, procedentes de la necrópolis de Buenache de Alarcón (prov. Cuenca)17; del área central, de la necrópolis de Cerro Colorado (Villatobas, prov. Toledo)18 y, del área occidental, procedentes de las necrópolis vetonas de El Raso / Las Guijas B (prov. Ávila)19 y La Osera (Chamartín de la Sierra, prov. Ávila)20.
Por último, señalar tres ejemplares de los que se desconoce totalmente su procedencia, conservados dos en el Museo Arqueológico Nacional (MAN)21 y uno en el RGMZ (Alemania)22.
Estos broches de cinturón proceden generalmente de contextos funerarios (19 broches, 56 %), documentándose en menor medida en contextos de hábitat (2 broches, 6 %) o santuarios (4 broches, 12 %) (fig. 4). Un dato significativo es la cantidad de ejemplares de los que carecemos de información sobre sus contextos de procedencia (9 broches, 26 %), hecho que dificulta sobremanera su aproximación cronológica y social. Debemos añadir en este sentido que los broches documentados en contextos sacros (Collado de los Jardines, Santa Elena, prov. Jaén) tampoco tienen un contexto arqueológico preciso y que varios de los ejemplares hallados en necrópolis tampoco poseen un contexto cerrado23. La razón de esta problemática radica, al igual que ocurre con otros objetos metálicos, en que muchos de estos broches proceden de expolios o provienen de trabajos arqueológicos realizados a principios del siglo XX, momento en el que el desarrollo teórico de esta disciplina, los métodos y las técnicas de trabajo carecían del rigor y el carácter científico actual. Un hecho que ha provocado la pérdida de datos contextuales y estratigráficos de gran valor para su interpretación, que dificultan la asunción de conclusiones absolutas del registro arqueológico analizado.
Aproximación cronológica
El primer autor en realizar una aproximación cronológica de estos broches de cinturón fue J. Cabré, quien a finales de la década de los años veinte del siglo pasado consideró este modelo el más antiguo de su serie, relacionándolo con algunos restos arquitectónicos con decoración análoga considerada por el investigador de raigambre mediterránea, datados entre los ss. VI-III a.C. Su preeminencia en el sur peninsular24 justificaría el origen meridional de esta tipología de placa hacia principios del V a.C., perdurando su uso hasta el s. IV o III a.C.25. De este modelo derivarían las placas con decoración damasquinada, un tipo con una cronología inmediatamente posterior que alcanzaría una mayor dispersión geográfica y que se vería influenciado en las zonas del interior por el influjo meseteño.
Décadas después, el alemán W. Schüle publicó un interesante trabajo sobre la Edad del Hierro en la Meseta, en el que propuso una cronología muy similar para este tipo a la planteada por J. Cabré, con unos inicios en la primera mitad del s. V a.C. y un uso que se prolongaría, probablemente, hasta el s. II a.C.26
La última aproximación cronológica ha sido realizada recientemente por R. Graells i Fabregat et al., quienes han sugerido una cronología para este tipo de broches algo más reciente para sus inicios y una vida más breve, enmarcada ca. 425-375 a.C.27 La datación de estos investigadores viene propuesta por sus asociaciones con cerámica ática (crátera de cáliz y skyphoi) y espadas de antenas atrofiadas tipos Quesada III, IIIb y IV28 (fig. 5).
En la actualidad, a pesar de disponer de una treintena de broches de esta tipología, seguimos contando con muy pocos datos contextuales precisos que nos permitan avanzar en cuestiones cronológicas. En este sentido son los contextos de las sepulturas de Cerro de la Mora (Moraleda de Zafayona, prov. Granada), Estacar de Robarinas (Linares, prov. Jaén), Buenache de Alarcón (prov. Cuenca), Cerro Colorado (Villatobas, prov. Toledo) y El Raso / Las Guijas, B (Candeleda, prov. Ávila) los que nos aportan información relevante (fig. 6).

Los materiales de la tumba del Cerro de la Mora (Moraleda de Zafayona, prov. Granada) fueron datados a finales del s. IV a.C.29, encontrándose entre su complejo ajuar metálico una espada de antenas atrofiadas (según F. Quesada correspondería al tipo Quesada IV/ Alcácer do Sal30) un modelo que se ha fechado entre el s. IV y la primera mitad del III a.C31.
Por lo que respecta a la sepultura IX de Estacar de Robarinas (Linares, prov. Jaén), fechada a principios del s. IV a.C.32, presenta en su ajuar cráteras de cáliz y skyphoi datados entre finales del s. V y la primera mitad del IV a.C.33 y fragmentos de copas del “grupo de Viena 116” del segundo cuarto del s. IV a.C34.
En cuanto a la necrópolis de Buenache de Alarcón (prov. Cuenca), si bien esta fue datada en el siglo IV a.C.35., algunos objetos del ajuar recuperados en la sepultura 9 como las fíbulas de tipo La Tène (grupo II y III serie A de Cabré y Morán) o la anular hispánica (tipo 4b de navecilla normal de Cuadrado o 6c de Argente), ofrecen una cronología demasiado amplia, de entre el s. IV y mediados del II a.C., pudiendo incluso perdurar alguno de los tipos hasta la siguiente centuria36.
El broche de la tumba 53 de Cerro Colorado (Villatobas, prov. Toledo) fue fechado por sus excavadores entre finales del s. V y comienzos del IV a.C., cronología que se ajustaría a la datación de las manillas de escudo y de otros materiales de la tumba37.
Por último, la datación de la sepultura 78bis de El Raso / Las Guijas, B, considerada por su ajuar orientalizante, se ha fechado entre finales del s. V y principios del IV a.C.38, fecha esta última en la que se enmarcan el resto de los ajuares de la necrópolis. No obstante, la tumba 78bis es una sepultura expoliada, cuyo contenido es necesario tomar con cautela.
Otros datos cronológicos a tener en cuenta son los proporcionados por el poblado de la Bastida de les Alcusses (Moixent, prov. Valencia) (fig. 7); la necrópolis de Can Rodon de l’Hort (Cabrera del Mar, prov. Barcelona); la necrópolis de Casa del Monte (Valdeganga, prov. Albacete); la necrópolis de la Bassa del Mas (Santa Magdalena de Polpís, prov. Castellón) y la sepultura XVII de la zona III de La Osera (Chamartín de la Sierra, prov. Ávila).

El primer yacimiento está datado entre finales del s. V a. C. o principios del s. IV a.C. y el último cuarto de esa centuria, una cronología que estaría refrendada por la presencia de cerámicas griegas (Lamb. 21, Lamb. 22, Lamb 23, Lamb. 24, Lamb. 40, y Lamb. 42 B) y por el hallazgo de ánforas púnicas (PE-14 o T.8.1.1.1 y del tipo G de Ribera) datadas entre el 375-300 a.C39. El segundo yacimiento, sin embargo, ofrece algunas dificultades cronológicas, pues, aunque en el estudio que realiza J. Barberà40 sobre los materiales de la Colección Rubio de la Serna y de posteriores hallazgos plantea una cronología de entre el 350 y el 250 a.C., reconoce que el conjunto de bronces documentados en la colección ofrece paralelos con una cronología muy amplia que se extendería entre el 550 y el 350 a. C., con una cerámica ibérica que enmarca entre el último cuarto del s. V y la primera mitad del IV a.C.41 Investigaciones más recientes42 han fechado la necrópolis entre finales del s. IV y principios del II a.C.
Por lo que respecta a la cronología del cementerio albaceteño, I. Ballester propuso en un primer momento una cronología de finales del s. IV- III a. C.43, sin embargo, J. Blánquez, tras comparar los datos de diversas necrópolis del sureste, propuso una datación algo más antigua, remontando su cronología hasta finales del s. V o principios del IV a.C., basándose en la presencia de tumbas de las denominadas tumulares “principescas”, características del s. V a.C. en la Meseta, los tipos de armas y la presencia de cerámica griega44. Una propuesta que también defenderán L. Soria y H. García algunos años más tarde45.
Por lo que respecta al sector excavado de la necrópolis de la Bassa del Mas (Santa Magdalena de Polpís, prov. Castellón), este ha sido datado en un momento avanzado del s. V a.C. No obstante, la presencia de colgantes de bronce en superficie, junto a fíbulas zoomorfas y un fragmento de espada de antenas de empuñadura con remate semiesférico, podría indicar la existencia de un sector más antiguo no localizado o destruido de la necrópolis46.
Por último, el ejemplar de la sepultura XVII de la zona III de La Osera (Chamartín de la Sierra, prov. Ávila), fue recuperado entre los restos de un ajuar constituido por una espada de antenas con empuñadura elipsoidal, dos puntas de lanza y otros restos de cobre y hierro informes47. Un contexto del que no disponemos de datos cronológicos precisos, más allá de la datación general de la necrópolis, fechada entre el 425 y el 200 a.C.48
Todo ello nos lleva a mantener en líneas generales la propuesta cronológica planteada por R. Graells i Fabregat et al. para esta tipología de broches, establecida entre finales del s. V y la primera mitad del IV a.C. (ca. 425-375 a.C.). Sin embargo, creemos conveniente poder ampliar su cronología final al segundo cuarto o incluso la segunda mitad del s. IV a.C., debido al hallazgo de algunos ejemplares en contextos con cronologías más avanzadas del de esa centuria (Cerro de la Mora, Buenache de Alarcón, Bastida de les Alcusses), que nos permiten pensar en una posible pervivencia en el tiempo algo más dilatada, momento en el que serían definitivamente sustituidos por los broches de cinturón de placa rectangular con decoración damasquinada.
Estos datos coincidirían con las dataciones generales propuestas para los ejemplares de Collado de los Jardines49, Elche50 y Castellones de Ceal, necrópolis esta última fechada en su fase plena entre finales del s. V a.C. y el IV a.C.51 Coincidiendo así mismo, con las cronologías propuestas para algunos de los conjuntos escultóricos donde ya se muestra el uso de este modelo, como es el caso de La griphomaquia del grupo escultórico de Cerrillo Blanco (Porcuna, prov. Jaén) y el kardiophylax de la Alcudia (Elche, prov. Alicante). Unas esculturas con unas cronologías ampliamente debatidas, situadas en la actualidad, en la segunda mitad del s. V a.C.52 en el caso del grupo escultórico de Cerrillo Blanco, y en el s. IV a.C. el famoso torso lobuno de La Alcudia53.
En cuanto a los inicios de este modelo, por el momento no contamos con contextos que permitan remontar este tipo de broches a fechas anteriores al último cuarto del s. V a.C, pues sabemos además, que hasta mediados de dicha centuria los modelos de broches de cinturón utilizados en la península ibérica por los pueblos prerromanos eran otros.
Origen y producción
En el primer estudio sistemático realizado sobre estos materiales, J. Cabré propuso un origen meridional54, fundamentándose, principalmente, en las analogías estilísticas entre estos objetos y algunos elementos ornamentales y decorativos de restos arquitectónicos documentados en el sur y el área levantina peninsular. Sin embargo, la escasez de datos nos impide todavía hoy establecer con certeza el foco originario de producción. No obstante, su estandarización técnica y decorativa, su total ausencia en la zona septentrional, así como su concentración en el área andaluza, podría avalar esta hipótesis, pues un 44 % (15 broches) de los documentados proceden de esta zona.
La distribución de los broches en estudio presenta una clara densidad en la zona del Alto Guadalquivir, área que podría plantearse come centro productor del modelo, y en el área levantina peninsular, con una difusión hacia el interior que se limita al área vettona y carpetana. Es interesante señalar las similitudes en cuanto a la técnica decorativa con los broches de cinturón de escotaduras abiertas o cerradas y un número variable de garfios, algunos con decoración también prevista en el molde. Unos modelos datados entre finales del s. VI y mediados del V a.C. que podrían explicar una vinculación o derivación entre ambos modelos, en la que se habría mantenido el mensaje social e ideológico que transmitirían los primeros.
La presencia aislada de esta tipología en áreas meseteñas en momentos tempranos de esta producción (finales del s. V y principios del IV a.C.), nos llevan a plantearnos algunas cuestiones interpretativas, ¿su presencia en estas regiones es el resultado de producciones locales, del comercio con el sur peninsular o del intercambio de presentes entre las élites?, si proceden del mediodía peninsular, ¿cuáles fueron las rutas utilizadas para hacer llegar estos objetos hasta este territorio? A diferencia de los broches de placa rectangular con decoración damasquinada, muy numerosos en diversas áreas de la Meseta, y en cuyas placas ya están impresas las huellas de los talleres meseteños, los broches que nos ocupan han aparecido de manera muy esporádica en estas regiones, manteniendo a nivel estilístico y morfológico los elementos característicos de los modelos meridionales. Esto nos lleva a pensar en una producción importada desde el sur peninsular que llegaría a regiones del interior junto con otros productos como objeto de prestigio y moda transcultural que vendría a reforzar el estatus de las poblaciones meseteñas. Esto estaría refrendado por su dispersión y presencia en tumbas singulares como las ya mencionadas de El Raso / Las Guijas, B (Candeleda, prov. Ávila) y de Cerro Colorado (Villatobas, prov. Toledo), así como a su asociación con importaciones que no solo se limita a objetos de adorno, sino también armas y objetos suntuosos procedentes del sur y el levante peninsular.
La cronología de los broches de cinturón documentados en el occidente y centro meseteño presentan unas dataciones que coinciden prácticamente con los inicios de la producción de estos objetos de adorno, lo que revela una rápida aceptación de estos elementos en zonas bastante alejadas de su posible lugar de origen y producción. Si bien todavía no es posible conocer la realidad concreta de los mecanismos de intercambio utilizados por los pueblos prerromanos, la documentación arqueológica nos estaría mostrando unas relaciones de intercambio entre ambas regiones que no implicarían necesariamente la presencia directa de contingentes poblacionales en territorio meseteño llegados desde el mediodía o el levante peninsular, sino que respondería más bien a la inserción de ambas áreas en una red de larga distancia que combinaría bienes de prestigio e intercambios de productos comunes, mantenida desde al menos, los inicios de la I Edad del Hierro, y que no solo permitiría el intercambio de bienes materiales sino también otras transferencias culturales y tecnológicas. Unas redes comerciales que estarían controladas por una élite que utilizaría los excedentes productivos para los intercambios55, y que permitiría el acceso a un repertorio material diferencial que uniría, tanto objetos funcionales, como nuevas ideas con el fin de exhibir nuevos símbolos de prestigio y poder que consolidarán su papel.
En relación con las posibles rutas que pudieron seguir estos objetos hasta estas zonas interiores, lamentablemente todavía no disponemos de datos suficientes para poder establecer con certeza el itinerario de estas líneas de comunicación. Se ha venido aceptando la importancia de la Vía de la Plata y el valle del río Jerte56 para la llegada de influjos mediterráneos de la Baja Andalucía, defendiéndose para el caso concreto de El Raso (Candeleda, prov. Ávila) la importancia del valle del Río Tiétar, una ruta que no solo permitiría intercambios sino también una fácil comunicación con las áreas meridionales57. En este sentido, creemos de especial interés las posibles conexiones entre el área nuclear ibérica del sureste y el sur peninsular con el occidente meseteño a través de la denominada “ruta de los santuarios”58, un itinerario que conectaría la costa levantina desde el Vinalopó con la Meseta por el norte de Sierra Morena, adentrándose finalmente en tierras meseteñas, que permitiría la llegada a estos territorios no solo de productos del área nuclear ibérica, sino también importaciones griegas y etruscas.
Por último, debe tenerse en consideración posibles contactos diferentes a los comerciales para la adquisición de estos ornamentos, basados en alianzas, movimientos militares o de mercenariado59, así como posibles intercambios de dones entre las elites60 derivados de las relaciones políticas entre los diferentes territorios. Unos contactos todavía difíciles de contrastar, pero que explicarían de manera multifactorial los modos de adquisición de las numerosas importaciones de origen meridional y levantino halladas en áreas de la Meseta central y occidental durante la II Edad del Hierro, que tendrían como objetivo satisfacer las demandas de productos de lujo de raigambre mediterránea de estas élites sociales.
Género y valor social
Al igual que ocurre con otros componentes de la vestimenta, los broches de cinturón han sido utilizados por los arqueólogos como marcadores de identidad de género o de estatus. Sin embargo, determinar la adscripción sexual de estos objetos es actualmente difícil, pues carecemos de estudios paleoantropológicos relevantes que puedan confirmarla. Únicamente contamos con información paleoantropológica de la sepultura 78bis de la necrópolis de El Raso / Las Guijas, B (Candeleda, prov. Ávila) y de la tumba 53 de El Cerro Colorado (Villatobas, prov. Toledo), pero en ninguno de los dos casos fue posible identificar el sexo de los restos incinerados. La sepultura de la necrópolis abulense contenía los restos de un individuo adulto61 y en el caso de El Cerro Colorado (Villatobas, prov. Toledo) la sepultura contenía los restos de un adolescente62.
Si analizamos los datos contextuales procedentes de ámbitos funerarios cerrados (15 broches), doce placas pertenecen a tumbas cuyo ajuar contenía elementos vinculados a la panoplia guerrera, asociados tradicionalmente a personajes masculinos. En este sentido, la sepultura del Cerro de la Mora (Moraleda de Zafayona, prov. Granada) contenía entre su ajuar, una espada de antenas atrofiadas, cuatro puntas de lanza, un regatón y un posible freno de caballo63; la tumba de la necrópolis de Castellones de Ceal (Hinojares, prov. Jaén), una falcata y un puñal64; la sepultura IX de Estacar de Robarinas (Linares, prov. Jaén), una espada de antenas atrofiadas, un regatón, una punta de lanza, un bocado de caballo y elementos de escudo65; la de la necrópolis de Las Torrecillas de Marmolejo (Sierra Morena de Jaén, Jaén), tres puntas de lanza66; la sepultura 78bis de la necrópolis de El Raso / Las Guijas, B (Candeleda, prov. Ávila), una lanza, un umbo de escudo, un bocado de caballo, una espada de antenas atrofiada, una punta de lanza y un soliferreum67; la tumba 53 de El Cerro Colorado (Villatobas, prov. Toledo), una manilla de escudo ibérico o caetra68 y la sepultura XVII de la zona III de La Osera (Chamartín de la Sierra, prov. Ávila), una espada de antenas y dos puntas de lanza69.
Solo tres de los ejemplares documentados en contextos funerarios, el documentado en la sepultura 9 de Buenache de Alarcón (prov. Cuenca) y el conjunto completo de la sepultura XVIII de la necrópolis de Casa del Monte (Valdeganga, prov. Albacete) (fig. 8), no contaban entre su ajuar con ningún elemento asociado a la panoplia guerrera. Las placas de la sepultura XVIII de Casa del Monte (Valdeganga, prov. Albacete) se asocian por su ajuar (numerosas tabas agujereadas, trozos de una tira de cobre, una pieza de bronce similar a un regatón, una lámina de hierro doblada, entre otros objetos) a un enterramiento femenino70. Sin embargo, J. Cabré menciona que las placas documentadas en ella habrían sido halladas cerca de una espada de antenas atrofiadas71, no conservada ni citada por su descubridor.

Debemos añadir que muchas de estas tumbas han sido consideradas de cierto prestigio, como es el caso de la sepultura IX de El Estacar de Robarinas (Linares, prov. Jaén), con una gran estructura tumular rodeada por una greca de guijarros y un rico ajuar72, o las tumbas 78bis de El Raso / Las Guijas, B (Candeleda, Ávila) y la T.53 de Cerro Colorado (Villatobas, prov. Toledo), la primera de ellas considerada perteneciente a un destacado cargo político o religioso73; la segunda, con uno de los ajuares más ricos de la necrópolis74.
Estos datos parecen indicar que estos broches de cinturón serían un complemento de la indumentaria utilitario que tendría a su vez un gran significado social de prestigio y gran valor simbólico, utilizados por una élite guerrera o aristocrática cuyo uso nos vendría refrendado por las ya mencionadas representaciones escultóricas del kardiophylax de La Alcudia (Elche, prov. Alicante) y el grupo de la Grifomaquia de Cerrillo Blanco (Porcuna, prov. Jaén). En el caso del Torso del Guerrero de La Alcudia (Elche, prov. Alicante), la escultura muestra un fragmento del torso de un personaje que luce en su pecho un disco-coraza con la cabeza de un lobo, y en la cintura un broche de placa rectangular donde se pueden observar perfectamente las volutas decorativas de la cabecera. En el caso de La Grifomaquia (Porcuna, prov. Jaén), uno de los guerreros se enfrenta con sus propias manos a un ser mitológico, portando también un broche de este tipo en su cintura. Precisar las características del ejemplar jienense es algo más complicado, pudiendo este ser ya del tipo damasquinado, como parece mostrar la mujer representada en el relieve de La Auletris de Osuna75, por otro lado, lógico si atendemos a la cronología de esta última representación, más avanzada que los broches que tratamos; u otros ejemplares de representaciones toréuticas procedentes de los numerosos exvotos recuperados en distintos santuarios del área ibérica76.
Finalmente, es conveniente destacar su documentación en lugares de culto, como reflejan los cuatro broches de esta tipología documentados en el Santuario de Collado de los Jardines (Santa Elena, prov. Jaén). Aunque se desconoce el contexto de estos objetos, su asociación con este espacio sagrado sugiere su posible ofrenda como elemento votivo, un hecho que si bien es poco habitual en la península ibérica, está muy bien documentado en diversos santuarios meditrráneos, destacando los broches frigios o jonios de los santuarios de Artemis y Apolo en Quíos, Heraion de Samos, Artemisia de Efesos o Smyrna77; los broches discoidales de Olimpia78; así como los ejemplos documentados en lugares de culto de la Italia centro-meridional de Pietrabbondante79, Valle d’Ansanto80, Fonte San Nicola81 o Paestum82.
En el caso de los broches de cinturón de la cueva – santuario de Collado de los Jardines (Santa Elena, prov. Jaén), estos podrían estar relacionados, como objeto simbólico, con ofrendas realizadas durante los “rituales de paso” o iniciación que evidenciarían, junto con otros elementos de adorno, ofrendas de túnicas, mantos o vestidos83. Unos ritos de gran importancia en la sociedad ibérica que han sido relacionados principalmente con las cuevas – santuario84, y que tenían como objetivo celebrar el cambio o tránsito del individuo dentro del orden social. Los testimonios asociados a esta ritualidad son abundantes en el santuario de Sierra Morena, quedando constatados a través del análisis iconográfico de las distintas categorías de exvotos masculinos y femeninos hallados en el santuario que hacen referencia de manera clara a este tipo de ceremonias85, donde se reproducen figuras de ambos sexos vestidas o desnudas en diversas actitudes que se han interpretado como reflejo de los diferentes grupos de clase de edad representados86. Unos cultos iniciáticos que tendrían un papel fundamental en estos enclaves cultuales de delimitación territorial ubicados en los límites espaciales del oppidum como signos de agregación social87, y que posiblemente compartieran una estructura litúrgica más amplia que incluyera otros tipos de prácticas, como las vinculadas con la fertilidad88. Unos ritos que podrían retrotraerse al menos hasta la Edad del Bronce, como muestra la referencia de Justino a los curetes en época tartésica (44, 4) y sus posibles fratrías iniciáticas de guerreros89, con numerosos paralelos en otras regiones del Mediterráneo oriental, Grecia o en regiones italianas90.
Esta explicación estaría en la línea con la hipótesis propuesta para los broches de cinturón de las comunidades lucanas y suritálicas a partir del s. V a.C.91, en la que se les ha otorgado un valor principalmente como indicador de ciudadanía; y con la propuesta de valor social que hace M. Almagro Gorbea92, haciendo referencia a su valor simbólico ante la existencia de clases de edad como los cinturati de las Tabulae Iguvinae. Unas prácticas rituales que nos permitirían entender el sistema de clases de edad y categorías sociales que parecen existir en el mundo ibero.
Para una mejor comprensión del valor simbólico y social de estos objetos sería de gran relevancia poder conocer la parte del ritual al que correspondería la deposición del broche en la sepultura, es decir, si su colocación en la tumba se realizaría junto al resto del ajuar una vez incinerado el cadáver indicando su condición de ofrenda, o si el individuo lo portaba en la pira funeraria como parte de la vestimenta. La escasa información que tenemos hasta el momento sobre cuestiones como su ubicación y posición en el interior de la sepultura dificulta su interpretación y análisis e impide, al menos de momento, establecer un patrón de comportamiento entre estos broches. Lo que es evidente es que muchos de ellos se han hallado con evidentes signos de haber sufrido los efectos del fuego, a lo que hay que añadir la aparición de elementos metálicos y de la vestimenta mezclados con las cenizas en algunas piras (ustrina)93. Esto reflejaría su más que posible posición junto al difunto en la pira funeraria como parte de sus objetos personales. Sin embargo, de nuevo, la falta cuantitativa de información contextual fiable nos impide extraer conclusiones definitivas a este respecto.
Sobre su disposición en la sepultura, solo disponemos de información de los documentados en El Raso / Las Guijas, B (Candeleda, prov. Ávila); Cerro Colorado (Villatobas, prov. Toledo); Estacar de Robarinas (Linares, prov. Jaén); Buenache de Alarcón (prov. Cuenca) (fig. 9) y La Osera (Chamartín de la Sierra, prov. Ávila) (fig. 10).


Los broches de El Raso / Las Guijas, B (Candeleda, prov. Ávila) fueron localizadas fuera de la urna funeraria, junto con gran parte del ajuar, aunque ya hemos comentado que procede de una sepultura expoliada donde la información del contenido y disposición del mismo debe ser valorada con cierta cautela. En relación con las dos placas documentadas en la T. 53 de Cerro Colorado (Villatobas, prov. Toledo), estas fueron halladas todavía enganchadas en una sepultura de incineración sin urna, debajo de un disco de bronce, junto a restos de una lámina de metal del mismo cinturón. Debajo de estos objetos y otros elementos del ajuar, depositados directamente sobre el suelo, se encontraban los restos óseos de la incineración94. Por lo que respecta a las dos placas halladas en la sepultura IX de Estacar de Robarinas (Linares, prov. Jaén), sabemos que estas se encontraban depositadas sobre la tierra en el centro del espacio delimitado por la cenefa que rodeaba la sepultura de incineración, junto a los huesos cremados y el resto del ajuar, muy deteriorado por la acción del fuego95. Del ejemplar documentado en la incineración 9 de la necrópolis de Buenache de Alarcón (prov. Cuenca), solo sabemos que se encontraría, al igual que el resto de los ajuares aparecidos en la necrópolis, en el interior de la urna funeraria acompañando a los restos incinerados96. Por último, el ejemplar de la sepultura XVII de la zona III de La Osera (Chamartín de la Sierra, prov. Ávila) se documentó en una tumba de incineración sin urna, localizándose la placa sobre la espada de antenas que se encontraba doblada y clavada en la tierra.
Muchos de estos enterramientos consisten en enterramientos secundarios, en los que la cremación no se realizaba en el mismo lugar del enterramiento, sino en una pira funeraria en un lugar cercano (Estacar de Robarinas97, El Raso/ Las Guijas, B98, Buenache de Alarcón99), por lo que el material incinerado sería recogido ritualmente y transportado candente desde la pira funeraria a la sepultura. En el caso de la sepultura de La Osera no parece ser así, pues la documentación del suelo calcinado, carbones y restos humanos cremados en la misma sepultura hacen muy posible que la cremación se realizara en el mismo lugar de enterramiento100.
Por último, cabe destacar la presencia de estos broches en tumbas con materiales de cronologías más tardías, lo que denota una larga perduración desde el momento de su producción y uso hasta su definitiva amortización. A pesar de que durante la segunda mitad del primer milenio a.C. el uso de estos objetos se habría extendido entre una mayor cantidad de población, no debió ser muy elevado el número de personas que lo poseyeron durante la II Edad del Hierro. Quizá eran guardados cuidadosamente por su elevado coste, y su sofisticada elaboración propiciaba su conservación y mantenimiento, o bien, su conservación vendría motivada por el valor simbólico o estético del objeto. De esta manera, el atesoramiento intencionado permitiría su transmisión de generación en generación, mostrando el poder y el estatus de un linaje o grupo familiar (fig. 11).
Conclusión
Los datos recopilados hasta el momento parecen mantener la propuesta de producción peninsular meridional planteada por J. Cabré para este modelo, cuya dispersión alcanzaría rápidamente otras zonas del área levantina, el sureste de la Meseta, el nordeste y la Meseta occidental, demandados posiblemente por una élite aristocrática o guerrera como elemento de prestigio y distinción social. Su cronología se extendería entre finales del s. V y el segundo o tercer cuarto del s. IV a.C. (425 / 350-325 a.C.), momento en el que serían definitivamente sustituidos por los broches de cinturón de placa rectangular con decoración damasquinada, un modelo más frecuente y con una mayor dispersión territorial por la península.
A diferencia de otros broches de cinturón101, este modelo no parece estar adscrito de manera exclusiva a un sexo, sin embargo, pese a la falta de análisis antropológicos concluyentes, la mayoría de los contextos donde se han documentado estos broches y las representaciones iconográficas sincrónicas, privilegian al hombre como portador, mientras que para los tipos posteriores parece observarse una mayor apertura al uso por ambos sexos. El reducido número de registros cerrados nos impide hacer interpretaciones concluyentes en lo que se refiere al valor o significado de su distribución y ubicación en la tumba, más allá de su más que probable presencia en la pira funeraria durante la cremación del cadáver, bien como objetos de la vestimenta del difunto o bien como objetos personales. Unos objetos que cuando aparecen en contextos funerarios revelan evidentes signos de haber sufrido los efectos del fuego y que aparecen, en muchas ocasiones, formando parte de complejos y ricos ajuares.
Por último, constatar el gran valor social, simbólico y de prestigio de este complemento de la indumentaria, pues defendemos su posible vinculación con los diferentes ritos iniciáticos o “rituales de paso”. Unos ritos materializados en unos espacios sagrados que como sabemos presentan numerosos paralelos en otras regiones del Mediterráneo, en los que se llevarían a cabo unas prácticas cultuales compartidas que ayudarían a cohesionar y reforzar su identidad como grupo, vinculados principalmente con el ciclo biológico, pero también con otras ceremonias de carácter transversal como los ritos de iniciación guerrera102.
Para finalizar, creemos necesario ahondar en la propuesta conceptual planteada por R. Graells i Fabregat et al.103 sobre la necesidad de abandonar la tradicional denominación de broches ibéricos o de tipo andaluz, y sustituirla por una nomenclatura que no implique connotaciones étnicas o culturas que puedan derivar en interpretaciones erróneas y simplistas que no contribuyen a una verdadera comprensión de estos objetos. Por esta razón es esencial llevar a cabo estudios más completos que permitan definir su tipología y esbozar su desarrollo y evolución. En este sentido consideramos fundamental la elaboración de aproximaciones cronológicas y tipológicas, unas herramientas que permiten al investigador organizar y categorizar de manera eficiente gran cantidad de datos y hacerla a la vez más manejable y accesible, así como repensar posibles dataciones, asociaciones y transferencias tecnológicas e ideológicas entre grupos culturales. En este sentido, los broches de cinturón resultan especialmente útiles, puesto que son objetos numerosos en los yacimientos protohistóricos peninsulares y se distribuyen de manera abundante en distintas áreas culturales de manera sincrónica.
Agradecimientos
Este trabajo se ha realizado con el asesoramiento de mis directores de tesis, A. J. Lorrio y R. Graells i Fabregat, y con la amabilidad de numerosas instituciones museales que han tenido a bien facilitar la consulta y estudio de los broches que custodian (Valencia, Jaén, Alicante y Albacete).
Bibliografía
Almagro Gorbea, M. (1997): “Lobo y ritos de iniciación en Iberia”, in: Olmos, R. y Santos, J. A., eds., Iconografía Ibérica, Iconografía Itálica, Propuestas de Interpretación y Lectura, Roma 1993, Serie Varia 3, Madrid, 103-127.
Almagro Gorbea, M. (2008): “Demografía y Sociedad”, in: Almagro Gorbea, M., dir., La necrópolis de Medellín. III. Estudios analíticos. IV. Interpretación de la necrópolis. V. El marco histórico de Medellín-Conisturgis. Real Academia de la Historia, Bibliotheca Archaeologica Hispana, 27(3), Madrid, 907-948.
Álvarez-Ossorio, F. (1941): Catálogo de los exvotos de bronce ibéricos, Museo Arqueológico Nacional, Madrid.
Aranegui Gascó, C. (1996): “Signos de rango en la sociedad ibérica. Distintivos de carácter civil o religioso”, Revista de Estudios Ibéricos, 2, 91-121.
Argente Oliver, J. L. (1994): Las fíbulas de la Edad del Hierro en la Meseta Oriental: valoración tipológica, cronológica y cultural, Excavaciones Arqueológicas en España, 168, Madrid.
Balsera, R., López-Cachero, J. y Rovira, C. (2016): “Necròpolis, tombes i difunts. Anàlisis de les estratègies funeràries a la costa central catalana entre el bronze final i l’ibèric ple”, in: M.C. Belarte, M. C., Garcia, D. y Sanmartí, J., eds., Les estructures socials protohistòriques a la Gàl·lia i a Ibèria: homenaje a Aurora Martín i Enriqueta Pons, Actes de la VII Reunió Internacional d’Arquelogia de Calafell, Calafell del 7 al 9 de març de 2013, Arqueomediterrània, 15, Barcelona, 137-150.
Ballester Tormo, I. (1930): “Avance al estudio de la necrópolis ibérica de la Casa del Monte (Albacete)”, in: IV Congreso Internacional de Arqueología, Valencia, 1929, 27-48.
Baquedano, I. (2016): La necrópolis vettona de La Osera (Chamartín, Ávila, España), Zona Arqueológica 19 (II), Alcalá de Henares.
Barberà, J. (1968): “La necrópolis ibérica de Cabrera de Mar”, Ampurias, 30, 97-150.
Bennet, M.J. (1997): Belted heroes and bound women. The Myth of the Homeric Warrior-King, Greek Studies: Interdisciplinary Approaches, New York – Oxford.
Blánquez Pérez, J. (1992): “Las necrópolis ibéricas en el sureste de la Meseta”, in: Congreso de Arqueología Ibérica: Las Necrópolis, Serie Varia 1. Madrid, 1991, 235-278.
Blázquez, J. Mª. 1983: Primitivas religiones ibéricas II. Religiones prerromanas. Cristiandad, Madrid.
Blázquez, J. Mª. 1984: “Cinturones sagrados en la Península Ibérica”, in: Homenaje al profesor Martín Almagro Basch, II, Madrid, 411-420.
Blázquez, J. Mª., García-Gelabert, M. P., Rovira, S. y Sanz, M. (1986-1987): “Estudio de un broche de cinturón de la necrópolis de ‘El Estacar de Robarinas’ (Cástulo, Linares)”, in: Actas del Coloquio Internacional sobre la Edad del Hierro en la Meseta Norte, Salamanca 30 de mayo-3 de junio de 1984, Zephyrus, 39-40, 387-396.
Bonet, H., Soria, L. y Vives-Ferrándiz, J. (2011): “La vida en las casas: Producción doméstica, alimentación, enseres y ocupantes”, in: Bonet, H. y Vives-Ferrándiz, J., coords., La Bastida de les Alcusses, 1928-2010, Valencia, 138-175.
Bosch Gimpera, P. (1921): “Los celtas y la civilización céltica en la Península Ibérica”, Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, 29(4), 3-56.
Bottini, A., Rainini, I. y Colazzo, S. (1976): “Rocca S. Felice (AV). Il deposito votivo del santuario di Mefite”, Notizie degli Scavi di Antichità, 1976, 359-524.
Cabré, J. (1916): “Una sepultura de guerrero ibérico de Miraveche”, Arte Español, 3, 1-20.
Cabré, J. (1928): “Decoraciones hispánicas I”, Archivo Español de Arte y Arqueología, II, 97-110.
Cabré, J. (1937): “Decoraciones Hispánicas II. Broches de cinturón de bronce damasquinados con oro y plata”, Archivo Español de Arte y Arqueología, 13, 93-126.
Cabré, M. E. y Morán, J. A. (1977): “Fíbulas en las más antiguas necrópolis de la Meseta Oriental Hispánica”, in: Homenaje a García y Bellido, III. Revista de la Universidad Complutense, 26, 109-148.
Cabré, M. E. y Morán, J. A. (1982): “Ensayo cronológico de las fíbulas con esquema de La Tène en la Meseta Hispánica”, Boletín de la Asociación Española de Amigos de la Arqueología, 15, 4-27.
Calvo, C. y Cabré, J. (1918): Excavaciones de la Cueva y Collado de los Jardines (Santa Elena, Jaén). Memoria de los trabajos realizados en el año 1917, Junta superior de Excavaciones y Antigüedades., Madrid.
Campanelli, A. y Faustoferri, A., eds (1997): I luoghi degli dei. Sacro e natura nell’Abruzzo italico, Pescara.
Cerdeño et al. 1966: Cerdeño, M.ª L., García Huerta, R., Baquedano, I. y Cabanes, E. (1966): “Contactos interior-zonas costeras durante la Edad del Hierro: los focos del noreste y suroeste meseteños”, Complutum, 6, 287-312.
Chapa, T. (1985): La escultura ibérica zoomorfa, Madrid.
Chapa, T. (2012): “La escultura en piedra de la antigua Osuna: algunas reflexiones sobre los relieves ‘Ibéricos’”, Cuadernos de los Museos de los Amigos de Osuna, 14, 35-41.
Chapa, T., Pereira, J., Madrigal, A. y Mayoral, V. (1998): La necrópolis ibérica de los Castellones de Céal (Hinojares, Jaén), Jaén.
Cisneros, F. (2008): “Inventario de los materiales de la Necrópolis Ibérica de Casa del Monte (Valdeganga, Albacete)”, Sección de Estudios Arqueológicos, V, SIP-Valencia Varia 7, 117-195.
Colominas, J. (1915-1920): “Els enterraments ibèrics dels Espleters a Salzadella”, Anuari de l’Institut d’Estudis Catalans, VI, 616-618.
Díes, E., Bonet, H., Álvarez, N. y Pérez Jordá, G. (1997): “La Bastida de les Alcusses (Moixent): resultados de los trabajos de excavación y restauración. Años 1990-1995”, Archivo de Prehistoria Levantina, XXII, 215-295.
Engel, A. y Paris, P. (1906): Une forteresse ibérique à Osuna (Fouilles de 1903), Nouvelles Archives des Missions Scientifiques et Littéraires XIII(4), Paris.
Farnié / Quesada 2005: C. Farnié, C. y Quesada, F. (2005): Espadas de hierro, grebas de bronce. Símbolos de poder e instrumentos de guerra a comienzos de la Edad del Hierro en la Península Ibérica, Monografías del Museo de Arte Ibérico de El Cigarralejo 2, Murcia.
Fellman, B. (1984): Frühe Olympische Gürtelschmuckscheiben aus Bronze, Olympische Forschungen XVI, Berlin.
Fernández Gómez, F. (1997a): “Una tumba orientalizante en El Raso de Candeleda (Ávila)”, in: Studi in onore di Sabatino Moscati, Pisa-Roma, 725-740.
Fernández Gómez, F. (1997b): La Necrópolis de la Edad del Hierro de “El Raso” (Candeleda. Ávila) “Las Guijas”, B, Arqueología en Castilla y León: Memorias 4, Ávila.
Fletcher, D., Pla, E. y Ballester, J. (1965): La Bastida de les Alcuses (Mogente, Valencia), I. Serie de Trabajos Varios del SIP, 24, Valencia.
García Cardiel, J. (2017): “Las flautistas de Iberia. Mujer y transmisión de la memoria social en el mundo ibérico (siglos III-I a.C.)”, Complutum, 28(1), 43-162.
García-Gelabert, M. P. y Blázquez, J. M. (1988): Castulo, Jaén, España. I. Excavaciones en la Necrópolis ibérica de Estacar de Robarinas, s. IV a.C., BAR Int. Ser. 425, Oxford.
García-Gelabert, M. P. y Blázquez, J. M. (1990): “Los broches de cinturón de las necrópolis oretanas de Cástulo”, Verdolay, 2, 87-90.
González Alcalde, J. (1993): “Las cueva-santuario ibéricas en País Valenciano: un ensayo de interpretación”, Verdolay, 5, 67-78.
Graells i Fabregat 2014: Graells i Fabregat, R. (2014): “Discos-coraza de la Península Ibérica (ss. VI-IV a.C.)”, Jahrbuch des RGZM, 59(1), 85-224.
Graells i Fabregat, R. y Lorrio, A. (2016): “Pero la Dama no estaba sola: El torso de guerrero con pectoral”, in: Abad Casal, L., ed., L’Alcúdia d’Elx. Un paseo por la historia y el entorno, Alicante, 62-64.
Graells i Fabregat, R. y Lorrio, A. (2017): Problemas de cultura material. Broches de cinturón decorados a molde de la Península Ibérica (s. VII-VI a.C.), Anejo de la Revista Lucentum 22, Alicante.
Graells i Fabregat, R., Lorrio, A. y Camacho, P., coords. (2018): La colección de objetos protohistóricos de la Península Ibérica, 1: Broches de cinturón, placas y fíbulas, RGZM-Kataloge Vor- und Frühgeschichtlicher Altertümer 49(1), Mainz.
Graells i Fabregat, R., Lorrio, A. y Camacho, P., coords. (2022): Problemas de cultura material. Ornamentos y elementos del vestuario en el arco litoral Mediterráneo-Atlántico de la península Ibérica durante la Edad del Hierro (ss. x-v a.C.), Anejo de la Revista Lucentum 30, Alicante.
Grau, I. y Amorós, I. (2013): “La delimitación simbólica de los espacios territoriales ibéricos: el culto en el confín y las cuevas-santuario”, in: Rísquez, C. y Rueda, C., eds., Santuarios Iberos: territorio, ritualidad y memoria. El santuario de La Cueva de la Lobera de Castellar. 1912-2012, Jaén, 183-212.
Lenerz-de Wilde, M. (1991): Iberia Celtica, Archälogische Zeugnisse keltischer Kultur auf der Pyrenänhalbinsel, Stuttgart.
León, P. (1998): La sculpture des Ibères, Paris.
Lillo, P.A. (1982): “Aportación al catálogo de exvotos de bronce del Santuario Ibérico de la Luz (Murcia)”, Habis, 13, 239-241.
Longo, F. (2018): “Le armi di Atena. I dati dall’Athenaion di Posidonia tra Greci e Lucani”, in: Graells i Fabregat, R. y Longo, F., eds., Armi votive in Magna Grecia, RGZM-Tagungen 36, Mainz, 25-42.
Lorrio, A. J. (2005): Los Celtíberos, Bibliotheca Archaeologica Hispana 25, Complutum Extra 7, Madrid.
Losada, H. (1966): La necrópolis de la Edad del Hierro de Buenache de Alarcón (Cuenca), Trabajos de Prehistoria 20, Madrid.
Luque, J. (1984): “Nuevos broches célticos (peninsulares) en Grecia y la cuestión de los primeros mercenarios ibéricos en el Mediterráneo (en el siglo VI a.C.)”, Archivo Español de Arqueología, 57, 3-14.
Maluquer de Montes, J. (1987): “Comercio continental focense en la Extremadura central”, in: Ceràmiques gregues i helenístiques a la Península Ibèrica, Actes taula Rodona, Empúries 1983, Barcelona, 19-25.
Manso, E. (2007): “38. Broche de cinturón; Broche de cinturón; Broche de cinturón (completo); Broche de cinturón; Broche de cinturón”, in: Barril, M. y Galán, E., eds., Ecos del mediterráneo. El mundo ibérico y la cultura vetona [Catálogo de la Exposición], Ávila, 226-227.
Martín Ruiz, J. A. (2020): “Importaciones mediterráneas en el castro vettón de El Raso de Candeleda (Ávila)”, Cuadernos Abulenses, 49, 99-116.
Moneo, T. (2003): Religio Iberica. Santuarios, ritos y divinidades (siglos VII-I a.C.), Real Academia de la Historia, Bibliotheca Archaeologica Hispana 20, Madrid.
Morán, J.A. (1975): “Sobre el carácter votivo y apotropaico de los broches de cinturón en la Edad del Hierro Peninsular”, in: XIII Congreso Nacional de Arqueología, Huelva 1973, Zaragoza, 597-604.
Morán, J. A. (1977): “La exponencia femenina y la signografía ofídica en broches de cinturón del hierro hispánico”, in: XIV Congreso Nacional de Arqueología, Vitoria, 1975, vol. II, Zaragoza, 611-614.
Negueruela, I. (1990): Los monumentos escultóricos ibéricos del Cerrillo Blanco de Porcuna, Jaén. Estudio sobre su estructura interna, agrupamientos e interpretación, Madrid.
Noguera, J. M. (2003): “La escultura hispanorromana en piedra de época republicana”, in: Abad, L., coord., De Iberia in Hispaniam: La adaptación de las sociedades ibéricas a los modelos romanos, Universidad de Alicante – Fundación Duques de Soria, Colecciones Arqueología, 151-208.
Oliver, A. (2016): “La necrópolis ibérica de la Bassa del Mas, Santa Magdalena de Polpís (Castellón) y su entorno arqueológico”, Quaderns de prehistòria i arqueologia de Castelló 34, 119-151.
Olmos, R., ed. (1999): Los Iberos y sus imágenes. Las 2000 imágenes más representativas del legado ibérico con su análisis e interpretación en el contexto mediterráneo, Madrid.
Olmos, R. (2002): “Los grupos escultóricos del Cerrillo Blanco de Porcuna (Jaén). Un ensayo de lectura iconográfica convergente”, Archivo Español De Arqueología, 75, 107-122.
Pellicer, M. (1961): “Un enterramiento post-hallstáttico en Granada”, in: VI Congreso Arqueológico Nacional, Oviedo, 1959, Zaragoza, 154-157.
Pereira, J. y Madrigal, A. (1998): “El ritual funerario ibérico en la Alta Andalucía: la necrópolis de Los Castellones de Ceal (Jaén)”, in: Mangas, J. y Alvar, J., eds., Homenaje a José M.ª Blázquez, vol. II, Madrid, 381-395.
Prados, L. (1997): “Los ritos de paso y su reflejo en la toréutica ibérica”, in: Olmos, R. y Santos, J. A., eds., Iconografía ibérica, iconografía itálica. Propuesta de interpretación y lectura, Madrid, 273-282.
Prados, L. (1998): “Los santuarios de la Alta Andalucía en época ibérica: origen e implantación territorial”, in: Pearce, M. y Tosi, M., eds., Papers from the EAA third annual meeting at Ravenna, 1997, I: Pre and Protohistory, Oxford, 184-186.
Quesada, F. (1997): El armamento ibérico. Estudio tipológico, geográfico, funcional, social y simbólico de las armas en la cultura ibérica (siglos IV-I a.C.), Monographies instrumentum 3, Montagnac.
Quesada 2007: F. Quesada, F. (2007): “Héroes de dos culturas. Importaciones metálicas ibéricas en territorio vetton”, in: Barril, M. y Galán, E., eds., Ecos del Mediterráneo. El mundo ibérico y la cultura vettona [Catálogo de exposición], Ávila, 224-225.
Quesada, F. (2011): “Approche chronologique des stèles et statues du domaine ibérique à travers les représentations de l’armement”, Documents d’Archéologie Méridionale, 34, 85-98
Ramos Folqués, A. (1950): Hallazgos escultóricos en La Alcudia de Elche, Archivo Español de Arqueología, 23, 353-359.
Romito, M. (1995): I cinturoni sannitici, Napoli.
Ros, A. (2007): “Les sivelles ibèriques de placa rectangular al nordest peninsular. Nova proposta tipológica”, in: I Congrés de Joves Investigadors en Arqueologia dels Països Catalans: la protohistòria als Països catalans [poster inédito].
Royo, I. (2023): “Los broches de cinturón protohistóricos del Museo de Huesca y su contexto en el valle medio del Ebro”, Bolskan, 28, 7-33.
Rubio de la Serna, J. (1888): Noticia de una necrópolis ante romana descubierta en Cabrera de Mataró (Barcelona), Memorias de la Real Academia de la Historia, [Madrid] XI.
Rueda, C. (2012): Exvotos ibéricos, núm. 2, Jaén.
Rueda, C. (2013): “Ritos de paso de edad y ritos nupciales en la religiosidad ibera: algunos casos de estudio”, in: Rísquez, C. y Rueda, C., eds., Santuarios Iberos: territorio, ritualidad y memoria. El santuario de La Cueva de la Lobera de Castellar. 1912-2012, Jaén, 341-283.
Rueda, C. y Bellón Ruiz, P. (2018): “Culto y rito en cuevas: modelos territoriales de vivencia y experimentación de lo sagrado, más allá de la materialidad (ss. V-II a.n.e)”, ARYS, Antigüedad, Religiones y sociedades, 14, 43-80.
Sánchez, C. (1988): “Cerámica ática de las necrópolis del Estacar de Robarinas”, in: García-Gelabert & Blázquez 1988, 276-324.
Sanz Mínguez, C. (1997): Los Vacceos: cultura y ritos funerarios de un pueblo prerromano del valle medio del Duero. La Necrópolis de Las Ruedas, Padilla de Duero (Valladolid), Memorias, Arqueología en Castilla y León 6, Valladolid.
Schüle, W. (1969): Die Meseta-Kulturen der Iberischen Halbinsel, Madrider Forschungen 3, Berlin.
Soria, L. y García, H. (1996): Broches y placas de cinturón de la Edad del Hierro en la provincia de Albacete. Una aproximación a la metalurgia protohistórica, Instituto de Estudios Albacetenses Ser. 1, Estudios 86, Albacete.
Tagliamonte, G. (2002-2003): “Dediche di armi nei santuari sannitici”, Cuadernos de Prehistoria y Arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid, 28-29, 95-125.
Urbina, D. y Urquijo, C. (2007): “Cerro Colorado, Villatobas, Toledo una necrópolis de incineración en el Centro de la Península. Estudios sobre la Edad del Hierro en la Carpetania”, Zona Arqueológica, 10(II), 239-254.
Urbina, D. y Urquijo, C. (2015): Objetos y personas. La necrópolis de Cerro Colorado y la Arqueología de la Edad del Hierro en la Meseta Sur, Bibliotheca Praehistorica Hispana 30, Madrid.
Zamora, D. (2006-2007): “L’oppidum de Burriac. Centre de poder polític de la laietània ibérica”, Laietania, 17, 11-420.
Notes
- Graells i Fabregat et al. 2022, 20.
- Morán 1975, 597; Graells i Fabregat & Lorrio 2017, 140; Royo 2023, 30.
- Cabré 1928.
- Graells i Fabregat et al. 2018, 34.
- Lenerz-de Wilde 1991, lám. 139, 437; Chapa et al. 1998, 80 y 83 fig. 32, 3.
- Pellicer 1961, lám. II, 2; Schüle 1969, lám. 82, 13; Lenerz-de Wilde 1991, lám. 125, 354 a-b.
- Blázquez et al. 1986-1987, láms. I-II; García-Gelabert & Blázquez 1988, figs. 24-25; García-Gelabert & Blázquez 1990, 88-89.
- Inédito. Pertenece al Fondo Arqueológico Ricardo Marsal Monzón. Esta colección fue donada por Ricardo Marsal Monzón en el año 2005, conservada hoy en el Museo Íbero de Jaén.
- Cabré & Calvo 1918, lám. XXVIII; Colominas 1915-1920, 618, fig. 425.1, 425.4 y 425.5; Cabré 1928, 100 fig. 3, 102-103 fig. 6, 105 fig. 12; Álvaréz-Ossorio 1941, lám. CLVIII y CLXVIII; Lenerz-de Wilde 1991, lám. 140, 449 a-b, lám. 141, 450, lám. 142, 454.
- Cabré 1928, 103-105, fig. 7-12; Lenerz-de Wilde 1991, lám. 144, 462-465.
- Bonet et al. 2011, 172, fig. 40.
- Oliver 2016, 123-124 fig.∞12.
- Colominas 1915-1920, 618 fig. 425.3; Cabré 1928, 98-99 fig. 1; García-Gelabert & Blázquez 1990, 89; Lenerz-de Wilde 1991, lám. 3, 18.
- Rubio de la Serna 1888, 716 lám. X fig. 5; Cabré 1928, 101 fig. 4; Barberà 1968, 144 fig. 33, 7276-7277; Ros 2007, nº 1.
- Colominas 1915-1920, 618 fig. 6; Cabré 1928, 99 fig. 2; Lenerz-de Wilde 1991, lám. 2, 12; Soria & García 1996, 54 fig. 13. 20.
- Ballester Tormo 1930, 36 fig. 18; Cabré 1937, 103 lám. VIII, 20; Lenerz-de Wilde 1991, lám. 3, 15; Soria & García 1996, 52 figs. 12.17; Cisneros 2008, 139-140 fig. 18, 3.
- Losada 1966, 34 fig. 16 lám. III; Lenerz-de Wilde 1991, lám. 103, 272a.
- Urbina & Urquijo 2007, fig. 14; Urbina & Urquijo 2015, fig. I. 87-89, II.12 87-88, lám. IX.
- Fernández Gómez 1997, 30 fig. 50.
- Cabré 1937, lám. XXII, 54.
- Ambos broches proceden de la colección de Carlos Walter Heiss. Esta colección fue depositada en el Museo Arqueológico Nacional por el Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional entre los años 1941 y 1942. Su documentación se conserva en el archivo de este museo (exp. 1934/73).
- Graells i Fabregat et al. 2018, 40-45 figs. 21-22.
- Es el caso de la sepultura de la necrópolis de Las Torrecillas de Marmolejo (Sierra Morena de Jaén, prov. Jaén), de donde procede una pieza activa perteneciente al Fondo Arqueológico Ricardo Marsal Monzón (Lote 2). En el archivo documental recuperado junto al conjunto de objetos arqueológicos se indica que fue hallada en una tumba de incineración cuyo ajuar estaba formado por tres puntas de lanza de hierro, una fíbula, el propio broche de cinturón y una máscara mortuoria. Sin embargo, las piezas de esta colección proceden de unos trabajos de expolio sin una metodología ni estratigrafía adecuada, lo que ha supuesto la pérdida del valor contextual de los objetos. Los broches procedentes de la necrópolis de Can Rodon de l’Hort (Cabrera de Mar, prov. Barcelona) fueron recuperados en las excavaciones realizadas en la segunda mitad del s. XIX por Rubio de la Serna. En estos trabajos se documentaron unas escasas sepulturas cuyos materiales no fueron individualizados en sus tumbas, desconociéndose los grupos de piezas de los conjuntos funerarios. La pieza activa y el fragmento de placa pasiva de la necrópolis de la Bassa del Mas (Santa Magdalena de Polpís, prov. Castellón) fueron hallados en superficie, en la parcela oeste del cementerio, junto a otros objetos.
- Cabré 1928, 98.
- Cabré 1937, 93.
- Schüle 1969, 136-139.
- Graells i Fabregat et al. 2018, 34.
- Graells i Fabregat et al. 2018, 43-44.
- Pellicer 1961, 155.
- Quesada 1997, 630.
- Quesada 1997, 220 fig. 116.
- Blázquez et al. 1986-1987, 389.
- Sánchez 1988, 276, 279 y 302.
- Sánchez 1988, 286.
- Losada 1966, 70.
- Cabré & Morán 1982, tabla I; Argente 1994, 76.
- Urbina & Urquijo 2015, 85.
- Fernández Gómez 1997, 732; Fernández Gómez 1997, 116.
- Bonet & Vives-Ferrándiz 2011, 239; Díes et al. 1997, 272
- Barberà 1968; Barberà 1969-1970.
- Barberà 1969-1970, 148.
- Zamora 2006-2007, 309.
- Ballester Tormo 1930, 48.
- Blánquez Pérez 1992, 243.
- Soria & García 1996, 47.
- Oliver 2016, 138
- Cabré 1937, 116.
- Baquedano 2016, 470.
- Álvaréz-Ossorio 1941, 27.
- Manso 2007, 227.
- Chapa et al. 1998, 175-177.
- Farnié & Quesada 2005, 200; Quesada 2011, 89. Recientes estudios sobre los discos-coraza representados en el conjunto de Porcuna plantean problemas de correspondencia cronológica con esta datación, pues parece excesivamente alta para los modelos representados, fechados hasta el s. IV a.C. (Graells i Fabregat 2014, 132).
- Graells i Fabregat 2014, 133; Graells i Fabregat & Lorrio 2016, 64.
- Cabré 1937, 93.
- Cerdeño et al. 1996, 306.
- Cerdeño et al. 1996, 300.
- Martín Ruíz, 2020, 114.
- Maluquer, 1987, 22.
- Quesada 2007, 91.
- Martín Ruiz 2020, 114.
- Fernández Gómez 1997, 152.
- Urbina & Urquijo 2015, 85.
- Pellicer 1961, 154-155.
- Chapa et al. 1998, 83.
- García- Gelabert & Blázquez 1988, 110-116.
- Fondo Arqueológico Ricardo Marsal Monzón (Lote 2).
- Fernández Gómez 1997, 29-31.
- Urbina & Urquijo 2015, 85.
- Cabré 1937, 116.
- Ballester Tormo1930, 36.
- Cabré 1937, 103.
- Blázquez et al. 1986-1987, 388.
- Fernández Gómez 1997, 116.
- Urbina & Urquijo 2015, 221.
- Engel & Paris 1906; Aranegui Gascó 1996, 108 fig. 25; Noguera 2003, 162 fig. 6; Chapa 2012, 37 fig. 5 y 10; García Cardiel 2017, 156 fig. 10.
- Cabré 1937, lám. XXX, 73-78; Álvarez-Ossorio 1941, láms. CXVII, 1605-1607; CXXII, 1662; CXXIX, 1779; LX, 49; Lillo 1982, 239-242 lám. V.
- Bennet 1997, 45.
- Fellman 1984.
- Tagliamonte 2002-2003, 115; Casale 2018.
- Bottini et al. 1976, 496-499.
- Campanelli & Faustoferri 1997, 115.
- Longo 2018, 32.
- Blázquez 1983, 108.
- González Alcalde 1993; Prados 1997; Prados 1998.
- Rueda 2012; Rueda 2013.
- Prados 1997; Moneo 2003, 393.
- Grau & Amorós 2013.
- Rueda & Bellón Ruiz 2018, 56.
- Almagro Gorbea 1997, 111.
- A este respecto hay que señalar los ejemplos de Laconia, Brauron y Atenas en Grecia o el de Lavinio en el mundo itálico, donde se desarrollaron prácticas iniciáticas y “ritos de paso” de ambos sexos (Moneo 2003, 396-399).
- Romito 1995, 9.
- Almagro Gorbea 2008, 944.
- Pereira & Madrigal 1998, 385.
- Urbina & Urquijo 2015, 81.
- Blázquez et al. 1986-1987, 388.
- Losada 1966, 64.
- Blázquez & García-Gelabert 1987, 181.
- Fernández Gómez 1997, 119.
- Losada 1996, 64.
- Cabré 1937, 116.
- Los broches de cinturón de tipo tartésico y los itálicos de tipo Losagna se han relacionado preferentemente con mujeres. Graells i Fabregat & Lorrio 2017, 136 y 140.
- Rueda 2013.
- Graells i Fabregat et al. 2018.