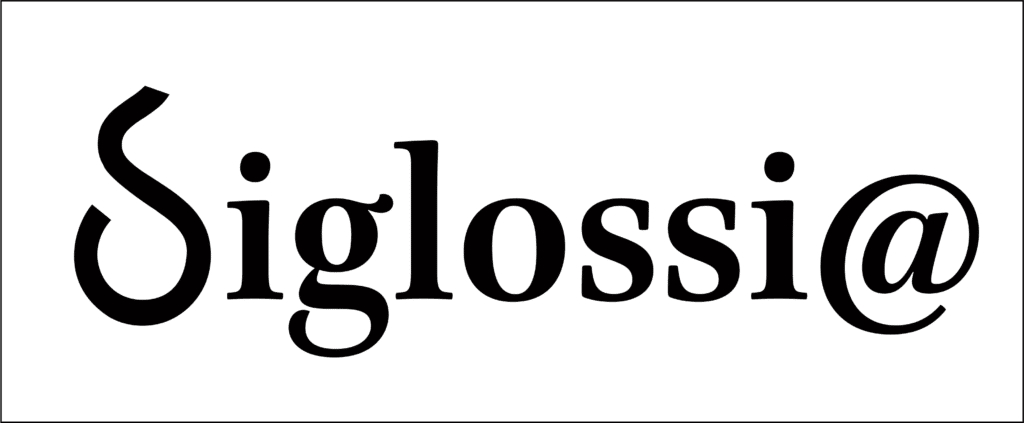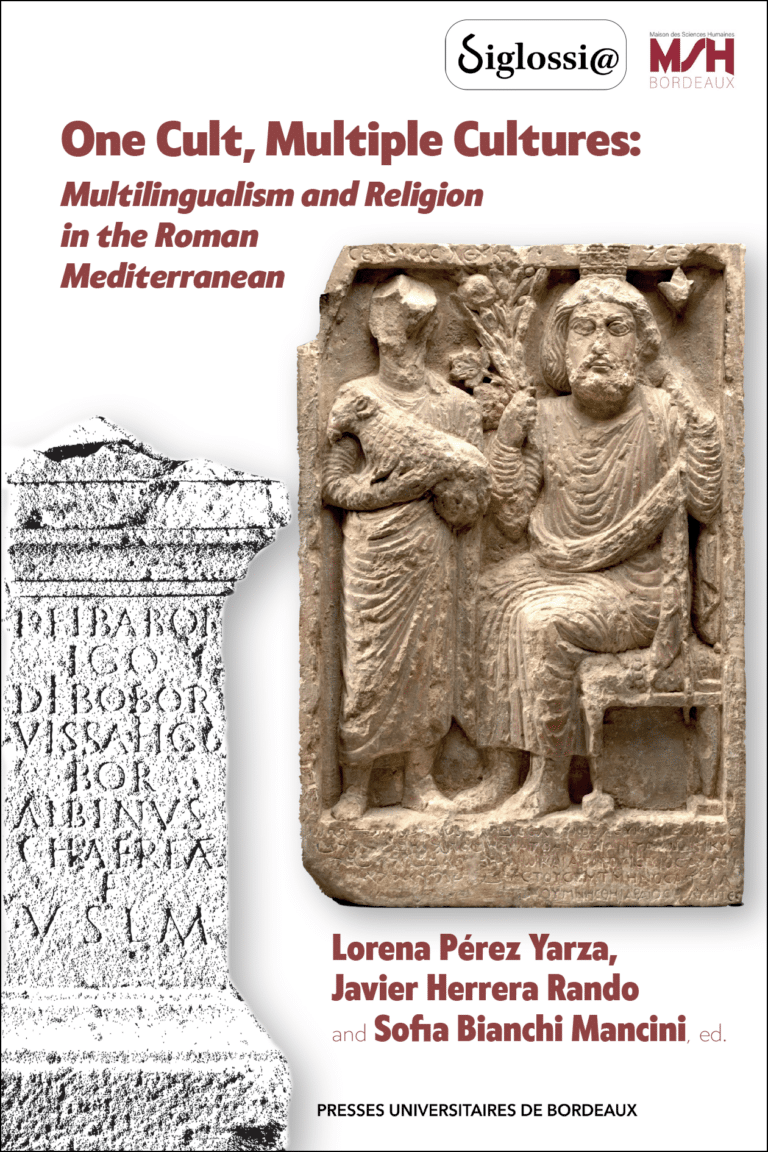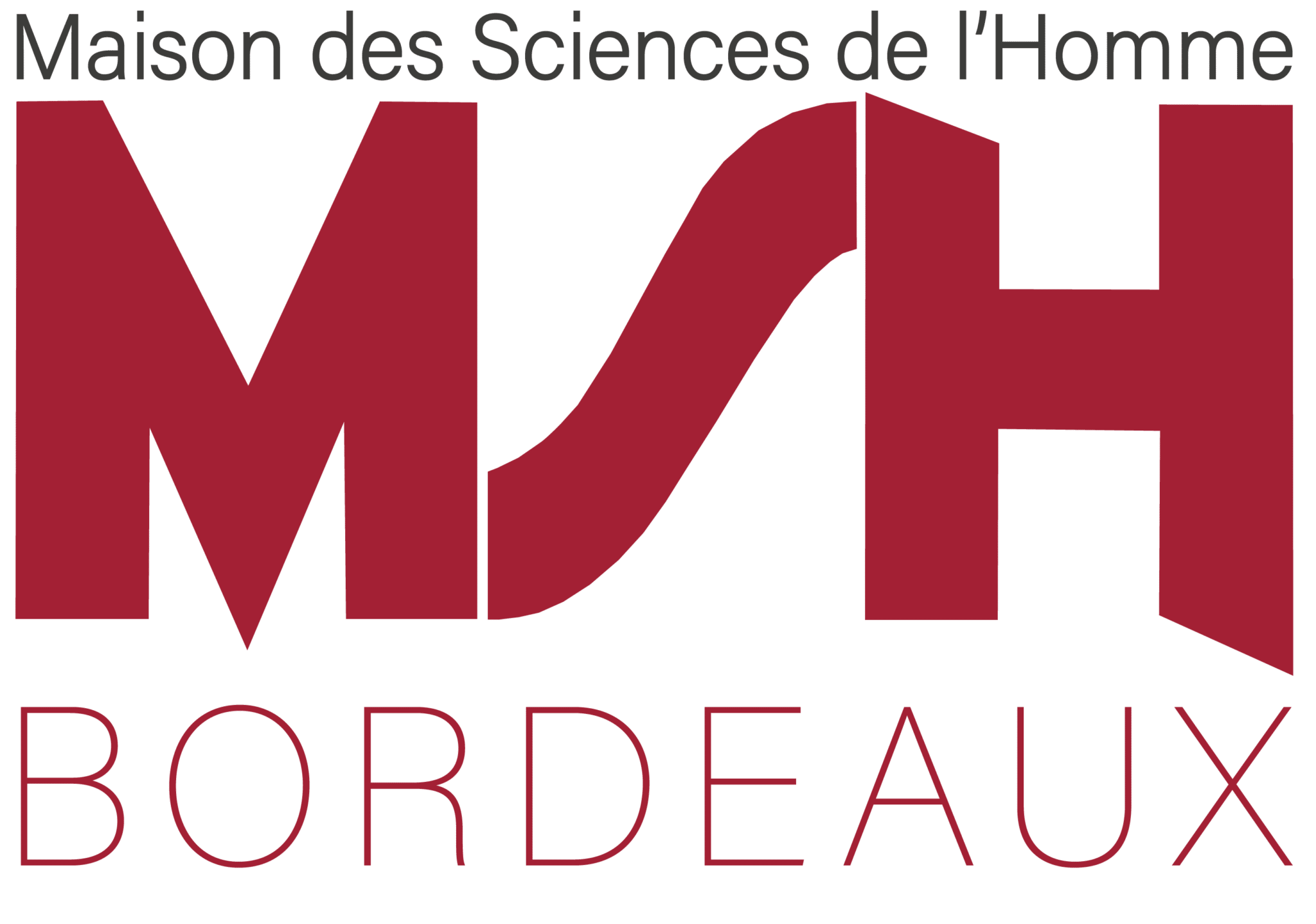Introducción
El occidente mediterráneo fue una amalgama de culturas en época antigua, en cuyo territorio se reconocen una veintena de lenguas distintas, cada una de ellas hablada en un espacio geográfico y una cronología determinados. Estas lenguas son denominadas “fragmentarias”, dado que su completa traducción no es posible por la escasez de documentos. A su vez, el nacimiento de estas culturas epigráficas, su desarrollo y su desaparición tienen un margen cronológico muy diverso, que abarca desde el s. VII a. C. como fecha de inicio de algunas de ellas, hasta aproximadamente el II d. C. como momento en el que la mayor parte de estas lenguas dejan de atestiguarse epigráficamente.
En este espacio de multilingüismo y multiculturalidad, Roma va a aparecer en escena, influyendo de diferente manera en los pueblos paleoeuropeos. Las fases en las que entraron en contacto con Roma son diversas y las adaptaciones de estos a la cultura romana dieron pie a una gran heterogeneidad cultural y religiosa. Si bien las lenguas locales fueron desapareciendo al ir adoptando el latín, las religiones locales siguieron procesos muy diversos, como ejemplifican varios de los casos de estudio recogidos en este volumen. Recordemos que la religión es siempre uno de los elementos culturales más conservadores y el que tiende a perdurar más tiempo sin modificaciones. Por ello, frente a la idea de que Roma homogeneiza todos estos territorios bajo una misma cultura, la romana, veremos diferentes procesos de adaptación de las religiones locales ante este contacto cultural, que podemos analizar como una muestra de multiculturalismo.
En esta ocasión nos preguntamos sobre los teónimos indígenas, los nombres de los dioses venerados por los diversos pueblos del occidente mediterráneo. ¿Qué ocurre con estos dioses cuando Roma conquista los territorios y el latín va imponiéndose como lengua en las regiones conquistadas?
Para este análisis hemos identificado teónimos en unas doscientas inscripciones en las lenguas locales aquí estudiadas: unas cincuenta en lengua osca, una decena en umbro, casi una veintena en dialectos sabélicos, un centenar en venético, una decena en galo y una veintena de inscripciones mixtas con parte de sus dedicatorias en lusitano y otra parte en latín1. A ellas habría que sumar los posibles teónimos de las inscripciones réticas, ibéricas y celtibéricas que no somos capaces de identificar con total seguridad2. Después de un estudio exhaustivo, podemos afirmar que en su inmensa mayoría se trata de dioses indígenas, en general de carácter regional3. Salvo contadas excepciones, los nombres de estos dioses se mencionan normalmente en una única inscripción o un único yacimiento, que sería un santuario local dedicado a su culto.
A través del análisis de las inscripciones con teónimos locales redactadas tanto en lenguas indígenas como en latín, se abordarán tres fenómenos vinculados al proceso de romanización y cambio lingüístico. En primer lugar, se examinarán aquellos teónimos indígenas que fueron documentados en inscripciones locales y cuya utilización perduró en los textos latinos. En segundo lugar, se analizarán los casos en que determinados teónimos desaparecieron, sin llegar a registrarse por escrito en lengua latina. Por último, se considerarán brevemente aquellos teónimos que solo aparecen atestiguados en inscripciones latinas, sin precedentes conocidos en las lenguas locales.
Teónimos que continúan
En primer lugar, habría que destacar que son varias las culturas epigráficas en las que los teónimos que se reflejan en la epigrafía en lengua local vuelven a aparecer en las inscripciones latinas posteriores. Es el caso, principalmente, de las lenguas sabélicas y la lengua mesápica, debido a que la mayor parte de los teónimos que se registran en las inscripciones en lengua local son los llamados “teónimos clásicos”, tradicionalmente asociados a Grecia y Roma. Júpiter, Apolo, Hércules y Ceres, especialmente en la zona osco-umbra, o Afrodita y Deméter en el área mesápica, se documentan tanto en los epígrafes en lengua local como en las inscripciones latinas posteriores4. Se trata de divinidades originarias de este sustrato itálico y, por lo tanto, propias también de estas culturas o al menos asimiladas como tales en el momento en que estas comienzan a escribir. Por ello, hemos clasificado como indígenas a los dioses locales que no son propios del panteón clásico tradicional y aparecen únicamente en estas regiones, frente a los que se veneran a lo largo de todo el imperio.
Al margen de los “teónimos clásicos”, hay una serie de nombres de dioses que se identifican en los epígrafes en lenguas locales de algunas de estas regiones y que luego también se documentan en inscripciones latinas, lo que implica una cierta continuidad en las costumbres religiosas de varios de estos pueblos.
Una de las divinidades que más frecuentemente aparece reflejada en la epigrafía local es la diosa Mefitis, mencionada en una decena de inscripciones oscas datadas entre finales del s. IV y el II a. C., escritas en alfabeto local o griego. Son especialmente frecuentes en el yacimiento de Rossano di Vaglio, pero también se atestiguan en Aeclanum y en Abellinum, y podría haber una referencia a la festividad de las “mefitanas” en Pompeya5. Así mismo, en varias inscripciones aparece como epíteto (Venus Mefitana, Marte Mafitano)6. Esta diosa de origen osco está vinculada a santuarios con manantiales de agua y se la menciona en algunas fuentes literarias, como Cicerón o Virgilio7.
¿Qué ocurre con la epigrafía latina? Mefitis aparece en varias ocasiones en inscripciones latinas. Varias proceden de Potenza8, donde se acompaña del epíteto Utiana, que también presentaban dos de los epígrafes en lengua local9. También se encuentra atestiguada en Rossano di Vaglio, aunque tan solo parece referirse a ella un fragmentario epígrafe en lengua latina10. A su vez, se documenta en Aequum Tuticum, Grumento Nova, Atina, Reggio Calabria y Capua, datadas a principios del I a. C.11 Además de en estos epígrafes del sur de Italia, consta en dos textos más alejados: uno en Lodi Vecchio (Laus Pompeia), de mediados del s. I d. C., y otro, pudiera ser, en Exeter, Britania, actualmente perdido y con dudas sobre su autenticidad12.
Desde el punto de vista social, resulta significativo que las dedicatorias a esta diosa de Potenza estén realizadas por hombres con tria nomina, varios de ellos magistrados o flamines, aunque también hay mujeres y libertos que le ofrecen inscripciones, lo que indica la diversidad de dedicantes que rendían culto a esta divinidad13.
Otra divinidad que se registra en diversos yacimientos indígenas es la diosa Cupra14, que aparece en cinco ocasiones en textos en lengua umbra: cuatro láminas de bronce inscritas en el santuario de Plestia (Colfiorito) y una placa de bronce procedente de un fragmento de cisterna de Fossato di Vico15. Las láminas se datan en torno al s. IV a. C., mientras que la placa correspondería a la segunda mitad del II a. C.16. En ninguna de ellas se encuentran dedicantes, pero la placa de Fossato di Vico indica que fue realizada durante el maronato de dos personajes: Vibio Vario, hijo de Lucio, y Tito Fulonio, hijo de Cayo.
Resulta llamativo que, por otro lado, no haya más que una inscripción en lengua latina en la que aparezca este teónimo: un texto del año 127 d. C., época de Adriano, en el que se indica la restitución de un templo dedicado a la diosa Cupra en Cupra Marittima17. Cabe preguntarse por qué se restaura un templo a la diosa Cupra si deja de atestiguarse su nombre en las inscripciones. Esto es, ¿seguía siendo venerada? En Cupra Marittima y Cupramontana podemos hipotetizar una continuidad en el culto debido al topónimo, pero al margen de la inscripción mencionada, no se la detecta en ningún otro epígrafe. Por otro lado, en Plestia, una vez que el latín se impone como lengua, no vuelven a dedicarse epígrafes a Cupra, pero sí hay otros textos, uno de ellos posiblemente dedicado a Hércules en el s. I a. C.18, y otros sin teónimos.
A diferencia de lo que ocurre en Italia, donde pocos de los dioses indígenas que aparecen en la epigrafía local tienen continuidad en las inscripciones latinas posteriores, la situación en la Galia es completamente diferente. Se documentan abundantes teónimos en una treintena de inscripciones escritas en lengua gala que se repiten también en la epigrafía latina, como Belenos, Belisama, Taranos, Maponos, Alisanos o Anvalos19.
La mayoría de los teónimos galos solo se documentan en una única inscripción en esa lengua, aunque en algunos casos aparecen en diferentes textos. Es el caso de Belenos, posiblemente documentado en tres epígrafes galos20. Este dios aparece en santuarios ligados a manantiales y corrientes de agua y, generalmente, se le invoca en solitario, aunque en ocasiones se vincula a Apolo21. Está presente en unas cincuenta inscripciones en latín distribuidas a lo largo de las provincias de Alpes Cottiae, Narbonensis, Noricum y Venetia, con una horquilla temporal muy amplia que abarca desde el s. I a. C. hasta el IIId. C.22. También se le invoca como Belino o Bellino en algunos epígrafes23. Dado su probable carácter guerrero, su culto pudo expandirse con los militares que iban conquistando territorio, lo que explicaría su presencia más allá de las fronteras galas24.
Belisama, deidad femenina atestiguada en un epígrafe galo procedente de Vasio25, se encuentra también en tres inscripciones latinas de época imperial, una de las cuales la asocia a Minerva, otra cuyo teónimo está incompleto y otra en la que es un dios claramente masculino26. Hay diversidad de interpretaciones. P. Lajoye indica que el teónimo se relaciona con varios topónimos de Francia; A. Mullen lo asocia etimológicamente con el término celta *belo-, “brillante”; X. Delamarre, por su parte, vincula el nombre de la diosa a la fuerza o poder, considerando que la traducción sería “la muy poderosa”27.
El teónimo Taranos aparece en la inscripción de Orgon28. Este dios es bien conocido en los estudios sobre teonimia gala y se asocia generalmente a Júpiter, por ser considerado un dios de la tormenta29. Se registra en la literatura latina, concretamente en Lucano (Fars. I, 441-446)30, que lo menciona junto a Toutatis y Esus. En cuanto a la epigrafía, hay una serie de inscripciones latinas dedicadas a Iovi Taranuco y Deo Taranucno y datadas entre los ss. I y III d. C.31. Según N. Jufer y T. Luginbühl, sería Taranos el dios que aparece como epíteto de Júpiter en varias inscripciones de Britania y Galia, escrito como Tanaro32.
En el plomo de Chamalières se invoca a Maponos y a otros dioses infernales33. Indica X. Delamarre que su etimología derivaría de mapo-, “hombre joven” 34. Ha sido identificado en algunos epígrafes latinos de Britania, donde se le invoca como Deo Mapono, en ocasiones vinculado a Apolo35. Se trata de un contexto cultural muy particular, las islas británicas, y de inscripciones creadas en una fecha mucho más tardía, quizá de los ss. II y III d. C. En general los epígrafes parecen proceder de legionarios romanos, lo que podría señalar el posible carácter guerrero del dios.
Curioso es el caso de Alisanos, dios mencionado en la inscripción gala sobre el mango de una cacerola procedente de Couchey, así como en otra cacerola semejante de Visignot, en este caso en lengua latina, en la que se lee Deo Alisano, por lo que se trata indudablemente de un teónimo masculino36. Ambos yacimientos están relativamente cercanos.
Anvalos, atestiguado una sola vez en la epigrafía gala mediante una dedicatoria en una placa de piedra hallada en Autun, está presente en dos inscripciones latinas, ambas del mismo yacimiento, hecho que lo caracteriza como una divinidad de carácter local37. Los epígrafes latinos son de mediados del s. II a finales del III d. C., muy posteriores a la inscripción gala, lo que implica que el culto a este dios se mantuvo durante un amplio periodo de tiempo.
Ucuete, al que se dedica un epígrafe galo en Alesia, también está presente en otras dos inscripciones, una hallada en el mismo lugar, y otra de Entrains-sur-Nohain38, en ambas acompañado por deo, que lo identifica como un dios masculino. En este caso, P. Lajoye lo considera una divinidad ligada a la herrería39.
Por último, en una inscripción gala de Lezoux se menciona a Rosmerta, diosa que se documenta en más de una treintena de epígrafes en lengua latina en la Galia y Germania, especialmente en la zona de Belgica40. En su mayoría aparece mencionada junto a Mercurio, posiblemente su pareja en el panteón galo-romano.
Estos son los teónimos galos que se identifican tanto en las inscripciones galas como en las latinas. Como se aprecia en el mapa (fig. 3), se distribuyen por un amplio territorio que va más allá de las fronteras de la Galia. Como hemos visto, y como se refleja en los propios epígrafes, la distribución de algunos de estos textos se puede vincular con la presencia de legionarios y su dispersión por zonas del limes.

Es destacable cómo en Italia son muy pocos los teónimos locales que tienen continuidad en la epigrafía latina, frente a lo que ocurre con la teonimia celta de la Galia.
En la península ibérica nos encontramos con un vacío total de teónimos locales que continúen en las inscripciones latinas en las áreas ibérica y celtibérica. En parte es debido a que nuestra comprensión de estas lenguas es más limitada; sin embargo, las pocas palabras que podrían considerarse teónimos no se repiten en inscripciones latinas posteriores41.
Muy diferente es lo que encontramos en el occidente hispano, en el que se habló la lengua que denominamos lusitano o hispano-occidental y de la que se ha tratado en la primera parte de este volumen. La particularidad regional radica en el empleo de la lengua vernácula exclusivamente para escribir textos religiosos, una retención lingüística que pervive en los epígrafes mixtos lusitano-latinos que presentan intrasentential code-switching; esto es, la declinación de los teónimos con el dativo lusitano, mientras que los nombres personales y las fórmulas votivas están en latín. Varios de los teónimos registrados tanto en las inscripciones rupestres lusitanas como en los altares mixtos, se repiten en textos que consideramos plenamente latinos. Solo por citar un ejemplo, en la inscripción lusitana de Arronches se mencionan a tres de las divinidades indígenas más citadas en la epigrafía religiosa latina local: Bandua, Reve y Cantibidone42.
Tanto en Arronches como en las inscripciones con code-switching, Bandua aparece declinado a la manera lusitana, con la forma dativa bandi43. No obstante, por lo general su nombre aparece en inscripciones completamente latinas; de hecho, es la divinidad lusitana de las aquí tratadas que en más ocasiones se atestigua en la epigrafía latina. Suele ir acompañada de epítetos que rara vez se repiten en distintos epígrafes y se considera una divinidad masculina, ligada a la fuerza y al mundo bélico44.
El teónimo Reve se documenta en la mitad septentrional de Lusitania y en Gallaecia45. No solo aparece en epígrafes mixtos sino también en inscripciones completamente latinas, frecuentemente acompañado de epítetos locales46. Por otro lado, Cantibidone, además de en Arronches, aparece registrado en otras dos inscripciones de Lusitania, ambas procedentes de Segura, Idanha-a-Nova, los dos altares con claras dedicatorias votivas latinas tras ambos dioses47.
Otro epígrafe lusitano en el que se mencionan varios dioses es el de Cabeço das Fráguas, que también están documentadas en epígrafes latinos. Además del ya mencionado Reve, se encuentran Trebaruna y Laebo. La diosa Trebaruna, al margen de Cabeço das Fráguas, aparece en media docena de dedicaciones, todas ellas situadas en la provincia de Lusitania48. Sobre Laebo o Labbo, A. López Fernández y J. M. Vallejo Ruiz se inclinan por la lectura Laebo, que tendría paralelos en varios altares dedicados a Laepo hallados en la propia ladera del monte donde se encontró la inscripción en lengua local49.
Finalmente, en varios epígrafes aparecen los Lugos (en plural como Lucobos y Lugoves), con diferentes epítetos50. Es significativo que estas divinidades, a las que se menciona en plural, se localicen en torno a la actual provincia de Lugo, con lo que es clara la vinculación del teónimo con el topónimo local51. Fueron venerados en Hispania, pero también en la Galia y Germania52.
Hemos de apuntar, como conclusión, que lo que ocurre en Lusitania es un fenómeno diferente a lo que encontramos en otras áreas. La mayor parte de las inscripciones son mixtas latino-lusitanas, comparten cronologías y contexto cultural y es simplemente la elección de la lengua a la hora de invocar al teónimo lo que marca este cambio. No se trata, por lo tanto, del mismo fenómeno de continuidad con respecto a una cultura epigráfica anterior, como podría ocurrir en otras lenguas, sino que es más un fenómeno coetáneo.
Teónimos que desaparecen
Como veíamos en el apartado anterior, algunos teónimos se detectan en inscripciones redactadas en lenguas locales y, posteriormente, en la epigrafía latina, ocasionalmente en contextos geográficos y temporales muy diferentes. En este apartado nos preguntamos por los teónimos a los que se invocó en numerosas ocasiones en una cultura, región o incluso en un yacimiento concreto y que luego no dejaron huella alguna en las inscripciones latinas. En el momento en el que la lengua cambia, parece que el culto a estos dioses se evapora por completo, o al menos, no han dejado rastro epigráfico.
Uno de los casos más significativos es el de los teónimos venéticos, en cuyos santuarios se consagraron varias decenas de inscripciones a dioses locales propios, sin que estos se registren en otros yacimientos cercanos ni aparezcan posteriormente en las inscripciones en lengua latina.
En el santuario de Este se dedicaron a Reitia medio centenar de textos, especialmente láminas de bronce inscritas, así como estilos de escritura e incluso un reducido número de pedestales de piedra con pequeñas figuritas de bronce53. Se cree que pudo ser una diosa vinculada a la escritura, que suele ir acompañada de dos epítetos, Śainate y Pora. También es interesante resaltar que buena parte de las dedicatorias realizadas a esta diosa fueron ofrecidas por mujeres. No obstante, pese a la importancia de esta divinidad y las numerosas ocasiones en las que es nombrada en la epigrafía en lengua venética, no se la menciona en ningún epígrafe en latín, a excepción de un epígrafe mixto venético-latino hallado en el mismo yacimiento, en cuya parte en latín no aparece el teónimo54.
En Lagole di Calalzo se atestigua principalmente el teónimo Trumusiate, registrado en unas cuarenta ocasiones en documentos venéticos55, pero solo aparece en latín en tres inscripciones mixtas venético-latinas, y no se menciona con posterioridad56. En este yacimiento también se encuentra el teónimo Tribusiate, que tampoco tiene continuidad en los epígrafes latinos, a excepción de un texto bilingüe venético-latino57.


La divinidad Altno/Altino aparece únicamente en los epígrafes de Fornace di Altino58, donde el teónimo y el topónimo están claramente relacionados. Del mismo modo que los anteriores, tampoco vuelve a documentarse posteriormente en los textos latinos.
En Auronzo di Cadore se atestiguan unas divinidades plurales, los Maisteratorbos59, uno de los pocos casos en los que los dioses aparecen mencionados en plural, circunstancia muy poco frecuente en Italia. Tampoco aparecen en inscripciones latinas posteriores.
Resulta significativo que estos dioses, que en conjunto aparecen en más de un centenar de epígrafes venéticos, no se registren después en la epigrafía latina, salvo en los casos de textos bilingües y mixtos ya mencionados. Las inscripciones de Este, por ejemplo, pasan a dedicarse principalmente a Júpiter, con alguna mención también a Apolo y a Silvano. En el yacimiento de Lagole di Calalzo, los epígrafes religiosos latinos se centran en Apolo.
Pasando de yacimientos concretos a un enfoque más regional, la diosa Herentas fue frecuentemente receptora de muchas ofrendas en epígrafes oscos. Aparece en una llave hallada en Tufillo, una jarrita en Cumas, una mesa de altar en Herculano y en una lápida funeraria de Chieti en la que difunta es a una sacerdotisa de la diosa, esta última en dialecto marrucino. También se la menciona en otra inscripción funeraria de Corfinio60. Además, podría ser la divinidad a la que se refieren en la columna de Macchielunge y la losa de Pietrabbondante61. Todas ellas aparecen en inscripciones en lengua y escritura osca y se datan entre los ss. III y II a. C., a excepción de las lápidas de Chieti y Corfinio, en escritura latina y de la primera mitad del s. I a. C. No obstante, pese a su relativa frecuencia en las dedicaciones en lengua local, no se la menciona en las inscripciones latinas. El culto a esta divinidad, presente en varios lugares de la geografía osca, parece desvanecerse a mediados del s. I a. C. Por otro lado, J. Untermann consideraba esta divinidad como la versión osca de la diosa Venus, por lo que, quizá, se la denominó como tal una vez adoptado el latín62.
Otro ejemplo semejante podría ser una diosa llamada Flussa, que se constata en dos o quizá tres inscripciones en lengua osca63 y que en las latinas deja de documentarse con ese nombre. Como indica J. Untermann, puede tratarse de la versión osca de la diosa Flora, por lo que habría pasado a ser denominada de esa manera en las inscripciones posteriores64.
El resto de los teónimos registrados en las inscripciones en lenguas locales no suelen repetirse en más de un epígrafe y en ninguna ocasión aparecen en inscripciones latinas posteriores, salvo que estas sean mixtas65.
¿A qué es debido que desaparezcan? ¿Pudieron tener características similares a los dioses romanos y por ello se pasó a invocarse a estos? No podemos saberlo con seguridad. En el caso de las inscripciones galas es frecuente que dioses locales acompañen a dioses clásicos (Apolo y Maponos o Belisama y Minerva), con lo que es posible que progresivamente las figuras se fueran asimilando y, al adoptar el latín como lengua de expresión epigráfica, dejasen de ser invocadas empleando los nombres locales.
Podríamos ligar este fenómeno a la figura de la interpretatio, bien conocida en Roma, por medio de la cual se designa a divinidades de otras religiones con el nombre de dioses romanos con los cuales compartirían cualidades, funciones o atributos. Este fenómeno es descrito por primera vez por Tácito, que emplea el termino interopretatione romana a la hora de hablar de un ritual religioso en Germania por el cual adoran a unos dioses semejantes a Cástor y Pólux66.
Si bien parece que en la mayor parte de las inscripciones en lenguas locales los teónimos indígenas no aparecen asociados con dioses romanos, a excepción de algunas galas, consideramos probable que conforme la romanización y la latinización se intensifican, los dioses locales recibieran el nombre de divinidades clásicas y, por lo tanto, sus nombres progresivamente fueran cayendo en el olvido. O al menos epigráficamente.
Teónimos que únicamente aparecen en inscripciones latinas
Aunque sea de modo sucinto y sin poder profundizar, dado que no es el objetivo principal de este trabajo, queremos introducir una última cuestión relacionada con la teonimia indígena: el hecho de que en diversas regiones hay una serie de teónimos indígenas que aparecen escritos exclusivamente en inscripciones latinas. Consideramos que se trata de un fenómeno de continuidad ya que es lógico que se tratase de cultos ya existentes, pese a que no se atestigüen epigráficamente, y no cultos indígenas que surgen como respuesta o incluso resistencia a la romanización o la latinización.
Conocemos numerosos teónimos galos que no aparecen reflejados en la epigrafía en lengua local pero sí en fuentes literarias y en inscripciones latinas, como por ejemplo Teutates, Sucellus o Epona67. También se aprecia este fenómeno en el occidente y el mediodía de la península ibérica, un territorio relativamente amplio en el que aparece una gran cantidad de teónimos locales, especialmente celtas y lusitanos, normalmente como receptores de ofrendas y exvotos. Destacan, por ejemplo, Nabia, Ataecina o Endovellico para la zona lusitana, con una gran cantidad de inscripciones votivas que los mencionan68, así como Deo Cordono y Cornuto Cordono, que aparecen en el Gran Panel de Peñalba de Villastar69, en la Celtiberia, y que no se detectan en epígrafes redactados en lengua celtibérica.
El mundo ibérico no-indoeuropeo nos plantea un panorama diferente. Los íberos parecen reacios a la plasmación de teónimos en sus epígrafes en lengua local e incluso son contadas las inscripciones en latín en las que se documentan nombres de sus dioses. Tan solo han podido ser reconocidos con cierta seguridad en las inscripciones latinas los dioses Betatun, Salaeco y Sertundo70. No obstante, ninguno de ellos se registra en los epígrafes en lengua local. Debido a esta casi total ausencia de teónimos ibéricos, quizá podría plantearse que los iberos no tuvieran la costumbre de plasmar el nombre de sus dioses por cuestiones culturales, superstición u otros motivos que desconocemos. Nos enfrentaríamos por tanto a culto local esencialmente oral, que recurre a la escritura en contadas ocasiones y con propósitos muy claros y ya en un contexto de avanzada latinización lingüística.
Observaciones finales
En primer lugar, hay que destacar la gran heterogeneidad de fenómenos que se registran para estas distintas culturas. En Italia vemos que la mayor parte de los teónimos indígenas son hápax o aparecen en un único yacimiento, y que la mayoría de ellos no se registran en los epígrafes latinos, a excepción de los ya mencionados “teónimos clásicos”. No muchos de ellos tienen continuidad y, en ocasiones, es posible detectar una asimilación de aquellos que desaparecen a divinidades que consideramos clásicas.
Por otro lado, en la Galia hay una continuidad más que evidente de los teónimos celtas, documentados no solo en las provincias galas sino también en otras regiones del Imperio, como Germania, el norte de Italia o incluso Britania. Es frecuente que en las inscripciones latinas estos teónimos galos aparezcan asociados a dioses como Minerva, Apolo o Mercurio, lo que supone un fenómeno interesante y diferente con respecto a lo que se ha analizado en otras regiones.
En la península ibérica nos encontramos tres casos bien diferenciados. Los íberos parecen mostrar escaso interés por los nombres de los dioses, tanto en su lengua como en latín. Los celtíberos, que apenas registran teónimos indígenas en sus inscripciones en lengua local, los cuales no se encuentran en la epigrafía latina posterior. Por último, los lusitanos, que muestran un patrón curioso en el cual todas las inscripciones en lengua local o mixtas son de naturaleza religiosa y los nombres de sus dioses aparecen en unos epígrafes declinados a la manera local y en otros, la mayoría, según la declinación latina.
En general podríamos hablar del desarrollo de dos fenómenos simultáneos. Conforme Roma avanza en sus conquistas es bien conocido que algunos de los dioses de las tierras que conquista acaban por formar parte del panteón romano, o, al menos, a ser venerados por sus ciudadanos en diversas partes del Imperio. Esto es lo que llamamos sincretismo71, que no solo ocurre como hemos visto con las divinidades locales de occidente, sino con mucha más frecuencia con divinidades orientales como Atis, Serapis, Magna Mater o Cibeles, entre otras. Por lo tanto, vemos cómo divinidades como Mefitis, Belenos o Rosmerta pasan a ser veneradas en puntos relativamente alejados de sus lugares de origen, en muchas ocasiones consecuencia del movimiento de tropas del ejército romano, compuestas por hombres de distinta origo que llevarían consigo sus cultos.
El otro fenómeno, mencionado previamente, sería el de la interpretatio, por el cual las divinidades indígenas irían siendo asimiladas a las romanas, con las que compartían atributos y funciones y, por lo tanto, terminan perdiendo su nombre en favor de su contraparte latina.
Conocemos que ambos fenómenos se dieron simultáneamente a lo largo de todo el Imperio romano, demostrando, una vez más, la riqueza multicultural del Mediterráneo occidental en época antigua. Como alude el título de este volumen, One Cult, Multiple Cultures, si bien bajo el paraguas de “religión romana” parece recogerse un único sistema religioso politeísta, este estaba compuesto por una gran variedad de divinidades, rituales y costumbres procedentes de muy diversas culturas, las cuales, a su vez, hablaron distintas lenguas y tuvieron diferentes procesos de asimilación a la cultura romana.
Abreviaturas
| CIL | Corpus Inscriptionum Latinorum. |
| EDCS | Epigraphik-Datenbank Clauss / Slaby, [online] https://db.edcs.eu/epigr/epi.php?s_sprache=es. |
| Im.It. | = Crawford 2011. |
| LV | = Pellegrini & Prosdocimi 1967. |
| RIB | Roman Inscriptions of Britain. |
| RIG | Recueil des Inscriptions Gauloises. |
| TIR | Thesaurus Inscriptionum Raeticorum, [online] https://tir.univie.ac.at/wiki/Main_Page. |
Universidad de Zaragoza – Grupo Hiberus – Universidad de Barcelona, gdetord@unizar.es, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6311-769. Este trabajo ha sido realizado gracias a un Contrato postdoctoral ‘Margarita Salas’ para la formación de jóvenes doctores financiado por el Ministerio de Universidades – Unión Europea (fondos NextGenerationEU: I Convocatoria Plurianual para la Recualificación del Sistema Universitario Español 2021-2023) y en el marco del proyecto EsCo (PID2019-104025GB-I00).
Bibliographie
Ando, C. (2005): “Interpretatio romana”, Classical Philology, 100(1), 41-51, [online] https://www.jstor.org/stable/10.1086/431429 [consultado el 05/06/2025].
Beltrán Lloris, F., Jordán Cólera, C. y Marco Simón, F. (2005): « Novedades epigráficas en Peñalba de Villastar (Teruel) », Palaeohispanica, 5, 911-956, [online] https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/26/22/40beltranetal.pdf [consultado el 05/06/2025].
Betts, E. (2013): “Cubrar Matrer Goddess of the Picenes?”, Accordia Research Papers, 12, 119-146.
Blázquez Martínez, J. (2010): “Nuevos teónimos hispanos. Addenda y Corrigenda VI”, ’Ilu, 15, 57-90, [online] https://revistas.ucm.es/index.php/ILUR/article/download/ILUR1010110057A/25613 [consultado el 05/06/2025].
Brunaux, J.-L. (1996): Les religions gauloises: rituels celtiques de la Gaule indépendant, París.
Búa, C. (1997): “Dialectos indoeuropeos na franza occidental hispânica”, en: Pereira, G., ed. Galicia fai dous mil anos: o feito diferencial galego, vol. I: Historia, Santiago de Compostela, 51-99.
Caiazza, D. (2005): “Mefitis Regina Pia Iovia Ceria. Primi appunti su iconografia, natura, competenze, divinità omologhe e continuità cultuale della Domina italica”, en: Caiazza, D., ed. Italica Ars: studi in onore di Giovanni Colonna per il premio I Sanniti, Libri campano sannitici 4, Piedimonte Matese, 129-217.
Conticello de’ Spagnolis, M. (2014): La dea delle sorgenti di Foce Sarno: Mefitis e il Lucus Iunonis, Roma.
Corzo Pérez, S., Pastor Muñoz, M., Stylow, A. U. y Untermann, J. (2007): “Betatun, la primera divinidad ibérica identificada”, Palaeohispanica, 7, 251-262, [online] https://ifc-ojs.es/index.php/palaeohispanica/article/view/285/245 [consultado el 05/06/2025].
Crawford, M., ed. (2011): Imagines italicae: a corpus of Italic inscriptions (3 vols.), Londres
de Tord Basterra, G. (2024): Epigrafía religiosa en lenguas locales del Occidente mediterráneo, Ciencias sociales 178, Zaragoza.
Delamarre, X. (2003): Dictionnaire de la langue gauloise: une approche linguistique du vieux-celtique continental, Collection des Hespérides, París.
Edlund-Berry, I. (2006): “Hot, cold, or smelly: the power of sacred water in Roman religion”, en: Schulz, C. E. y Harvey, P. B., ed. Religion in Republican Italy, Cambridge, 162-180, [online] https://doi.org/10.1017/CBO9780511482816.008 [consultado el 05/06/2025].
Estarán Tolosa, M. J. (2016): Epigrafía bilingüe del Occidente romano. El latín y las lenguas locales en las inscripciones bilingües y mixtas, Ciencias sociales 116, Zaragoza.
Estarán Tolosa, M. J. (2018): “Tituli sacri y epigrafía pública en el ámbito itálico, Galia e Hispania (siglos IV-I a. C.)”, en: Beltrán Lloris, F. y Díaz Ariño, B., ed. El nacimiento de las culturas epigráficas del occidente mediterráneo: modelos romanos y desarrollos locales (III-I a. E.), Anejos de AEspA 85, Madrid, 15-35.
Falasca, G. (2002): “Mefitis, divinità osca delle acque (ovvero della mediazione)”, Eutopia, 2(2), 7-56.
Ferrer i Jané, J. (2018): “Revisión de las inscripciones ibéricas rupestres del Abrigo del Tarragón (Losa del Obispo): primeros resultados”, Estudios de lenguas y epigrafía antiguas, 17, 221-261.
Ferrer i Jané, J. (2019): “Construint el panteó ibèric amb l’ajut de les inscripcions ibèriques rupestres”, Ker, 13, 42-57.
Girardi, C. (2018): “Fenomeni di contatto linguistico nelle dediche in lingua latina delle province occidentali: il caso delle divinità plurali”, Palaeohispanica, 18, 41-72, [online] https://doi.org/10.36707/palaeohispanica.v0i18.8 [consultado el 05/06/2025].
Gorrochategui Churruca, J. y Vallejo Ruiz, J. M. (2010): “Lengua y onomástica. Las inscripciones lusitanas”, Iberografías, 6, 71-80.
Gricourt, D. y Hollard, D. (1995): “Taranis, caelestiorum deorum maximus”, Dialogues d’histoire ancienne, 17(1), 343-400, [online] https://www.persee.fr/doc/dha_0755-7256_1991_num_17_1_1919 [consultado el 05/06/2025].
Häussler, R. (2008): “How to identify Celtic religion(s) in Roman Britain and Gaul”, en: Encarnação, J. d’, ed. Divindades indígenas em análise. Actas do VII workshop FERCAN, Coimbra-Oporto, 13-63.
Inés Vaz, J. L. (1990): “Divinidades indígenas na inscriçao de Lamas de Moledo (Castro d’Aire- Portugal)”, Zephyrus, 43, 281-285, [online] https://revistas.usal.es/uno/index.php/0514-7336/article/view/1999 [consultado el 05/06/2025].
Jehne, M., Linke, B. y Rüpke, J. (2013): Religiöse Vielfalt und soziale Integration: die Bedeutung der Religion für die kulturelle Identität und politische Stabilität im republikanischen Italien, Studien zur alten Geschichte 17, Heidelberg.
Jufer, N. y Luginbühl, T. (2001): Les dieux Gaulois. Répertoire des noms de divinités celtiques connus par l’épigraphie, les textes antiques et la toponymie, París.
Lajoye, P. (2008): “Ucuetis, Cobannos et Volkanus: les dieux de la forge en Gaule”, Mythologie Française, Bulletin trimestriel, 233(9), 1689-1699, [online] https://oniros.fr/Lajoye_Cobannos.pdf [consultado el 05/06/2025].
Lajoye, P. (2014): “Religion et romanisation en Lyonnaise seconde le recours à la toponymie”, Ollodagos: actes de la société belge d’études celtiques, 30, 9-36.
Lambert, P.-Y. (2008): “Recueil des inscriptions gauloises. II,2: notes de compléments”, Études Celtiques, 36, 103-113.
Lejeune, M. (1990): Méfitis d’après les dédicaces lucaniennes de Rossano di Vaglio, Bibliothèque des Cahiers de l’Institut de Linguistique de Louvain 51, Louvain-la-Neuve.
Lindsay, J. (1961): “Camulos and Belenos”, Latomus, 20(4), 731-743, [online] https://www.jstor.org/stable/41522086 [consultado el 05/06/2025].
Marinetti, A. (2004): “Venetico: Rassegna di nuove inscrizioni (Este, Altino, Auronzo, S. Vito, Asolo)”, Studi Etruschi – Rivista di Epigrafia Italica (REI), 70, 389-420.
Marinetti, A. (2007): “Le iscrizioni venetiche dal santuario in località Fornace di Altino”, Studi Etruschi – Rivista di Epigrafia Italica (REI), 73, 421-450.
McDonald, K. (2021): “The dedications to Reitia and the epigraphic visibility of women in Este and the Veneto”, en: Estarán Tolosa, M. J., Dupraz, E. y Aberson, M., ed. Des mot pour les dieus. Dédicaces cultuelles dans les langues indigènes de la Mediterranée occidentale, Lausana, 79-96.
Morandi, A. (2017): Epigrafia italica, vol. 2, Bibliotheca archaeologica 57, Roma.
Mullen, A. (2007): “Linguistic Evidence for ‘Romanization’: Continuity and Change in Romano-British Onomastics: A Study of the Epigraphic Record with Particular Reference to Bath”, Britannia, 38, 35-61, [online] https://www.jstor.org/stable/30030567 [consultado el 05/06/2025].
Olivares Pedreño, J. C. (1997): “El dios indígena Bandua y el rito del toro de San Marcos”, Complutum, 8, 205-221, [online] https://revistas.ucm.es/index.php/CMPL/article/view/CMPL9797120206A [consultado el 05/06/2025].
Olivares Pedreño, J. C. (2001): “Teónimos y fronteras étnicas: los lusitani”, Lucentum, 19-20, 245-256, [online] https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/1208/1/Lucentum_XIX-XX_16.pdf [consultado el 05/06/2025].
Olivares Pedreño, J. C. (2008): “Interpretatio epigráfica y fenómenos de sincretismo religioso en el área céltica de Hispania”, Hispania Antiqua, 32, 213-248, [online] https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/9766/HispaniAntiqua-2008-32-InterpretatioEpigrafica.pdf?sequence=1&isAllowed=y [consultado el 05/06/2025].
Orduña Aznar, E. (2009): “Nueva interpretación de la inscripción de Betatun”, Veleia, 26, 359-362, [online] https://ojs.ehu.eus/index.php/Veleia/article/viewFile/1464/1106 [consultado el 05/06/2025].
Pellegrini, G. B. y Prosdocimi, A. (1967): La lingua venetica, Padua.
Petraccia, M. (2014): “Mefitis dea salutifera?”, Gerión, 32, 181-198, [online] https://doi.org/10.5209/rev_GERI.2014.v32.46671 [consultado el 05/06/2025].
Pisani, V. (1953): Le lingue dell’Italia antica oltre il Latino, Turín.
Poccetti, P. (1979): Nuovi documenti italici: a complemento del manuale di E. Vetter, Orientamenti linguistici 8, Pisa.
Poccetti, P. (1982): “Mefitis”, ΑΙΩΝ, 4, 237-260.
Redentor, A. (2013): “Testemunhos de Reve no ocidente brácaro”, Palaeohispanica, 13, 219-235, [online] https://ifc-ojs.es/index.php/palaeohispanica/article/view/162/141 [consulado el 05/06/2025].
Rix, H. (2002): Sabellische Texte: Die Texte des Oskischen, Umbrischen und Südpikenischen, Handbuch der italischen Dialekte 5, Heidelberg.
Rocca, G. (1996): Iscrizioni umbre minori, Lingue e iscrizioni dell’Italia antica 6, Florencia.
Sisani, S. (2009): Umbrorum gens antiquissima Italiae. Studi sulla società e le istituzioni dell’Umbria preromana, Biblioteca della Deputazione di Storia Patria per l’Umbria 5, Perugia.
Stek, T. D. y Burgers, G.-J. (2015): The impact of Rome on cult places and religious practices in ancient Italy, Bulletin of the Institute of Classical Studies of the University of London. Supplementary papers 132, Londres.
Tirelli, M. y Marinetti, A. (2014): “I santuari di Pianura », en: Gamba, M., Gambacurta, G., Ruta Serafini, A., Tiné, V. y Veronese, F., ed. Venetkens : viaggio nella terra dei veneti antichi, Venecia, 317-337, [online] https://iris.unive.it/retrieve/e4239ddb-fff1-7180-e053-3705fe0a3322/Venetkens%202.pdf [consultado el 05/06/2025].
Untermann, J. (2000): Wörterbuch des Oskisch-Umbrischen, Heidelberg.
Vallejo Ruiz, J. M. (2013): “Hacia una definición del Lusitano”, Palaeohispanica, 13 (= Acta Palaeohispanica XI: Actas del XI Coloquio Internacional de Lenguas y Culturas Prerromanas de la Península Ibérica. Valencia, 24-27 de octubre de 2012), 273-291, [online] https://www.ifc-ojs.es/index.php/palaeohispanica/article/view/165/145 [consultado el 05/06/2025].
Velaza Frías, J. (2015): “Salaeco: Un teónimo ibérico”, Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik, 194, 290-291, [online] https://www.jstor.org/stable/43909742 [consultado el 05/06/2025].
Vetter, E. (1953): Handbuch der italischen Dialekte, vol. I: Texte mit Erklärung, Glossen, Wörterverzeichnis, Heidelberg.
Vidal, J. C. (2016): “Interpretació ibèrica de dos teònims preromans del nord-est peninsular”, Revista d’Arqueologia de Ponent, 36, 195-204, [online] https://doi.org/10.21001/rap.2016.26.10 [consultado el 05/06/2025].
Witczak, K. T. (1999): “On the Indo-European origin of two Lusitanian theonys (Laebo and Reve)”, Emerita, 67(1), 65-73, [online] https://doi.org/10.3989/emerita.1999.v67.i1.185 [consultado el 05/06/2025]
Notes
- Se podrían sumar unas sesenta inscripciones cuyos textos parecen apuntar a teónimos, pero de cuya naturaleza no estamos completamente seguros, bien porque no se puede descartar que sean antropónimos o bien porque la inscripción está fragmentada.
- Podríamos mencionar los posibles teónimos Tianus, rético, atestiguado en distintos epígrafes probablemente religiosos [https://tir.univie.ac.at/wiki/tianus]; Urtal, ibérico, localizado únicamente en el abrigo de Tarragón (Ferrer 2018); o Eniorose, Tiatume y Equeso, celtibéricos, hallado en Peñalba de Villastar (Beltrán et al. 2005).
- Para más información sobre los teónimos recogidos en cada una de estas culturas, vid. de Tord Basterra 2024 (y su trato de forma conjunta entre las páginas 562-564).
- Obviamente, no se mencionan todos los casos en los que aparecen estos dioses en la epigrafía latina. Sobre religiones de Italia, vid. Jehne et al. 2013; Stek & Burgers 2015; Estarán Tolosa 2018.
- Rossano di Vaglio: Im.It. Potentia 13, 14, 15, 16, 17 y posiblemente Im.It. Potentia 6 y 18; Aeclanum: Im.It. Aeclanum 3; Rocca San Felice: Im.It. Abellinum 1. Pompeya: Im.It. Pompei 38.
- Im.It. Potentia 19, 20, 21, 22.
- Sobre esta diosa, vid. Poccetti 1982; Lejeune 1990; Falasca 2002; Caiazza 2005; Edlund-Berry 2006, 176. Petraccia 2014 entre otros.
- CIL X, 130, 131, 132 y 133.
- Im.It. Potentia 17 y 18.
- CIL I, 3163a.
- Aequum Titucum (Monte Calvo): CIL IX, 1421; Grumento Nova: CIL X, 203; Atina: CIL X, 5047; Capua: CIL X, 3811a y b; Reggio Calabria: Engfer 2017, 200.
- Lodi Vecchio: CIL V, 6353; Exeter: RIB II-03, 2427, 28.
- La dedicante de Aequum Tuticum es Pacia Quintilla, hija de Quinto, mientras que en Atina son dos libertos: Numerio Satrio Stabilio y Publio Pomponio Salvio. El de Lodi Vecchio es un sexviro de tria nomina llamado Lucio Cesio Asiático. Pese a sus numerosas roturas, también parece que los epígrafes de Rossano y Reggio Calabria fueron dedicados por magistrados.
- Sobre esta diosa, vid. Betts 2013.
- Colfiorito: Im.It. Plestia 1-4; Fossato di Vico: Im.It. Tadinum 3.
- Rocca 1996, 68 y 92; Sisani 2009, 112; Crawford 2011, 115 y 98; Morandi 2017, 186.
- CIL IX, 5294.
- CIL XI, 5617.
- Más información sobre religión y teonimia gala en: Brunaux 1996; Jufer & Luginbühl 2001; Häussler 2008.
- Glanum (RIG I, G-63), Saint-Chamas (RIG I, G-28) y quizá Marsella (RIG I, *G-24).
- AE 1959, 170; CIL V, 737, 741 y 748. En Aquileia se le nombra como Apollini Beleno Augusto.
- CIL XI, 353 de Rimini; Epigraphica-2005-328 y AE 1959, 170 de Bardonecchia; CIL XII, 5958 de Narbo; Leber 16 de Vilarch/Santicum; AE 1961, 2 de Szombathely; y las cuarenta inscripciones de Aquileia (EDCS 76400071, EDCS, 4900336, EDCS 1300002, 03, EDCS, 1600008, 09, 12, 15, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 41, EDCS, 1300005, 56, 57, 59, 60, 61, 64, 65, 67, 68, 71, 72, 73, 76, 77, 78, 80 81, y EDCS 1500197). Además, pese a estar abreviado, podría aparecer en CIL V, 2143, 2145 y 2146 de Altino; CIL V, 1866 de Concordia.
- Celje (AE 2003, 1303); Hochosterwitz (EDCS 30101194); Villach/Santricum (ILLPRON 683 y 685); Aquileia (CIL V, 734, 737, 738, 740, 745, 751, entre otras); Altino (CIL V, 2144); Clermont-Ferrand (CIL XIII, 1461); Over Burrow (RIB I, 611); Orsova (AE 1960, 343), Marsella (CIL XII, 401); Zuglio (CIL V, 1829); Gréasque (AE 1900, 108); Klagenfurt (CIL III, 4774); Nassenfels (AE 1986, 531) y quizá Pourrières (ILGN, 34).
- Como sugieren Delamarre 2003, 71 y Häussler 2008, 29. Sobre este teónimo, vid. Lindsay 1961, 740-743.
- RIG I, G-153.
- CIL XIII, 8 de Consoranni (Saint-Lizier); AE 2013, 1121 de Geminiacum (Liberchies) y CIL XIII, 11224 de Cabillonum (Chalon-sur-Saone).
- Delamarre 2003, 72; Mullen 2007, 50; Lajoye 2014, 20
- RIG I, G-27. También podría estar escrito en el epígrafe rético MLR 275 (= TIR, FI-1) de Sottopedonda, sobre un fragmento de asta de ciervo.
- Por ejemplo, Delamarre 2003, 290 o Jufer & Luginbühl 2001, 11.
- Lucano (Fars. 1.441-446): Tu quoque laetatus conuerti proelia, Trevir, et nunc tonse Ligur, quindam per dolla decore crinibus effusis toti praelate Comatae, et quibus inmitis placatur sanguine diro Teutates horrensque feris altaribus Esus et Taranis Scythicae non mitior ara Dianae.
- CIL III, 2804 de Skradin (Dalmacia); CIL XIII, 6478 de Bockingen (Germania Superior); CIL XIII, 6094 de Godramstein (Germania Superior).
- Jufer & Luginbühl 2001, 11. Estas inscripciones son: CIL VII, 168 de Chester (Britania) y AE 2010, 1227 de Bribir (Dalmacia).
- RIG II.2, L-100.
- Delamarre 2003, 216.
- CIL VII, 332 de Brampton y AE 1975, 568 de Vindolanda. Aparece asociado a Apolo en CIL VII, 471, 483 y 1345 de Corbrigde, así como CIL VII, 218 de Ribchester, en este caso como Deo San(cto) [A]pollini Mapon(o).
- Gala: RIG II.2, L-133 de Couchey. Latina: CIL XIII, 2843 de Visignot.
- Gala: RIG II.1, L-10. Latinas: CIL XIII, 11225 y 11226.
- Gala: RIG II.1, L-13 de Alesia. Latinas: CIL XIII, 11247 de Alesia; y AE 1995, 1095 de Entrains-sur-Nohain.
- Lajoye 2008.
- Gala: RIG II.2, L-67. Latinas: AE 2002, 1003 de Dompierre-sur-Authie; CIL XIII, *629 de Hettange-Grande; EDCS, 11201801 de Kleinich; CIL XIII, 4311 de Metz; CIL XIII, 4705 de Morelmaison; CIL XIII, 4237 de Niedaltdorf; CIL XIII, 4192, 4193, 4194, 4195 de Niederemmel; CIL XIII, 4732 de Sixon-Sion; CIL XIII, 4683, 4684, 4685 de Soulsosse-sous-Saint-Elophe; CIL XIII, 4208 de Wasserbillig; CIL XIII, 5939 de Grand; CIL XIII, 5677 de Langres; CIL XIII, 11263 de Magny-Lambert; CIL XIII, 6263 de Alzey; CIL XIII, 7683 de Andernach; CIL XIII, 11696 de Eisenberg; AE 2019, 1132 de Rainbach; AE 1935, 29 de Uess; CIL XIII, 6222 de Worms; AE 1980, 643 de Champoulet; AE 1968, 306 de Escolives-Sainte-Camille; y CIL XIII, 2831 de Gissey-le-Vieil. Además, aparece en AE 1998, 1100 de Sarmizegetusa (Dacia) y quizá en AE 1996, 1078 de Genainvile y AEA 2003, 68 de Sankt Michael am Zollfeld.
- Como los posibles teónimos Urtal, Eniorose, Tiatume y Equeso mencionados en la n. 2.
- En cambio, Erbam[—], Harase y Broeneia, serían otras posibles divinidades únicamente atestiguadas en Arronches.
- Siguiendo a Gorrochategui Churruca & Vallejo Ruiz 2010; Vallejo Ruiz 2013; Estarán Tolosa 2016, consideramos que son mixtas latino-lusitanas las inscripciones de Mêda (HEp 2003/04, 990); Queiriz (HEp 2001, 670); Orjais/Covilha (HEp 1993, 470); Bemposta (HEp 2001, 666); y Arronches (HEp 2008, 251).
- Olivares Pedreño 1997, señala que asimilaría las cualidades divinas de Marte.
- Redentor 2013, 219 señala que está muy presente en las áreas galaica y astur y que podría vincularse a Júpiter, como apuntaban Búa 1997, 82 y Witczak 1999, 70.
- Mixtas serían las de Arronches (HEp 2008, 251); Guiaes (HEp 1996, 1079); Cabeço das Fráguas (HEp 1995, 1029); y Medelim/Idanha-a-Velha (AE 1909, 245). Reve aparece en las siguientes inscripciones latinas: AE 1976, 298 y HEp 1990, 511 de Baltar; HEp 1994, 577 de Celanova; de Guiaes; HEp 1995, 659 de O Grove; HEp 1997, 528, HEp 2005, 233, HEp 2009, 266, HEp 2009, 267 de Ourense; HEp 2013, 601 de Sanfins; HEp 1997, 501 y HEp 1990, 541 de Xinzo de Limia; ETavares 12 y 13 de Medelim; CIL II, 685 de Ruanes; HEp 2013, 600 de Silvares. Aparece escrito como Reuue en HEp2009, 168 de Florderrei Vello y en AE 2014, 674 y 675 de Ourense. Sobre Reve, vid. Witzczak 1999; Olivares Pedreño 1997, 209; Redentor 2013.
- HEp 1994, 1042 y 1043.
- AE 1952, 130 de Coria; AE 2013, 757 de Idanha-a-Velha; CIL II, 5347 de Bohonal de Ibor; AE 1934, 20 de Lardosa; AE 2017, 650 y 647 de Oliva de Plasencia; AE 2014, 584 de Penha Garcia.
- AE 1984, 480 y 481 de Pousafoles do Bispo/Cabeço das Fráguas.
- En AE 1912, 12 de Sinoga aparece Lucoubu Arquien(obo/is); en IRLugo 67 de Liñarán se lee Lugubo Arquienob(o); en HEp 2001, 313 de Lugo, como Lucobo Arousa(bo/nos?); en CIL II, 2818 de El Burgo de Osma, como Lugovibus. Quizá aparezca en AE 2003, 952 de Lugo, en la que se lee Luc(obo?).
- Blázquez Martínez 2010, 62 recopila testimonios de Lug-, luc-, incluyendo también topónimos.
- Galia: CIL XII, 3080, de Nîmes; Germania: CIL XIII, 5078 de Avenches: Lugoves; quizá aparezca también en CIL XIII, 8026 de Bonn, según recoge Girardi 2018, 44.
- Se atestigua al menos en LV Es, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 37, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 4,7, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 62, 63, 64, 65, 71, 72, 73. Otras son fragmentarias y podrían haber perdido el teónimo.
- LV Es, 27; Estarán Tolosa 2016, V9. Sobre la relación entre escritura y ámbito femenino en el santuario de Este, vid. McDonald 2021.
- LV Ca, 5, 6, 7, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 57bis, 58, 61, 62, 64, 65, 66, 69, 70, 73, Podría aparecer también en LV Ca, 8, 10, 11, 28, 34 y 45.
- LV Ca, 58, donde el teónimo y el nombre del dedicante estarían declinados en venético y la fórmula en latín. LV Ca, 62, con el dedicante en latín. LV Ca, 73.
- LV Ca, 59. El teónimo estaría declinado en venético. Tribusiate se puede leer en los epígrafes venéticos LV Ca, 9 y 59, además de aquellos dudosos indicados en la n. 56.
- Marinetti 2007, Fornace di Altino 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13; Tirelli & Marinetti 2013, 8.39.
- Marinetti 2004, Auronzo di Cadore 1, 2, 3.
- Im.It. Histonium 7 de Tufillo; Im.It. Cumae 5 de Cumas; Im.It. Herculaneum 1 de Herculano; Im.It. Teate Marrucinorum 4 de Chieti; Im.It. Corfinium 6 de Corfinio.
- Im.It. Terventum 38 de Macchielunge; Im.It. Terventum 8, 9, 10 de Pietrabbondante.
- Untermann 2000, 320.
- Im.It. Pompei 36 de Pompeya, Im.It. Terventum 34 de Agnone y CIL I, 3181f; Im.It. Bantia 3 de Bantia, esta última probablemente mixta y no latina por la aparición de este teónimo en lengua local.
- Untermann 2000, 291.
- Obviamente, no podemos mencionar cada uno de los teónimos locales registrados en las inscripciones en lenguas paleoeuropeas, aunque sí añadiremos algunos ejemplos, como Esus y Taruos Trigaranus de la inscripción de París (CIL XIII, 3026; RIG II, 1, L-14); Deias Comaftas de Castelvecchio Calvisio (CIL IX, 3556; Im.It. Furfo 1); Declune de Velitrae (Im.It. Velitrae 1); Graselos de Malaucène (RIG I G-148); o Supunne de Foligno (Im.It. Fulginae 2; CIL XI, 5207).
- Tac., Germ. 43.4: apud Nahanarvalos antiquae religionis lucus ostenditur. praesidet sacerdos muliebri ornatu, sed deos interpretatione Romana Castorem Pollucemque memorant. ea vis numini, nomen Alcis. nulla simulacra, nullum peregrinae superstitionis vestigium; ut fratres tamen, ut iuvenes venerantur. Vid. Ando 2005.
- Más información en Jufer & Luginbühl 2001, 11.
- Por ejemplo, CIL II, 2378 de Baltar; AE 1955, 258 de Braga; CIL II, 2539 de Padrón o HEp 2003/04, 982 de Sao Miguel da Mota.
- Beltrán Lloris et al. 2005.
- Corzo Pérez et al. 2007; Orduña Aznar 2009; Velaza Frías 2015; Vidal 2016.
- Olivares Pedreño 2008.