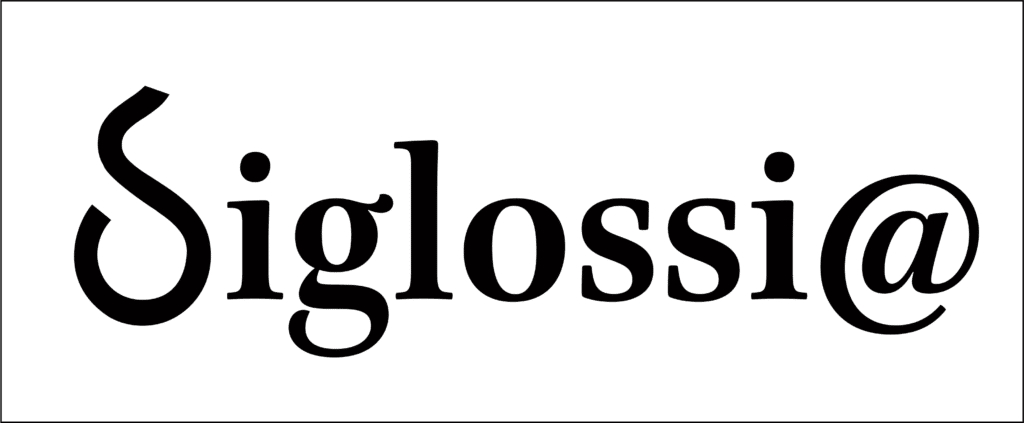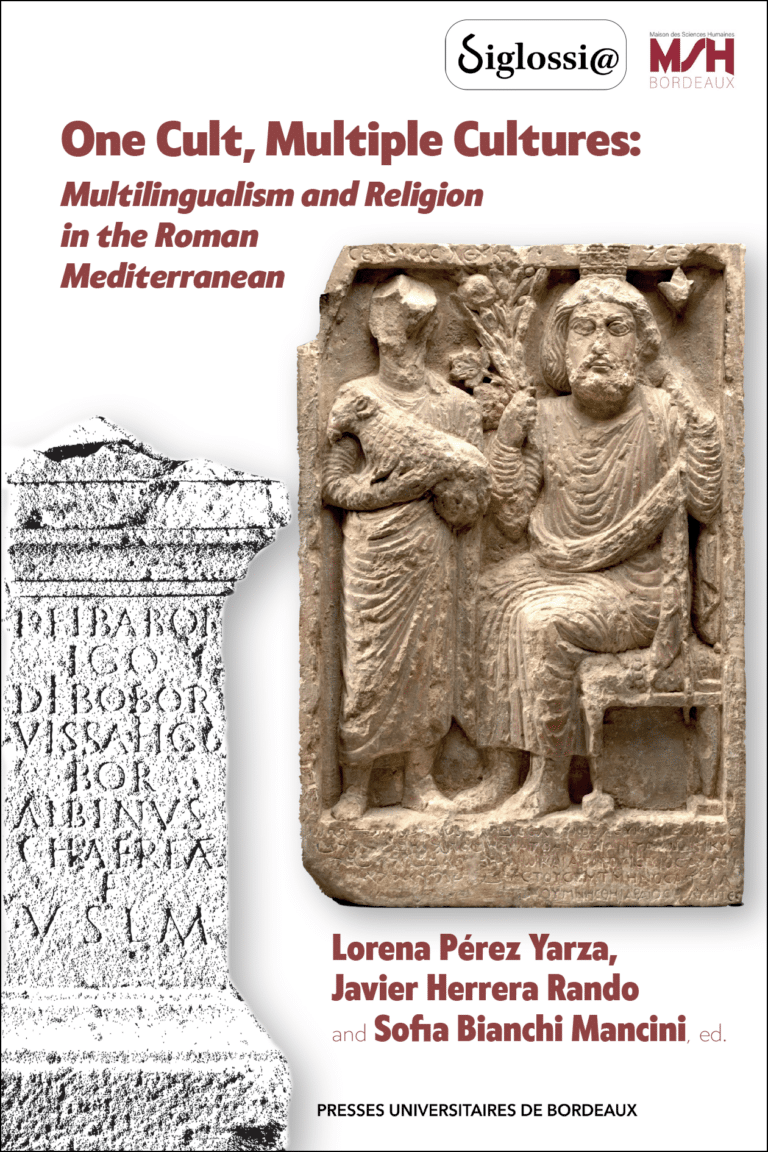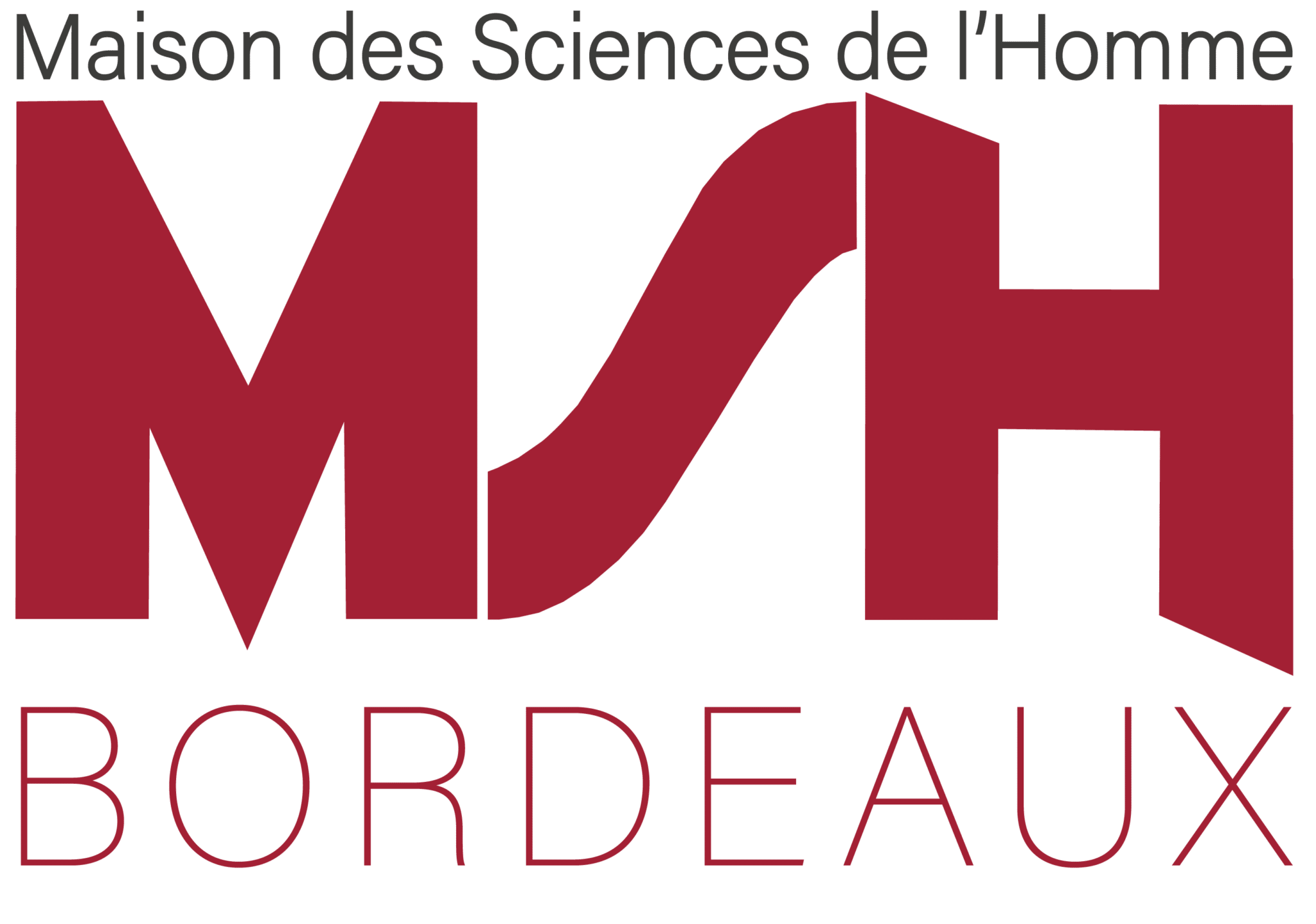Introducción
Uno de los factores más destacables de algunas deidades femeninas indoeuropeas es su vinculación a las corrientes fluviales. En algunos casos, estas divinidades tienen el nombre de un río determinado, sin que sea posible precisar si el teónimo quedó conformado antes que el hidrónimo o si sucedió al revés. Dado que en muchas regiones toda la información que poseemos sobre estos cultos viene dada fundamentalmente por testimonios epigráficos, no es posible conocer en profundidad la significación religiosa de estas deidades dada la parquedad informativa de esta fuente de información. Esta escasez de información afecta las provincias hispanas, a las galas, a la Britania romana y, en general a todo el territorio del Imperio romano.
A diferencia de lo que ocurre en manifestaciones propiamente bilingües, gran parte de la epigrafía religiosa de carácter local se produce en contextos multilingües, pero se expresa mediante un medio monolingüe: las inscripciones de tradición latina. Comprender el contacto lingüístico y los procesos de negociación socio-religiosos implica, tal y como se señala en el primer capítulo de este volumen, ampliar el enfoque más allá del análisis de los mecanismos del bilingüismo, incorporando la epigrafía comparada y la consideración de los fenómenos de interpretatio dentro de un mismo análisis de los nombres divinos no latinos. Por ello, se hace necesario analizar la información referida a otros territorios indoeuropeos para comparar, en la medida de lo posible, caracteres estructurales de la mitología y de las manifestaciones rituales de este tipo de divinidades. Por otra parte, como se precisa en otros trabajos del presente volumen1, es necesario resaltar que el culto a este tipo de divinidades se manifiesta en inscripciones realizadas en territorios sometidos a una coexistencia no horizontal entre la cultura romana y las culturas autóctonas y, por tanto, está sometido a profundos procesos de sincretismo religioso en ámbitos lingüísticos bilingües. Un buen ejemplo de este aspecto, complementario a los fenómenos de epigrafía lo encontramos, por ejemplo, en el occidente de la Península Ibérica, donde se hacen votos y sacrificios a algunas de estas divinidades expresados en las lenguas latina y lusitana en algunas de las inscripciones, mientras que muchas otras divinidades indígenas del mismo ámbito cultural aparecen en textos monolingües.
Las deidades fluviales en la Península Ibérica
En la Península Ibérica, las divinidades que se vinculan a los ríos no son numerosas. Sin embargo, su culto se extiende por un amplio territorio del Occidente Peninsular, cubriendo toda el área lusitano-galaica, y también parte del territorio vacceo, que se sitúa en la parte occidental de la Meseta Norte de la Península Ibérica. Con todo, es muy probable que la extensión de este culto sería mucho mayor, dado que, como veremos, afectaba a todos los territorios célticos europeos.
La deidad fluvial más extendida en la Península Ibérica es Navia o Nabia, donde se ha hallado cerca de una veintena de altares votivos dedicados a la diosa, principalmente, en la región lusitano-galaica. Navia se veneraba en un manantial en el santuario de época romana conocido hoy como A Fonte do Ídolo, en Braga2, en el que aparecía junto a un dios denominado Tongoe Nabiagoi3. Además, el teónimo Navia se ha mantenido hasta nuestros días en el nombre del propio río Navia, que nace en Pedrafita do Cebreiro, en Lugo, y desemboca en la localidad asturiana de Navia4. Otro indicio de la relación de Navia con los ríos es el apelativo Abione, que llevaba una inscripción de la diosa, aparecida en el castro de S. Cibrán de Las (Ourense)5. Abione tendría su origen en la raíz *ab– “agua, río”6, lo que es coherente con el resto de la información disponible sobre la diosa Nabia. También podría relacionarse con el río Avia, que discurre cerca del citado castro.
La vinculación de la diosa a los ríos y las aguas se refuerza por la relación estrecha que tiene con el dios romano Júpiter y con el dios del cielo lusitano-galaico, Reove o Reve. De hecho, aparece junto al dios Reove en un altar sacrificial procedente de Marecos (Penafiel, Oporto), en el que se hacen ofrendas animales a Navia, sin apelativos, y a Nabia Corona, junto a Reove y al dios romano Júpiter. Sabemos que Reove era la deidad lusitano-galaica equiparable a Júpiter, vinculada a las montañas, a los ríos y a los fenómenos atmosféricos. En este sentido, Reove o Reve aparece citado con apelativos de elevaciones montañosas, como Reve Larauco, vinculado al monte Larouco (Chaves, Vila-Real) y, además, todas las referencias al dios con este apelativo aparecen en los alrededores del citado monte Larouco. Por otra parte, cerca de la ladera de este monte, apareció una estructura tallada en la roca de granito donde se habrían dedicado sacrificios, puesto que había una gran concavidad, y muy probablemente, en ese lugar también se habrían ubicado uno de los altares dedicados a Reve Larauco y otro altar dedicado a Júpiter, a tenor de que los dos altares se hallaron en esa zona y encajan perfectamente en dos rebajes cuadrados tallados en la citada estructura granítica. También aparece un altar dedicado al dios Reve citado como Reve Marandicui, cuyo apelativo estaría en relación con la Serra do Marão (Vila-Real), en cuya ladera se halló la pieza7. Finalmente, también se citó al dios Reve como Reo Paramaeco, epíteto que se vincularía a la Serra do Páramo (Lugo), junto a la cual se halló el referido altar8.
Por otra parte, según F. Villar Liébana, otros apelativos de Reve lo relacionan con corrientes fluviales. Para este autor, Reve deriva de una raíz *reu– que expresaría el contenido “flujo, corriente, río, corriente de agua” y algunos de los apelativos de Reve expresarían también, su vinculación a un determinado río9.
Para vincular al dios céltico del cielo con las corrientes fluviales, hemos de tener en cuenta que, en el territorio septentrional de la Galia, en un contexto religioso romano-céltico, Júpiter aparece representado en la parte superior de unas columnas en cuya base se representan otras divinidades, montado en un caballo que, a su vez, se sitúa sobre un ser serpentiforme. Estas columnas, que se han hallado en muchos casos en su lugar original, se sitúan, frecuentemente, en manantiales y nacimientos de ríos o en confluencias10. Ello no supone una paradoja, puesto que el dios del cielo céltico es, además, el que regula los fenómenos atmosféricos y el que libera las aguas, por lo que las corrientes fluviales también están incluidas en su ámbito funcional11. Por ello, algunos ríos de la Galia están vinculados al dios del cielo celta, Taranis, como el río Tarn, afluente del Garona y citado por Plinio como Tarnis, o el Tanaro, afluente del Po, que cita el propio Plinio y Ptolomeo como Tanarus12.
Todos estos datos vinculan, por tanto, a Navia y a Reve con las corrientes fluviales y las aguas. De hecho, la citada ofrenda de Marecos en la que aparecen juntos Reve, Navia y Júpiter, realizada el 26 de agosto del año 147 d. C. sería, probablemente, una ofrenda a estas deidades para pedir la lluvia en un momento de sequía13.
Además de su vinculación a los ríos y a los dioses del cielo, el perfil de Navia también se relaciona con el mundo estelar y, paralelamente, con el mundo de los difuntos. En este sentido, existe un creciente lunar en el frontal de la cabecera de una ofrenda votiva a la diosa Navia, hallado en la corona del monte de O Picato (San Martiño de Monte de Meda, Lugo)14, que tiene una altitud de 788 m sobre una media en su entorno de entre 400 y 500. El símbolo lunar del altar y el lugar del hallazgo ya indujeron a A. Tranoy a atribuir a la diosa un perfil estelar y funerario15. Este hecho se debe relacionar con los numerosos crecientes lunares que aparecen en las estelas funerarias halladas en toda esa región16. Más adelante veremos que la vinculación a los ríos y al Más Allá es una característica de este tipo de divinidades en otros territorios célticos e indoeuropeos.
Recientemente, se halló un ara votiva dedicada a otra deidad fluvial en la Península Ibérica, en el territorio habitado por los vacceos. Se trata de la diosa Cicia o Cigia, cuyo testimonio apareció junto a un pozo, a pocos metros de la desembocadura del río Cea en el Esla. Dado que existen manuscritos medievales que atribuían al río Cea el nombre de Cigia, podemos confirmar que la ofrenda se dedicó a la deidad del río: Ciciae Sacrum17.
Las divinidades fluviales de Britania
Los testimonios de la provincia romana de Britannia también nos brindan algunos ejemplos que indican que la existencia de divinidades femeninas fluviales era frecuente en todo el territorio céltico europeo. En este ámbito, estos testimonios aparecen vinculados a fenómenos de sincretismo con deidades romanas que, aparentemente, podrían generar una cierta confusión a la hora de interpretar su significado, pero la coherencia que ofrecen los datos de la mayoría de las regiones indoeuropeas aporta la suficiente claridad para permitir su comprensión.
Senuna sería la diosa del río que aparece en el anónimo de Rávena como Senua o Sena, y que actualmente es el río Rhee18. La deidad aparece en un conjunto de láminas metálicas halladas en un pozo excavado en el suelo en Ashwell (Herdfordshire), donde se hallaron, en total, 20 láminas de oro y plata, junto a otros artefactos, además de una figura exenta de la divinidad, situada sobre una peana sobre la que aparecía una dedicación votiva a la diosa19. De las láminas que representan a la deidad, nueve la mencionan por escrito, como ofrendas a Senuna, además de la peana que correspondía a la figura de la diosa20. Varias de las representaciones figuradas donde consta la referencia a Senuna, muestran en relieve la figura de la diosa romana Minerva de pie con casco, lanza y escudo. Ocasionalmente aparece el aegis y, en una pieza, aparece la lechuza. En dos placas aparecen en relieve Marte y Mercurio21. No obstante, es obvio que los exvotos se habrían ubicado en un templo dedicado a la divinidad britana Senuna, que estaría relacionada con la fertilidad y las aguas, y que tendría una relación sincrética con Minerva, mostrando que nos encontramos en un territorio donde existían unos procesos profundos de coexistencia e hibridación religiosa y cultural. La naturaleza precisa y los motivos de la vinculación entre las diosas britana y romana se nos escapan22.
Hemos de tener en cuenta que también la diosa Sulis se vincula a Minerva en varias ofrendas votivas halladas en el santuario termal de Aquae Sulis (Bath), en la ribera del río Avon, lo que incidiría en la aparente paradoja de la relación de Minerva con deidades britanas vinculadas a las aguas. En el propio santuario de Aquae Sulis se halló un altar dedicado a la diosa Sulevia23, deidad que se vincula con Minerva en otro altar de Collias (Gard)24. La diosa Sulevia, a su vez, se identificaría con las Matres Suleviae25, lo que establecería una relación de esta divinidad con la función maternal26. De hecho, esta característica relaciona a las Matres con los ríos. Por ejemplo, el río Marne deriva de Matrona (Caes., BGall. 1.1)27, que sería la deidad que habría dado nombre al propio río, al igual que los hidrónimos galos Maronne (Maironna en 1142, Seine-maritime, Aisne y Haute-Marne), el Meyronne (Matrona en el s.X, Var)28 o el Moder (Baden-Württemberg)29. Como en otros ámbitos del mundo indoeuropeo, las diosas vinculadas a ríos habrían sido consideradas diosas-madre vinculadas con la fecundidad y con la curación30. En Hispania conocemos, por otra parte, un altar dedicado a unas Suleviae Nantugaicae31, lo que relaciona el teónimo con las aguas y el apelativo, con la raíz *Nant-, tiene el significado de “río”, “arroyo” o “garganta”32. Además, este altar apareció a poco más de 100 m del río Miño y a 5 km de los baños termales de Cortegada (O Condado, Padrenda, Orense), que también se sitúan junto al mismo río33.
Se ha de tener en cuenta que el teónimo Sulis remite a una palabra céltica relacionada con el sol. Además, en las excavaciones del santuario aparecieron moldes para hacer amuletos, entre los cuales se halló uno que se vinculaba a una rueda solar. También aparecieron relieves en un frontón del templo representando a la luna. Todos estos elementos indicarían un carácter estelar de la diosa Sulis Minerva34.
Para muchos autores, estas deidades vinculadas a Minerva y a las aguas, serían semejantes a la que aparece en los textos mitológicos insulares posteriores como Brighid35. Esta deidad aparece relacionada en el Glosario de Cormac (900 d. C.) con el aprendizaje, la profecía y la adivinación, la curación y la artesanía36. En la época cristiana, esta deidad sobrevivió, probablemente, como Santa Brígida, que gozaba de la devoción de la población de Irlanda sólo por detrás de San Patricio. Su celebración coincide el 1 de febrero con la fiesta celta del Imbolc. Según Giraldus Cambrensis, la santa y 19 monjas guardaban un fuego sagrado en un recinto en el que no podían entrar hombres. Esto se relaciona con el fuego que, según Solinus (22.10), ardía en el s. III en un santuario de Minerva en Britania relacionado con las aguas37. En la Galia conocemos una deidad llamada Belisama, cuyo significado es “brillante” o “ardiente”, que fue también interpretada como Minerva38, y que habría dado nombre a ríos, como el βελίσαμα (actual Ribble, en Lancashire), citado por Ptolomeo39. Esta deidad habría podido relacionarse también con el fuego, como Brighid40.
Vinculada, con toda probabilidad, a la tardía Brighid, conocemos otra de las deidades britanas asociadas a Minerva: Brigantia41, que se cita en seis inscripciones votivas42. En una de ellas, procedente de Birrens y ofrecida por un arquitecto llamado Amandus, se representa inequívocamente a la diosa de pie con casco, lanza y escudo y con la cabeza de la Gorgona sobre su pecho, aunque sobre sus hombros se ven las alas de Victoria y, a su lado, un betilo anicónico que remitiría a Juno Caelestis y, posiblemente, al betilo del dios solar de Emesa, coherente con la datación severiana del monumento43. La representación de la diosa nos demuestra que su imagen en Britania era la de la romana Minerva. Pero en otros tres altares, Brigantia es llamada Nympha Brigantia, Victoria Brigantia y Caelestis Brigantia venerándose, en este último caso, junto a Júpiter Dolichenus44. Por tanto, estas tres inscripciones nos muestran una vinculación con divinidades acuáticas, lo que pondría a Brigantia en relación con las otras deidades britanas asociadas a Minerva en contextos concretos: Sulis y Senuna, por su patente vinculación a las aguas y la salud, pero también con la victoria en la guerra y, finalmente, con el mundo estelar45. Otra representación de Minerva que podría identificarse con la diosa Brigantia es la figura en bronce que apareció cerca de la colina de Menez-Hom, en Kerguilly (Dineault, Finistère)46. Conocemos sólo algunas partes de la escultura, como los pies, los brazos y la cabeza, que aparece con casco sobre el que se apoya un ave acuática, quizá un ganso o cisne salvaje, en situación de iniciar el vuelo que, a su vez, soporta una cresta de plumas. La colina de Menez-Hom, de 330 m de altura, se sitúa junto el estuario del río Aulne, frente a la bahía de Douarnenez47. Dado que el ganso o cisne no es una representación clásica de Minerva, por lo que la idea de que se trata de un sincretismo religioso con una diosa céltica como Brigantia es muy probable48.
Esta múltiple identificación de la diosa Brigantia con Minerva, con una ninfa, con Victoria y con Caelestis nos permitiría inferir que la diosa tendría diversas características que excedían del perfil especializado de la Minerva romana de época alto-imperial49.
Por otra parte, hemos de recordar que la única deidad de la Galia que cita César con su nombre romano, junto a otros cuatro dioses masculinos, es Minerva. Cabría pensar, por tanto, que estas deidades interpretadas como Minerva serían las principales deidades femeninas en el territorio galo50. No obstante, algunos autores consideran la Minerva gala como una personificación de las aguas, en general, y de las aguas curativas en particular, aunque también aparece vinculada a tumbas, como en Gannat (Puy-de-Dôme) y en Britania, lo que lleva a E. Thevenot a afirmar que Minerva reúne todas las funciones de la Diosa Madre51. Otros casos de ámbitos muy celtizados en los que Minerva se vincula a las aguas y a la salud serían los santuarios cisalpinos de la diosa relacionados con manantiales en Travo (Minerva Cabardiacensis) y Breno, aunque no hay en la actualidad en ellos aguas termales52. En Britania, en un tesoro hallado cerca de Capheaton, al norte del muro de Adriano, se hallaron diversos artefactos de plata decorados con escenas mitológicas. En un asa de vaso se representó a Minerva sobre un templo situado junto a una fuente y, en la parte inferior, dos deidades acuáticas53. No es extraña esta vinculación de Minerva con ámbitos acuáticos o termales en regiones célticas, puesto que también se da en lugares tan vinculados a las aguas curativas como Baden-Baden, donde de las 12 ofrendas votivas halladas en el entorno de los baños termales, cuatro fueron dedicadas a Minerva54.
En todo caso, la identificación con Victoria parece más lógica, puesto que es conocida la vinculación de la diosa romana con la guerra. Esta identificación, por tanto, de la diosa fluvial Senuna con Minerva y, por extensión, con Sulis y Brigantia reforzaría una relación de esta con las aguas, el cielo y la guerra. De hecho, el teónimo Brigantia se puede relacionar con varios hidrónimos, como el Brighid en Irlanda, el Brent en Inglaterra o el Braint en Gales55.
Según varios autores, la diosa Brighid se debería identificar, además, con otra deidad que aparece en los textos mitológicos insulares: Dānu. En el mundo céltico daría nombre a la diosa madre de los Tuatha Dé Dannan “los descendientes de la diosa Dānu”, que corresponderían a las principales deidades de los celtas irlandeses56. Por tanto, según estas fuentes, Dānu sería la diosa-madre por excelencia, la mater deorum Hibernensium, identificable con Dôn que sería, a su vez, la madre de los dioses en las fuentes galesas57. Dānu, citada como Anu en algunos textos irlandeses, sería una diosa de la fecundidad y la prosperidad, que habría dado nombre a unas montañas gemelas de Kerry como Dá Chích Anann “los pechos de Anu”58, y también se relacionaba con las habilidades artesanales y las actividades profesionales59. Por otra parte, el elemento *danu- se relaciona con el concepto de “río”60 y se relacionaría con el nombre de los ríos Danuvius, Don (antiguo Tanais), Dnieper, Dniester, Don (en Yorkshire), o con el Rodanus, con ro- como prefijo intensivo61.
Finalmente, hemos de citar a otra deidad-río que aparece en los textos mitológicos insulares: Boand, relacionada con el río Boyne, que era llamado βουούινδα en Ptolomeo62, que tendría el significado de “vaca blanca”63. Más adelante veremos otras deidades indoiranias que también se vinculan simbólicamente a ese animal que provee de alimento a la tierra desde el cielo.
Las diosas-río en la Galia romana
En el territorio galo, la diosa Sequana es de la que más información epigráfica y arqueológica disponemos. Era venerada en el santuario de las fuentes del río del mismo nombre64, actual Sena, al noroeste de Dijon. La diosa aparece representada como una figura de bronce vestida con chiton, pallium y con una diadema, situada en pie con los brazos abiertos, sobre una barca cuya proa estaba decorada con una cabeza de pato y que tenía en su pico un objeto redondo que podría ser una fruta65. El aspecto más destacable de la deidad en este santuario era su relación con la salud, puesto que se le dedicaron numerosos exvotos anatómicos, como cabezas, troncos, brazos, manos o pies, algunos relacionados con enfermedades como la ceguera, como ojos, además de otros relacionados con la fecundidad o la capacidad para amamantar, puesto que aparecían órganos genitales o pechos femeninos entre las ofrendas66. En estos exvotos aparecían las partes dañadas, pero no parece hacerse referencia a las enfermedades o daños, quizá porque se daba por hecho que la divinidad podría localizarlo67. Además, los exvotos representan diversas partes del cuerpo humano, sin que se pueda detectar una recurrencia de partes concretas, por lo que no permiten pensar que la deidad tuviera capacidades curativas específicas68. Otros exvotos eran, probablemente, las imágenes de los devotos, y también había imágenes de niños recién nacidos. Sin embargo, las aguas de las fuentes del Sena no eran medicinales, por lo que era la propia deidad la que tenía capacidades salutíferas69.
Por otra parte, los símbolos de la barca y el pato denotarían el carácter celeste de la deidad, habida cuenta de que representaciones de aves acuáticas aparecen, frecuentemente, vinculadas a ruedas solares en la Europa céltica70 y que, en algunos lugares del norte de Europa, aparecen grabados en roca de la Edad del Bronce de barcos sobre los que se representa una o varias ruedas o bien que llevan la rueda incorporada a la estructura del barco71.
El río Saône también está vinculado a una deidad femenina que habría compartido su nombre. En la Antigüedad habría tenido los nombres Souconna y Araris, a tenor de las palabras de Amiano Marcelino: “Ararim quem Sauconnam adpellant”72. Su identificación se establece a partir del hallazgo de una estela en Chalon-sur-Saône, dedicada a la dea Souconna por los oppidani Cabilonnenses73. Según J. Roy-Chevrier, el nombre se podría haber referido a una fuente existente en el entorno de Cabilonnum, hoy desaparecida, que finalmente dio nombre al río que pasaba por la ciudad74. Otra ofrenda a la diosa apareció cerca de Sagonne, junto al río Saône, donde se veían los pies de una estatua y, en el zócalo, la referencia d(eae) Souco[nnae]75.
El río Yonne debería relacionarse con el teónimo Icauna a tenor de una inscripción hallada en Auxerre que se leía Deae Icauni76. La pieza podría haberse hallado originalmente vinculada a un pozo hallado en la iglesia de St. Pèlerin, que se situaría a unos 100 m del río Yonne77.
Además de todos estos ríos vinculados a divinidades concretas en el mundo céltico, son conocidos muchos hidrónimos que hacen referencia a una divinidad femenina como nombre común. Se cita en diversos lugares de Britania, como Deva “diosa”, actual Dee, en Kirkudbrightshire (Ptol., Geog. 2.3.2) y, con el mismo nombre, en Aberdeenshire (Ptol, Geog. 2.3.5)78. Con esa misma denominación aparece un río en Hispania (Ptol., Geog. 2.6.8), en Cantabria, aunque aquí se llama Deva hasta nuestros días79. Conocemos otros ríos hispanos de nombre Deva, como el afluente del Miño en la provincia de Ourense o el que desemboca en la localidad guipuzcoana de Deva, aunque ninguno de ellos ha conservado su nombre en época romana. Otros ríos relativos a una deidad femenina se denominarían Divona, como el Divonne, que cruzaría la localidad de Divonne-les-bains (Ain) y se relacionaría con el teónimo Divona, hallado en Bagnols-sur-Cèze (Gard)80.
Deidades fluviales en otros ámbitos indoeuropeos: la región anatólica
Debido a la escasez de datos disponibles más allá de la epigrafía y algunos hallazgos arqueológicos puntuales, resulta pertinente acudir a la comparación con otros contextos religiosos multiculturales del ámbito indoeuropeo antiguo. Esta aproximación, de carácter exploratorio y necesariamente tentativo, busca identificar posibles afinidades estructurales que puedan ofrecer una perspectiva indirecta sobre la conceptualización religiosa subyacente en determinados espacios bilingües céltico-romanos. En el mundo anatolio indoeuropeo, el culto a la diosa Išhara, que ya se testimonia en el tercer milenio en Ebla y otros territorios mesopotámicos, se había desarrollado ampliamente en el norte de Siria y en Kizzuwatna, en el sur de Anatolia, llegando a ocupar una posición importante en el panteón hitita y extendiéndose posteriormente hacia todos los territorios que ocupó el estado hitita durante su expansión en época imperial81. Esta deidad aparecía en los rituales vinculada a los dioses del Más Allá y se relacionaba estrechamente con divinidades lunares. Se relacionaba directamente con los espíritus de los difuntos en rituales practicados por la sacerdotisa de la diosa82.
En un texto cuneiforme de Ebla, Išhara aparece junto a Baliha, la diosa fluvial y en otro texto también aparece junto a Haburitum, la diosa del río Khabur. En otro texto de Boğazköy se menciona que en la ciudad de Nerisa, en Kizzuwatna, una montaña y una fuente pertenecen a Išhara83. Más explícito es que en una copia del tratado entre Ramsés II y Hattusil III, la diosa aparece como “la señora de las montañas y los ríos del reino hitita” y también aparece vinculada frecuentemente al dios de la tormenta en el territorio hurrita84. En otros textos se suele citar como la “señora del juramento” vinculándose, en estos casos, al dios lunar Sin, quien aparece el “maestro del juramento” y estas deidades eran las que castigaban a todos aquellos individuos que rompieran un compromiso.
Otro ámbito en el que aparece Išhara es el de la salud y la curación, pero también el de la enfermedad y, consecuentemente, la muerte. Asimismo, tiene un carácter purificador. Por tanto, se acudía a la diosa en rituales que buscaban la cura de las enfermedades85. Vemos, por tanto, que también en esta región anatólia, la deidad fluvial compartía la vinculación al Más Allá, la muerte, la curación, con el ámbito estelar, la luna y las montañas. No obstante, es el ámbito indoiranio donde tenemos más información sobre este tipo de divinidades y donde estas vinculaciones a distintos ámbitos y áreas de actuación cobran su pleno sentido.
El ámbito indoiranio
En la continuidad de esta aproximación comparativa, y extendiendo el marco de análisis hacia el ámbito indoiranio, se observa que las divinidades fluviales ocupan también un lugar central en los sistemas religiosos de estas culturas. La abundancia de referencias en las fuentes literarias antiguas, que detallan atributos, funciones y contextos cultuales de dichas deidades, permite plantear con la debida cautela, ciertos paralelismos con el repertorio teológico de las divinidades célticas occidentales expresadas en la epigrafía de época romana. Aunque se trata de contextos distantes en el tiempo y el espacio, el enfoque comparativo y la disponibilidad de fuentes escritas para el mundo indoiranio permite identificar una serie de similitudes que no se limitan a aspectos formales o iconográficos, sino que podrían reflejar afinidades de orden estructural en la conceptualización del elemento fluvial pertinentes para entender mejor los marcos religiosos del occidente céltico.
La divinidad más antigua del territorio indio que aparece vinculada a los ríos es Sarasvatī. En el Ṛg-veda se atribuye al río Sarasvatī su nacimiento en las aguas celestiales (7.95.1-2; 5.43.11), lo que supone que este río no era considerado como un simple caudal, sino como un curso de agua llegado desde el cielo para bendecir y purificar la tierra que, además, impregnaría de pureza la atmósfera y la bóveda celeste (RV. 6.61.11-12)86. La divinidad fluvial vinculada al río tiene, por tanto, un claro perfil cósmico y es venerada por la fecundidad que aporta a la tierra, por conseguir para sus habitantes la fertilidad, la salud, la curación o la vitalidad, y también por hacer posible la inmortalidad87. A partir de su vinculación con la fecundidad, se llama a Sarasvatī “la mejor de las madres” (RV. 2.41.16)88. En relación con esta particularidad de la diosa como proveedora, se le asocia con la vaca lechera. En este sentido, los ríos también son comparados con las vacas en la literatura védica y sus aguas con la leche de estos animales (RV. 10.75.4)89. Por ello, algunos versos agradecen a Sarasvatī que provea de leche (RV. 6.61.14), lo que también está en clara relación con su papel de madre.
En el Yahur-Veda se resaltan las capacidades salutíferas de la divinidad, creando medicinas para los Asvins e Indra y, como médica y sanadora, recuperando el vigor de este último dios (21.73; 34.36)90. Esta capacidad curativa de las aguas del Sarasvatī también aparece en el Ṛg-veda (10.9.6)91.
En los Vedas, la diosa Sarasvatī aparece, sobre todo, como la más antigua deidad asociada a un río, destacando sus cualidades relacionadas, como hemos visto, con la purificación y la fecundidad92. En este sentido, en las riberas del cauce se llevaban a cabo numerosos rituales dedicados a la diosa, lo que estaría en relación con su carácter purificador a través del baño o el paso del río, que materializaría una iniciación de sus adorantes hacia un nuevo renacimiento, hacia una nueva vida93. Por otra parte, se manifiesta así la tendencia del hinduismo, en época védica, de considerar sagrado el territorio y, en concreto, los ríos. De hecho, Sarasvatī fue el prototipo de las deidades fluviales que aparecerían más tarde en el territorio indoiranio, como Gangā y Jumnā94.
Un aspecto que es necesario resaltar de la diosa en el Ṛg-veda es su relación con la muerte y con el culto a los antepasados difuntos (10.17.7-9), hecho que ha llegado a formar parte de las tradiciones funerarias hindúes hasta nuestros días, en las que se llevan a cabo cremaciones en piras funerarias en las riberas de estos ríos sagrados. En este sentido, se puede considerar que las aguas del Sarasvatī, además de ser purificadoras, daban la vida tanto desde el punto de vista material como metafísico95. La deidad se relaciona con Yama, el dios de los muertos y, como este, se vincula al sol, que con su movimiento cíclico otorga tanto la vida como la muerte96. Ambas deidades coinciden en los ritos funerarios (RV. 10.17.9), en los que a Sarasvatī se invoca para que permita la conexión entre los vivos y los ancestros97. Si Agni, mediante el fuego, es el dios que lleva a los difuntos al Más Allá, Sarasvatī lleva a los ancestros al lugar del sacrificio para que reciban al difunto98. Esta cualidad de la diosa se debe a su capacidad para moverse entre los mundos con su carro celeste a través del camino formado por el propio río cósmico que conecta la tierra con el mundo estelar99.
Anticipando su evolución posterior como divinidad de la elocuencia y el aprendizaje, en el Ṛg-veda ya aparece la deidad inspirando pensamientos piadosos y canciones placenteras (1.3.10-12), aspectos que se incrementarán a la vez que se reducirá en cierta medida su vinculación con el río, aunque se percibe una cierta continuidad y esta relación se seguirá manteniendo100.
La diosa, que en el Ṛg-veda se asociaba a las nubes, que se consideraba la “hija del relámpago”, “la voz del trueno” (6.49.7) y que presidía las lluvias,101 mantuvo estas características en períodos posteriores. En este sentido, se relacionaba con los Maruts y en ocasiones se invocaba junto a estos dioses de la tormenta, una de cuyas cualidades era provocar la lluvia102. En los Vāmana-purāna se describe a la diosa moviéndose entre las nubes, produciendo la lluvia y se llega a identificar con todas las aguas (40.14), como la savia vital necesaria para nutrir la vida103. En este sentido, como ya vimos arriba, Sarasvatī tenía una relación estrecha con Indra, el dios de la tormenta. A este dios le curó cuando enfermó por haber consumido Soma en exceso, restituyendo su salud y vigor104, además de aparecer junto a Indra como vencedora del monstruo Vṛtrá, que era responsable de haber contenido las aguas y, por tanto, Sarasvatī se constituye como liberadora de las mismas (RV 6.61.5-7)105. Por otra parte, los ríos son considerados, en el propio Ṛg-veda, como esposas de Indra, por lo que Sarasvatī se podría considerar como tal106. En el Yahur-Veda se le cita como consorte de Indra, junto a otras dos diosas: Iḍā y Bhāratī107.
No obstante, una característica muy patente del carácter tardío de la diosa, ya que no aparece explícitamente en el Ṛg-veda, es su vinculación con el habla, relacionándose con las lenguas de Brahmā, Kṛṣṇa o Viṣṇu, y con la poesía, la literatura y los rituales sagrados, con el pensamiento y el intelecto, la ciencia, el arte, el aprendizaje y, en definitiva, con la cultura108. En algunos de estos textos, en los que la relación de la diosa con el habla es muy patente, hemos de destacar que en los Brahmanas se cita a la diosa Sarasvatī como receptora, junto a otras deidades, de ofrendas en rituales sacrificiales de la luna nueva y la luna llena llevadas a cabo en las riberas del río, lo que parece mostrar que existe una relación mitológica de la diosa con el astro y con el acceso al mundo estelar109. En este sentido, se la denomina como la madre del universo o como la encarnación de la luz110.
Como afirmábamos arriba, las características de Sarasvatī se difundieron a otras deidades, como Gangā, que comparte el nombre con otro río de India al que se atribuye también un origen estelar: el Ganges111. Al valle de este río habrían llegado grupos de población indoeuropea entre los ss. XII y VIII a. C., en los momentos en que se estaban realizando los primeros textos védicos, por lo que se generaron diversos procesos de sincretismo cultural y religioso entre las poblaciones migrantes y las culturas locales112. Como veíamos, es muy probable que el carácter religioso y la santidad del río Ganges fuera una transposición o evolución de la mitología del río védico Sarasvatī113.
Según el mito, el río Ganges se habría originado en el cielo, desde donde fluiría y llegaría hasta el Monte Meru, en India, purificando la tierra en su descenso y estableciendo un contacto entre el reino estelar y el terrenal, un puente entre el mundo de los dioses y el de los humanos114. Por ello, a lo largo de su curso existían numerosos lugares de marcada santidad, a donde acudían masivamente peregrinos para llevar a cabo rituales de purificación bañándose en sus aguas, lo que llegaría a ser una experiencia espiritual liberadora y salvadora115, percibida como una inmersión en la sacralidad, como la entrada en el cielo y como una toma de contacto con la propia deidad116.
El perfil liminar de divinidades fluviales como Gangā o como Yamunā se hacía patente cuando se colocaban sus esculturas en los umbrales de los templos, lo que simbolizaba que, a partir de esa entrada, el devoto ya debía estar purificado, pues se penetraba desde un lugar profano, terrenal, a un ámbito divino117. Este significado era paralelo al del propio río, que conectaba esos dos ámbitos118, por lo que tenía una profunda significación funeraria: los huesos o cenizas arrojados al río permitían un viaje seguro del difunto, una vez purificado y limpio de pecados, al cielo, al mundo de los muertos119. Esta significación del Ganges como punto de contacto y transición hacia el Más Allá se plasma en los rituales śrāddha y tarpaṇa, que se llevan a cabo en honor de los antepasados120. Desde el s. IV d. C. el Ganges ya era protagonista en los funerales, en los que se purificaban los asistentes después de la cremación del difunto y unos días después se recolectaban los huesos del difunto y eran arrojados al río121. A medida que Gangā fue sustituyendo a Sarasvatī, se fue incrementando el número de fieles que llevaban a cabo estos rituales funerarios en algunas ciudades sagradas ribereñas del Ganges122. Con todo, Gangā es ajena a todas las connotaciones destructivas en relación con el Otro Mundo, que quedarán en manos de Kali- Durga y, por el contrario, su acción sería benefactora: la de redimir y asegurar el renacimiento de los muertos123.
Además de su relación con el mundo de los muertos, el río Ganges también es considerado una madre por sus fieles, al igual que el Sarasvatī, siendo su apelativo Gangā Mā (Madre Ganges) el más popular124. De hecho, su vinculación a la muerte está directamente relacionada con su relación con los nacimientos y, por extensión, por su vinculación con la tierra y la fecundidad vegetal. El río nutre la tierra, fertilizándola y dándole vida. En este papel fecundador, la deidad es venerada en momentos especiales de la vida, como en los matrimonios, en los que las mujeres le ruegan para tener descendencia y para conseguir una larga vida para la familia125. En este sentido, Gangā también protege la salud y cura a los enfermos126.
De los párrafos anteriores se deduce que uno de los ámbitos donde la diosa Gangā actuaba como protagonista era el cielo, el mundo estelar, vinculándose al dios soberano127. También es muy importante el carácter triple de la diosa: se dice que su río fluye en el cielo, la tierra y el inframundo y, además, el triple río se representa a menudo en la escultura como una triple diosa128. En otras ocasiones, se representa la diosa junto a Sarasvatī y Yamuna, cada una de ellas sobre un pedestal característico, la primera en un cocodrilo, la segunda sobre un loto y la tercera sobre una tortuga129.
En cuanto al ámbito iranio, a donde también llegaron las migraciones indoeuropeas, también tenemos una deidad fluvial que comparte los caracteres que vamos exponiendo en el presente trabajo: Anāhitā Se trata de una deidad que aparece en la Meseta irania durante el período aqueménida como una de las divinidades principales del panteón iranio, junto a Ahura Mazdā y Mithra siendo, además, la divinidad femenina más importante durante los tres imperios iranios sucesivos, el aqueménida, el parto y el sasánida, a lo largo de un milenio. Originalmente era una divinidad de los ríos y lagos, aunque fue incorporando progresivamente caracteres de divinidades de las regiones en las que se difundía su culto. Se consideraba tanto una diosa como un río y aparecen referencias constantes de los dos tipos, como una diosa que se transforma en río (Yt. 5.4; 5.78)130. En principio, habría sido un único río, pero, con el tiempo, acabó siendo la diosa de todos los ríos (Yt. 5.78), cuyas aguas purificaban el semen de los hombres, el útero y la leche de las mujeres (Yt. 5.5). El origen de este río estaba en el cielo (Yt. 5.85; 5.88-90), descendería hacia el Monte Hukairia (Monte Hara-Berezaiti), por donde llegaría a toda la tierra (Yt. 5.96)131.
Las deidades en el ámbito iranio no se solían representar como figuras humanas quizá, como afirmaba Herodoto, porque los iranios no consideraban que los dioses eran de la misma naturaleza que los hombres132, pero tenemos descripciones más conceptuales de la diosa en el Avesta que refuerzan su vinculación al río, con algunos detalles sobre sus joyas o ropas, que estaban hechas de piel de castor133. Este animal se consideraba sagrado y matarlo era un pecado, quizá porque vivía en los ríos y estaba vinculado a la diosa134.
Como divinidad fluvial y de las aguas, la diosa se relacionaba, ante todo, con la abundancia y fertilidad humana, de la tierra y del ganado, además de la protección, la salud y con la ayuda en los nacimientos, como se desprende del himno dedicado a la diosa en el Avesta: el Ābān Yašt135. H. Lommel creía que Anāhitā derivaba de la diosa indoirania Sarasvatī a partir de semejanzas como que ambas eran diosas y ríos que descendían desde el cielo (Yt. 5. 85), y compartían la particularidad de conducir un carruaje que, en el caso de Anāhitā, es tirado por cuatro caballos sementales de color blanco (Yt., 5. 11,13) que representaban la lluvia, el viento y las nubes y el granizo136. Anāhitā sería, por tanto, una deidad acuática que tendría influencia en los fenómenos atmosféricos y que reside en el cielo, haciéndose presente en la tierra allá donde hubiera un río o un lago. Incluso la diosa tendría relación con el mito por el cual un dios o héroe vencería sobre el dragón que tiene retenidas las aguas y extiende la sequía por la tierra137. Su papel como deidad sanadora se cita con claridad en el Avesta (Yt. 5, 1). No obstante, los aspectos más precisos vienen dados por su triple epíteto de Arәduuī Sūrā Anāhitā “la húmeda, fuerte e inmaculada”138.
No se puede afirmar que era, en origen, una diosa específica de la guerra, sin perjuicio de que fuera una deidad tutelar y que se le pudiera invocar en momentos puntuales para vencer al enemigo y, en todo caso, esta posible evolución sólo se produjo claramente en las épocas arsácida y sasánida. De hecho, la diosa era, ya en la época sasánida, venerada con exvotos de cabezas pertenecientes a enemigos vencidos en la batalla139.
Anāhitā también pudo parecerse a la diosa Epona por su vinculación con las aguas, pero también por su relación con el Otro Mundo, la regeneración y el renacimiento, además de por sus cualidades sanadoras (Yt. 5.1)140.
Durante el período Aqueménida, quizá en época de Artajerjes II, el culto a Anāhitā se extendió desde la región irania hacia Siria, Armenia y Anatolia, donde era conocida como Anaïtis, llegando hasta los confines del mundo griego, donde se sincretizó con algunas deidades griegas, principalmente con Artemisa, pero también con Afrodita, Atenea y Hera o con diosas anatólicas como Mētēr o Ma141. En Armenia, los monarcas hacían sacrificios en los templos de la diosa142. Uno de ellos estaba en la confluencia de los ríos Araxes y Metsamor, pero otros estaban en montañas143. En Anatolia también recibió un culto importante, como en La región del Ponto (Zela), donde aparecía hasta en monedas de época de Trajano144, o en Capadocia y Lidia. Algunas de las referencias de la diosa se hallaron en altares, estelas honoríficas o tumbas145. En algunas piezas se denomina a Anaïtis “madre”, por lo que su carácter de diosa-madre se hace evidente en estas regiones146. Su sincretismo con Artemisa se relacionaría con su rol como facilitadora de los nacimientos, su relación con las aguas y su virginidad147. También se resalta en las inscripciones occidentales de la diosa su carácter salutífero, ya resaltado en el Avesta, o la práctica de la prostitución ritual entre las sacerdotisas de la diosa148.
Conclusiones
Ha llegado a ser un lugar común para algunos autores que los pueblos célticos creían en la transmigración de las almas, en la idea de que estas pasaban de unos cuerpos a otros después de la muerte, a pesar de que los datos que confirman esta idea se suelen referir a deidades o personajes heroizados149. Sí que parece más solvente la idea de que creían que los cuerpos de los difuntos continuaban la vida en otro mundo, como testimonian algunos autores clásicos, hasta el punto de que, para ellos, la muerte era solo un punto de continuidad inmerso en mitad del largo periodo de la vida humana150. Este lugar, ajeno a las limitaciones del mundo conocido, se situaría en el mundo astral, al que se accedería, al menos desde los territorios costeros occidentales europeos, mediante un tránsito acuático hacia el oeste del océano151. En este sentido, los ríos eran un medio para llevar a cabo esa transición, por lo que su vinculación con la vida y con la muerte se materializaba en algunos rituales de carácter funerario que se han prolongado desde la Antigüedad hasta nuestros días152.
Las divinidades fluviales femeninas del territorio céltico occidental adquieren un perfil más claro, por tanto, si las contextualizamos en el ámbito estelar desde donde, como deidades-río, conectan las esferas astral y terrenal, aportando a la tierra su carácter benefactor, purificándola y fertilizándola, pero, a su vez, los ríos sagrados que se vinculan a estas diosas se convierten en una vía óptima para purificar y sanar a los vivos y permitir la llegada de los difuntos al cielo, al ámbito de la divinidad, en busca del renacimiento. Este contexto, que se ha mostrado comparativamente en los textos antiguos del ámbito indoiranio, encaja razonablemente con la vinculación de Navia con las aguas y los ríos, como se hace patente a partir del propio nombre de la diosa y del contexto acuático del santuario de Navia en la Fonte do Ídolo, de Braga.
En definitiva, los datos mitológicos y rituales existentes en las fuentes literarias del ámbito indoiranio relativos a las deidades fluviales, que son más detallados, encajan razonablemente con la información, menos variada, que tenemos sobre las divinidades fluviales del ámbito geográfico céltico occidental. Por ello, nos parece que la comparación de estos datos es procedente para contextualizar, iluminar y dar un sentido más sólido a la naturaleza religiosa multilingüe de las divinidades célticas occidentales del ámbito britano, galo e hispano en época romana.
Abreviaturas
| AE | L’Année Épigraphique. |
| CIL | Corpus Inscriptionum Latinorum. |
| HEp | Hispania Epigraphica. |
| IRG IV | = Lorenzo Fernández et al. 1968. |
| RIB I | = Collingwood & Wright 1965. |
Bibliographie
Agoramoorthy, G. (2015): “Sacred Rivers: Their Spiritual Significance in Hindu Religion”, Journal of Religion and Health, 54, 1080-1090, [online] https://doi.org/10.1007/s10943-014-9934-z [consultado el 05/06/2025].
Alcock, J. P. (1965): “Celtic Water Cults in Roman Britain”, Archaeological Journal, 122(1), 1-12, [online] https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00665983.1965.11077360 [consultado el 05/06/2025].
Bauchhenss, G. (1981): “Die Jupitergigantensäulen in der römischen Provinz Germania Superior”, en: Bauchhenss, G. y Noelke, P., ed. Die Jupitersäulen in den germanischen Provinzen, Colinia, 1-262.
Beck, N. (2015): “The River-Goddess in Celtic Traditions: Mother, Healer and Wisdom Purveyor”, en: Oudaer, G., Hily, G. y Le Bihan, H., ed. Mélanges en l’honneur de Pierre-Yves Lambert, Rennes, 277-297.
Carnoy, A. (1951): “La divinization des rivières et la toponymie celtique”, L’Antiquité Classique, 20(1), 103-106, [online] https://www.jstor.org/stable/41644998, [consultado el 05/06/2025].
Centeno Díez, J. L. (2023): Estudio iconográfico e iconológico de la epigrafía funeraria y votiva civil en la Península ibérica durante el Alto imperio: análisis de los símbolos funerarios astrales y vegetales, tesis doctoral, Universidad de Alicante, [online] https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/149332/1/tesis_tomo_uno_jose_luis_centeno_diaz.pdf [consultado el 05/06/2025].
Chattaraj, A. (2021): “Sacred Water and Cultures of Worship: Some Observations on the River in India”, Humanities Bulletin, 4(2), 168-183, [online] https://journals.lapub.co.uk/index.php/HB/article/view/2147/1572 [consultado el 05/06/2025].
Collingwood, R. G. y Wright, R. P. (1965): The Roman Inscriptions of Britain (RIB), vol. I: Inscriptions of Stone, Oxford.
Cordier, G. (1963): “Quelques mots sur les pirogues monoxyles de France”, Bulletin de la Société préhistorique française, 60(5-6), 306-315, [online] https://www.jstor.org/stable/27915864 [consultado el 05/06/2025].
d’Arbois de Jubainville, H. (1873): “Le dieu gaulois Belenus et la déesse gauloise Belisama”, Revue Archéologique, 25, 197-202, [online] https://www.jstor.org/stable/41736923 [consultado el 05/06/2025].
Darian, S. G. (1978): The Ganges in Myth and History, Honolulu.
De Vries, J. (1963): La Religion des Celtes, Histoire Payot, París.
Deyts, S. (1992): Images des Dieux de la Gaule, Collection des Héspérides, París.
Espérandieu, E. (1925): Recueil Général des Bas-reliefs, Statues et Bustes de la Gaule Romaine IX, París.
Green, M. J. (1986): The Gods of the Celts, Gloucester.
Green, M. J. (1991): The Sun-Gods of Ancient Europe, Londres.
Green, M. J. (1997): Celtic goddesses. Warriors, virgins and mothers, Londres.
Green, M. J. (1992): Animals in Celtic Life and Myth, Londres-Nueva York.
Gricourt, D. y Hollard, D. (1991): “Taranis, caelestiorum deorum maximus”, Dialogues d’histoire ancienne, 17(1), 343-400, [online] https://www.persee.fr/doc/dha_0755-7256_1991_num_17_1_1919 [consultado el 05/06/2025].
Hertlein, F. (1910): Die Juppitergigantensäulen, Stuttgart.
Hultgård, A. (2020): “Invoking Anāhitā – from Iran to Asia Minor”, en: Dahlén, A. P., ed. Achaemenid Anatolia: Persian Presence and Impact in the Western Satrapies 546–330 BC: Proceedings of an International Symposium at the Swedish Research Institute in Istanbul, 7-8 September 2017, Boreas 37, Uppsala, 161-182.
Jackson, R. (2018a): “The Ashwell Hoard, Dea Senuna and Comparable Finds from Britain and the Wider Roman World”, en: Jackson, R. y Burleigh, G., ed. Deae Senuna: Treasure, Cult and Ritual at Ashwell, Herdfordshire, Research publication British Museum 194, Londres, 121-142 [online] https://britishmuseum.iro.bl.uk/downloads/398ab586-f0cb-4078-a56c-bf13f140bc64?locale=en [consultado el 05/06/2025].
Jackson, R. (2018b): “Introduction”, en: Jackson, R. y Burleigh, G., ed. Deae Senuna: Treasure, Cult and Ritual at Ashwell, Hertfordshire, Research publication British Museum 194, Londres, 1-5, [online] https://britishmuseum.iro.bl.uk/downloads/398ab586-f0cb-4078-a56c-bf13f140bc64?locale=en [consultado el 05/06/2025].
Jackson, R. (2018c): “The Ashwell Hoard: Composition, Formation and Deposition”, en: Jackson, R. y Burleigh, G., ed. Dea Senuna: Treasure, Cult and Ritual at Ashwell, Hertfordshire, Research publication British Museum 194, Londres, 18-30, [online] https://britishmuseum.iro.bl.uk/downloads/398ab586-f0cb-4078-a56c-bf13f140bc64?locale=en [consultado el 05/06/2025].
Jackson, R. y Burleigh, G. (2018): “Conclusions”, en: Jackson, R. y Burleigh, G., ed. Deae Senuna: Treasure, Cult and Ritual at Ashwell, Hertfordshire, Research publication British Museum 194, Londres, 340-341 [online] https://britishmuseum.iro.bl.uk/downloads/398ab586-f0cb-4078-a56c-bf13f140bc64?locale=en [consultado el 05/06/2025].
Jolliffe, N. (1941): “Dea Brigantia”, Archaeological Journal, 98(1), 36-61, [online] https://doi.org/10.1080/00665983.1941.10853737 [consultado el 05/06/2025].
Kinsley, D. R. (1988): Hindu Goddesses. Visions of the Divine Feminine in the Hindu Religious Tradition, Berkeley-Los Ángeles.
Kramrisch, S. (1975): “The Indian Great Goddess”, History of Religions, 14(4), 235-265, [online] https://www.jstor.org/stable/1062045 [consultado el 05/06/2025].
Lacroix, J. (1998): “Le nom de l’Yonne”, Actes des colloques de la Société française d’onomastique, 9, 163-188, [online] https://www.persee.fr/doc/acsfo_0000-0000_1998_act_9_1_1061 [consultado el 05/06/2025].
Lacroix, J. (2007): Les noms d’origine gauloise: la Gaule des dieux, Collection des Hespérides, París.
Lepage, L. (1975): “Les rites funéraires préhistoriques du Bassin supérieur de la Marne”, Les Cahiers Haut-Marnais, 119, 210-215.
Lommel, H. (1954): “Anahita-Sarasvati”, en: Schubert, J. y Schneider, U., ed. Asiatica. Festschrift Friedrich Weller zum 65. Geburtstag gewidmet von seinen Freunden, Kollegen und Schülern, Leipzig, 405-413, [online] https://doi.org/10.11588/diglit.51766#0455 [consultado el 05/06/2025].
Lorenzo Fernández, J., d’Ors, A. y Bouza Brey, F. (1968): Inscripciones romanas de Galicia, vol. IV: provincia de Orense, Santiago de Compostela.
Ludvik, C. (2007): Sarasvatī. Riverine Goddess of Knowledge. From the Manuscript-carrying Vīṇā-player to the Weapon-wielding Defender of the Dharma, Brill’s Indological Library 27, Leiden, [online] https://doi.org/10.1163/ej.9789004158146.i-390 [consultado el 05/06/2025].
MacCana, P. (1970): Celtic Mythology, Verona.
MacCulloch, J. A. (1911): The Religion of the Ancient Celts, Edinburgo.
MacLeod, S. P. (1998-1999): “Mater Deorum Hibernensium: Identity and Cross-Correlation in Early Irish Mythology”, Proceedings of the Harvard Celtic Colloquium, 18-19, 340-384, [online] https://www.jstor.org/stable/20557350 [consultado el 05/06/2025].
Murat, L. (2009): “Goddess Išhara”, Tarih Arastirmalari Dergisi, 28(45), 159-190, [online] https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/782091#:~:text=I%C5%A1hara%20is%20both%20illness%2D%20and,are%20given%20to%20this%20goddess[consultado el 05/06/2025].
Olivares Pedreño, J. C. (1998-1999): “El culto a Nabia en Hispania y las diosas polifuncionales indoeuropeas”, Lucentum, 17-18, 229-241, [online] https://lucentum.ua.es/article/view/2520/pdf [consultado el 05/06/2025].
Olivares Pedreño, J. C. (2000): “Los dioses soberanos y los ríos en la religión indígena de la Hispania indoeuropea”, Gerion, 18, 191-212, [online] https://revistas.ucm.es/index.php/GERI/article/view/GERI0000120191A [consultado el 05/06/2025].
Olivares Pedreño, J. C. (2002): Los dioses de la Hispania céltica, Bibliotheca archaeologica Hispana 15, Madrid-Alicante.
Olivares Pedreño, J. C. (2019): “La iconografía astral, deidades estelares y el ‘otro mundo’ céltico en el occidente romano”, ’Ilu, 24, 75-91, [online] https://doi.org/10.5209/ilur.75204 [consultado el 05/06/2025].
Olivares Pedreño, J. C. (2022): “El ara votiva de Castrogonzalo (Zamora): la divinidad fluvial Cicia, el topónimo Γίγια de Ptolomeo y el nombre antiguo del río Cea”, Sylloge epigraphica Barcinonensis, 20, 195-205, [online] https://raco.cat/index.php/SEBarc/article/view/413790 [consultado el 05/06/2025].
Olivares Pedreño, J. C. (2023): “La identificación del dios Reove y otras correcciones en el altar sacrificial de Marecos (Penafiel): una ofrenda a las divinidades del cielo para acabar con la sequía”, Saguntum, 55, 265-278, [online] https://ojs.uv.es/index.php/saguntum/article/view/25730 [consultado el 05/06/2025].
Prasad, R. U. S. (2017): River and Goddess Worship in India: Changing Perceptions and Manifestations of Sarasvati, Routledge Hindu Studies Series, Londres-Nueva York.
Prósper Pérez, B. M. (2002): Lenguas y religiones prerromanas del occidente de la Península ibérica, Acta Salmanticensia. Estudios filológicos 295, Salamanca.
Ross, A. (1974): Pagan Celtic Britain: Studies in Iconography and Tradition, Londres.
Roy-Chevrier, J. (1919): “Dea Souconna”, Revue des Études Anciennes, 21-22, 111-112, [online] https://www.persee.fr/doc/rea_0035-2004_1919_num_21_2_2062 [consultado el 05/06/2025].
Saadi-nejad, M. (2021): Anāhitā. A History and Reception of the Iranian Water Goddess, Londres-Nueva York.
Sandness, A. (2007): “Yáma and Sárasvatī: On Perceptions of Death and the Continuity of Life in Early Vedic Literature”, Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute 88, 81-97, [online] https://www.jstor.org/stable/41692086 [consultado el 05/06/2025].
Sanquer, R. (1973): “La grande statuette de bronze de Kerguilly en Dineault (Finistère)”, Gallia, 31(1), 63-80, [online] https://www.persee.fr/doc/galia_0016-4119_1973_num_31_1_2625 [consultado el 05/06/2025].
Sauer, E. (1996): “An inscription from northern Italy, the roman temple complex in Bathand Minerva as a healing goddess in gallo-roman religion”, Oxford Journal of Archaeology, 15(1), 63-93, [online] https://doi.org/10.1111/j.1468-0092.1996.tb00074.x [consultado el 05/06/2025].
Schubert, J. y Schneider, U., ed. (1954): Asiatica. Festschrift Friedrich Weller zum 65. Geburtstag gewidmet von seinen Freunden, Kollegen und Schülern, Leipzig.
Sevilla Rodríguez, M. (1979): “Posibles vestigios toponímicos de cultos célticos en el norte de la Península ibérica”, Memorias de Historia Antigua, 3, 261-271, [online] https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2035562.pdf [consultado el 05/06/2025].
Spagocci, S. M. (2015): “Minerva delle Acque: Un culto celtico Romanizzato?”, Terra Insubre, 20(73), 65-73.
Stückelberger, A. y Grasshoff, G. (2006): Ptolemaios: Handbuch der Geographie, Basilea.
Thevenot, E. (1968): Divinités et sanctuaires de la Gaule, Résurrection du passé, París, [online] https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1002013d.texteImage [consultado el 05/06/2025].
Toynbee, J. M. C. (1962): Art in Roman Britain, Londres.
Tranoy, A. (1981): La Galice romaine. Recherches sur le nord-ouest de la péninsule ibérique dans l’Antiquité, Publications du Centre Pierre Paris 7, París.
Vegas Sansalvador, A. (2016): “Iranian Anahita- and Greek Artemis: three significant coincidences”, en: Gunkel, D., Katz, J. T., Vine, B. y Weiss, M., ed. Sahasram Ati Srajas. Indo-Iranian and Indo-European studies in honor of Stephanie W. Jamison, Ann Arbor, 433-443.
Vemsani, L. (2021): Feminine Journeys of the Mahabharata: Hindu Women in History, Text, and Practice, Cham.
Vendryes, J. (1997): La religion des Celtes, Spézet.
Villar Liébana, F. (1996): “El teónimo lusitano Reve y sus epítetos”, en: Meid, W. e Anreiter, P., ed. Die größeren altkeltischen Sprachdenkmäler. Akten des Kolloquiums Innsbruck (29. April-3. Mai 1993), Insbrucker Beiträge fur Kulturwissenschaft 95, Innsbruck, 160-211.
Yeates, S. (2009): “Senuna, goddess of the river Rhee or Henney”, Proceedings of the Cambridge Antiquarian Society, 98, 65-82, [online] https://archaeologydataservice.ac.uk/catalogue/adsdata/arch-1895-1/dissemination/pdf/PCAS/2009_XCVIII/PCAS_XCVIII_2009_065-068_Yeates.pdf [consultado el 05/06/2025].
Notes
- Vid. capítulos L. Pérez Yarza, J. Herrera Rando y S. Bianchi Mancini; J. Herrera Rando; A. Redentor.
- AE 1955, 258; Olivares Pedreño 2002, 235, lám. 27. Vid. en el presente volumen el capítulo de J. Herrera Rando.
- AE 2008, 679; HEp 17, 2008, 215.
- Olivares Pedreño 1998-1999; 2002, 233-244; 2019, 85-86; Prósper Pérez 2002, 189-195.
- AE 2004, 778 (= HEp 13, 2003/04, 489).
- Pokorny 1959, 1; Prósper Pérez 2002, 90 ss.
- HEp 9, 1999, 763a.
- AE 1961, 100; Olivares Pedreño 2000, 193 y 196-199.
- Villar Liébana, 1996. En el presente volumen se analizan algunas ofrendas a Reve en lengua lusitana, pero en un contexto romanizado, como la estela rupestre de Arronches (vid. capítulo de E. Paredes Martín).
- Hertlein 1919; Bauchhenss 1981, 1-162; Olivares Pedreño 2000, 199-206.
- Gricourt & Hollard 1991, 347 y 352.
- Vid. Sevilla Rodríguez 1979, 264-265.
- Olivares Pedreño 2023.
- Arias et al. 1979, 90-92, n° 71; Olivares Pedreño 2019, 86, fig. 1.
- Tranoy 1981, 293. Sobre el carácter funerario del creciente lunar, vid. Kooy 1981, 45 ss.; Le Bohec 2014, 454 ss.
- Centeno Díez 2023, 498-658.
- Olivares Pedreño 2022.
- Rav. 108, 31 y 40; Yeates 2009, 65-67; Jackson 2018a, 135.
- Jackson 2018b, 1-5; 2018c, 20.
- Jackson 2018c, 23.
- Jackson 2018c, 25.
- Jackson & Burleigh 2018, 340. La naturaleza de estos contextos multiculturales se trata en el capítulo de L. Pérez Yarza, J. Herrera Rando y S. Bianchi Mancini
- CIL VII, 37; RIB I, 151; Sauer 1996, 72.
- CIL XII, 2974 (Sul[e]viae Idennicae Minervae votum), hallada en Collias (Gard), la antigua Coliacum.
- RIB I, 192 (Colchester, Essex); CIL VI, 31140, 31141, 31142, 31145, 31146, 31148, 31149 y 31175 (Roma).
- MacCana 1970, 34 ss.; Thevenot 1968, 182. Según este autor, el epíteto Idennicae evocaría al río Eyssenne.
- CIL XIII, 5674; Carnoy 1951, 103; Vendryes 1997, 45.
- Thevenot 1968, 206; Ross 1974, 47; Lacroix 2007, 46 y 59-61, con fig. 9.
- MacCulloch 1911, 183.
- MacCulloch 1911, 45 y 183-185.
- IRG IV, 98, lám. X.
- Holder 1904, t. II, 687; MacCulloch 1911, 31, n. 5; Delamarre 2003, 231-232; Matasović 2009, 283.
- Tranoy 1981, 277; Rodríguez Colmenero 1987, 228-229, n° 134. La lectura posterior de este autor, donde veía Guleis Vamitu (1997, 174-175, n° 158), es errónea, según pudimos comprobar a partir de una autopsia sobre el terreno.
- Green 1997, 96.
- MacCulloch 1911, 41; MacCana 1970, 34.
- MacCana 1970, 34.
- MacCana 1970, 34-35. Según algún autor, esta cita de Solinus se podría referir al santuario de Sulis Minerva en Bath (Sauer 1996, 64 y 70).
- CIL XIII, 8; De Vries 1963, 86.
- Ptol., 2.3.2; d’Arbois de Jubainville 1873, 202; MacCulloch 1911, 41; Alcock 1965, 6; Stückelberger & Grasshof 2006, 148-149.
- MacCulloch 1911, 41; De Vries 1963, 87.
- Jolliffe 1941, 36-37. Según esta autora, Brigit y Brigantia pudieron ser la misma deidad, o deidades del mismo tipo: Jolliffe 1941, 57.
- CIL VII, 203 y RIB I, 630 (Adel); CIL VII, 1062 (= RIB I, 2091) (Birrens); CIL VII, 875 (= RIB I, 2066) (Brampton); RIB I, 1131, (Corbridge); CIL VII, 200 (= RIB I, 627) (Geetland); RIB I, 1053 (South Shields).
- CIL VII, 1062 (= RIB I, 2091); Toynbee 1962, 157, n° 80, fig. 77; Vendryes 1997, 41-42.
- CIL VII, 875 (= RIB I, 2066), como Nympha Brigantia; CIL VII, 200 (= RIB I, 627), como Victoria Brigantia y RIB I, 1131, como Caelestis Brigantia. Vid. Jolliffe 1941, 38-42.
- Jolliffe 1941, 43-45 y 60-61.
- Sanquer 1973, 76-77; Duval 1976, 82-83, fig. 57.
- Sanquer 1973, 61 ss. Cabe recordar, por otra parte, que este animal aparece también en la proa de la barca sobre la que se representó a la diosa Sequana (vid. infra).
- Sanquer 1973, 77-80.
- MacCana 1970, 34.
- MacCana 1970, 34.
- Thevenot 1968, 1968, 182.
- Sauer 1996, 65-67; Spagocci 2015, 65-69. La zona sería propicia para manantiales termales, pero podrían haberse secado.
- Sauer 1996, 70.
- Sauer 1996, 80.
- Jolliffe 1941, 36 y 59; Alcock 1965, 3; Ross 1974, 47; MacCana 1970, 35.
- De Vries 1963, 127 ss.; MacCana 1970, 85-86.
- De Vries 1963., 128; MacCana 1970, 85.
- De Vries 1963, 128; MacCana 1970, 85 y 88, foto derecha; Vendryes 1997, 47.
- MacLeod 1998-1999, 347-348.
- MacLeod 1998-1999, 349; Saadi-nejad 2021, 21.
- MacLeod 1998-1999, 350. Esta autora también relaciona los ríos Don (Durham), Doon (Ayrshire) y Donwy (Gales).
- Ptol., Geog. 2.2.8; Stückelberger & Grasshof 2006, 144-145.
- MacCulloch 1911, 189; Ross 1974, 47.
- Ptol., Geog. 2. 8.2; 2.8.5; 2.8.8; 1.8.10; Stückelberger & Grasshof 2006, 203-206.
- Ross 1974, 47; Green 1986, 147-148. Sobre la representación de Minerva con un ave sobre su casco, vid. supra.
- Green 1986, 150-151; Green 1997, 91-93.
- Deyts 1992, 79-80.
- Deyts 1992, 80.
- Green 1997, 91.
- Green 1997, 68-74, figs. 47-56; Green, 2002, 144, fig. 6.15, y 213.
- Green 1991, 76-79, fig. 58-61.
- Amm., 15.11.17.
- Lacroix 2007, 50-51.
- Roy-Chevrier 1919, 111-112; Lacroix 2007, 50.
- CIL XIII, 11162; Esperandieu IX, 1925, 224-225, n° 6968; Lacroix 2007, 51.
- CIL XIII, 2921; Lacroix 1998, 163 ss.; Lacroix 2007, 52-55.
- Lacroix 1998, 180-183.
- MacLeod 1998-1999, 350; Stückelberger & Grasshof 2006, 148-151, con mapa, y 776-777.
- Stückelberger & Grasshof 2006., 174-175, mapa, 781.
- CIL XII, 2768. Sobre ejemplos de hidrónimos relacionados con los conceptos “diosa” o “madre”, vid. Carnoy 1951, 104-105.
- Murat 2009, 160.
- Murat 2009, 168-172.
- Murat 2009, 175.
- Murat 2009, 176.
- Murat 2009, 181-188.
- Lommel 1954, 407; Kramrisch 1975, 247; Darian 1978, 59; Kinsley 1988, 57; Sandness 2007, 84; Ludwik 2007, 13 ss.; Prasad 2017, 4.
- Ludwik 2007, 14-17 y 40 ss. También en el Yahur-Veda se especifica su relación con la inmortalidad (19.1.11). Vid. Prasad 2017, 39.
- Kinsley 1988, 11 y 55 ss.; Prasad 2017, 31.
- Ludwik 2007, 30-32.
- Prasad 2017, 38.
- Ludwik 2007, 17 y 42.
- Kinsley 1988, 55.
- Kinsley 1988, 57.
- Kinsley 1988, 56.
- Prasad 2017, 31-32; Sandness 2007, 82-83.
- Darian 1978, 61; Sandness 2007, 82 ss.
- Kramrisch 1975, 246.
- Sandness 2007, 89 y 94.
- Kramrisch 1975, 246; Sandness 2007, 95.
- Kinsley 1988, 55 y 57-58.
- Kramrisch 1975, 246; Kinsley 1988, 58; Ludwik 2007, 49.
- Ludwik 2007, 22-23.
- Kinsley 1988, 58.
- Prasad 2017, 54.
- Ludwik 2007, 47-48.
- Ludwik 2007, 50-51.
- Ludwik 2007, 50-51.
- Kinsley 1988, 59; Ludwik 2007, 35 ss.; Prasad 2017, 28 y 85.
- Kausitaki Brahmana, 5.2; Pancavimsa Brahmana, 25.10.11-12. Vid. Prasad 2017, 46-47.
- Prasad 2017, 90.
- Darian 1978, 19 ss.; Kinsley 1988, 188.
- Darian 1978, 49.
- Darian 1978, 58 ss.
- Darian 1978, 59; Agoramoorthy 2015, 1082; Vemsani, 2021, 194.
- Agoramoorthy 2015, 1081.
- Kinsley 1998, 191; Vemsani 2021, 196 ss.
- Kinsley 1998, 192.
- Vemsani 2021, 194-195.
- Kinsley 1998, 193; Vemsani 2021, 196-197.
- Kinsley 1998, 193; Vemsani 2021, 206.
- Darian 1978, 61.
- Darian 1978, 61.
- Darian 1978, 75 ss.
- Darian 1978, 31 ss.; Vemsani 2021, 195 ss.
- Darian 1978., 62 y 74 ss.
- Kinsley 1998, 194-195.
- Darian, 1978, 76-77.
- Darian, 1978, 69-70, fig. 24.
- Darian, 1978, 71-72.
- Lommel 1954, 406; Saadi-nejad 2021, 1-2, 67-68 y 74.
- El río sería el Arәdvi y desembocaría en el lago Vourukaša (Hultgård 2020, 163).
- Hdt. 1.131.
- Saadi-nejad 2021, 45, 50 y 74.
- Hultgård 2020, 164; Saadi-nejad 2021, 71.
- Hultgård 2020, 163 y 167; Saadi-nejad 2021, 2-3 y 44.
- Lommel 1954, 406-407; Saadi-nejad 2021, 39-40 y 64. Anāhitā podría ser también relacionada con la sumeria Sud/Ninlil, identificada con las aguas y con el río sagrado, quizá a partir de un culto desarrollado en Mesopotamia por inmigrantes indoeuropeos (Saadi-nejad 2021, 162).
- Saadi-nejad 2021, 117.
- Saadi-nejad 2021, 45-46.
- Saadi-nejad 2021, 29 y 42.
- Vid. Saadi-nejad 2021, 28.
- Vegas Sansalvador 2016, 433; Hultgård, 2020, 161, 169 ss. y 175-178.
- Hultgård 2020, 170.
- Hultgård 2020, 171.
- Hultgård 2020, 172
- Hultgård 2020, 175.
- Hultgård 2020, 175.
- Vegas Sansalvador 2016, 434-441.
- Hultgård 2020, 178-179.
- MacCana 1970, 123; Ellis Davidson, 1998, 126.
- Caes., Gall., 6.14; Diod., 5.28; Lucan., Phars., 455 ss.; MacCana 1970, 123; Ellis Davidson, 1998, 126.
- MacCana 1970, 123.
- Beck 2016, 464.