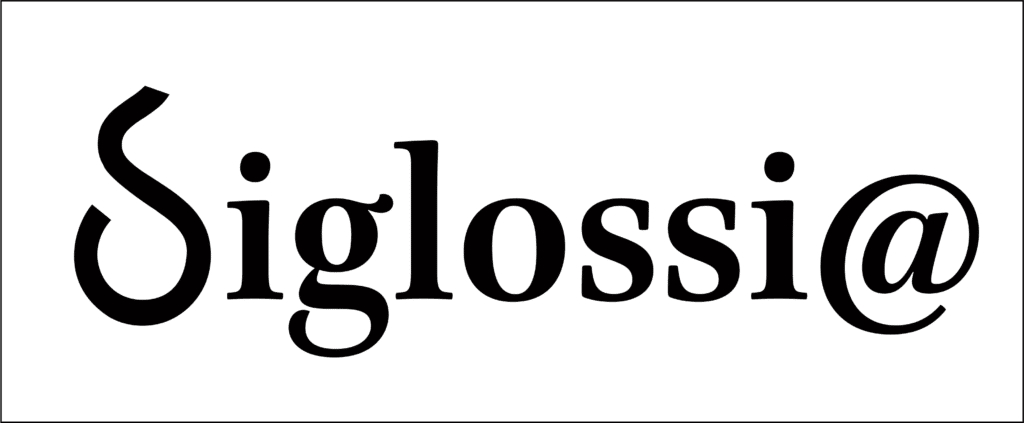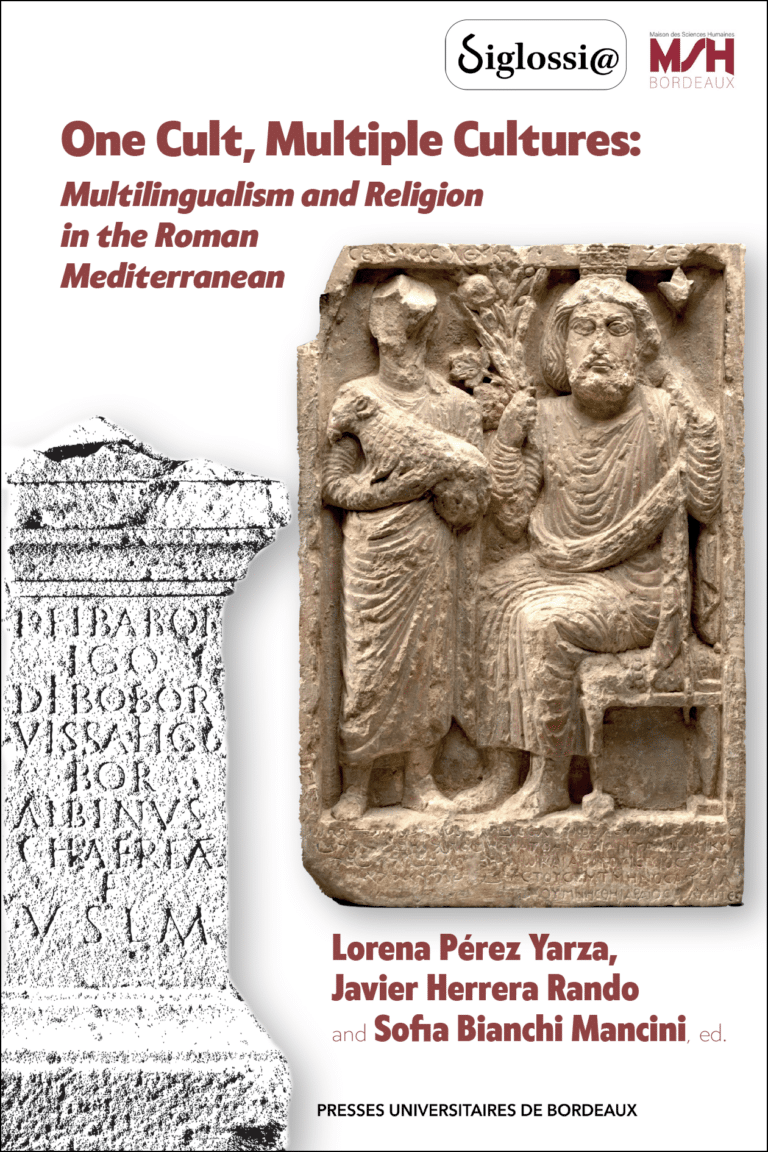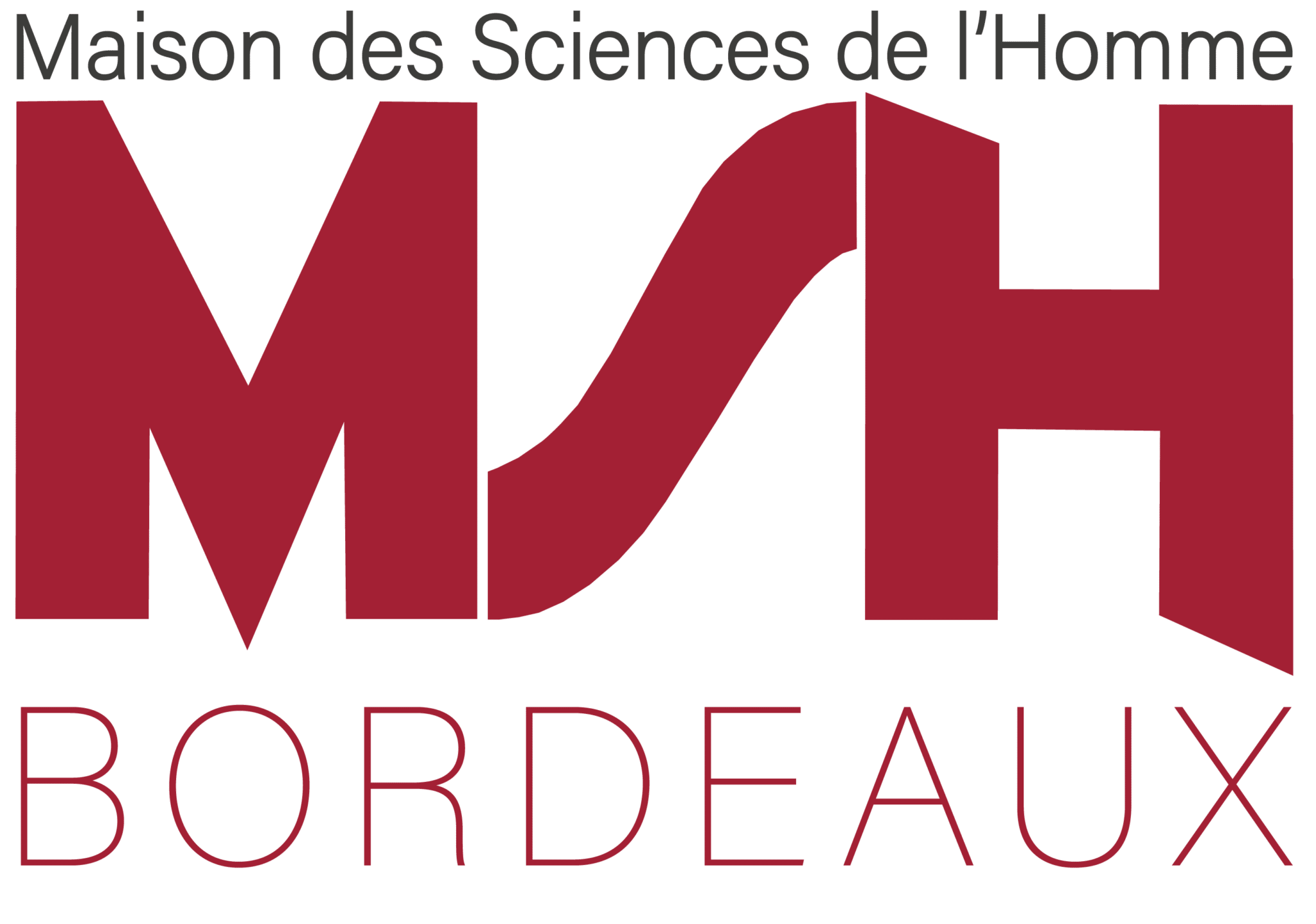Introducción
No cabe duda de que el edictum de latinidad concedido por Vespasiano a las provincias hispanas hacia el año 73/74 d.C.1 supuso un verdadero punto de inflexión en lo que refiere a la integración política, institucional y jurídica de las Hispaniae en el conjunto del orbis Romanus, así como también en lo tocante al mundo religioso, desencadenando toda una serie de procesos de íntima interacción entre lo indígena y lo romano, de solapamiento entre las tradicionales identidades religiosas indígenas y el nuevo marco político-administrativo romano, lo cual permite hablar de un mundo religioso bilingüe a medio camino entre el indigenismo y la romanidad.
Pese a lo ciertamente lacónico de la única fuente directa con que contamos acerca del edictum vespasianeo de latinidad2, es considerado como el acontecimiento jurídico más relevante para entender el éxito de la presencia romana en el territorio hispano3. Y es que esta concesión vespasianea tuvo importantísimas consecuencias. En términos jurídicos convirtió en ciues Latini a los habitantes de aquellas comunidades aún peregrinas de la península4, lo que supuso la desaparición técnica de los peregrini5; además, permitiría a través del ius adipiscendae ciuitatis per magistratum el acceso a la ciudadanía romana de aquellos que ocuparan las magistraturas locales (duunvirato, edilidad y cuestura) en sus respectivas comunidades6. Al respecto de sus consecuencias políticas, sin duda la más destacada fue la transformación en municipios de derecho latino de todas las comunidades hispanas hasta la fecha peregrinas7.
Ya adelantamos que la concesión vespasianea tuvo también importantes repercusiones religiosas: como ya destacaran autores como R. Étienne o J. Andreu Pintado, es a partir de este momento cuando se asiste, por ejemplo, a la plena instalación y afianzamiento del culto imperial en la península Ibérica8. Pero no es menos cierto que, más allá de la institucionalización del culto imperial, en materia religiosa las medidas políticas flavias vinieron de igual modo a motivar un sentimiento de adhesión al régimen imperial que se materializó también en una religión más vinculada a la figura del emperador. Y es que los Flavios, llegados a la púrpura imperial a partir de la guerra civil que sacudió los cimientos del Imperio entre los años 68-69, buscaron reforzar su poder a través del prestigio que otorgaba la religión. En este sentido, Vespasiano presentará siempre su acceso al trono como fruto de una voluntad divina que le colocó al frente del poder y de los destinos de Roma9. Fruto de esta concepción de su autoridad, será en esta época cuando el culto imperial termine de trascender lo estrictamente religioso para convertirse en una institución casi temporal: más en una cuestión de práctica política que de piedad religiosa. Así, una de las novedades que Vespasiano introducirá en el contenido del culto imperial será la de extender este no solo a los emperadores ya fallecidos y divinizados, sino también al emperador aún vivo en cuanto que personificación del propio Estado10.
Y estrechamente en relación con lo novedoso del culto a los emperadores reinantes, encontramos igualmente aquellas inscripciones votivas dedicadas a dioses con el epíteto Augustus/Augusta a las que dedicamos estas páginas. Y es que la inclusión de dicho epíteto junto al nombre de un dios no hacía sino asociar y vincular directamente a dicha deidad con el emperador de turno o con el propio trono imperial en cuanto que institución en su conjunto. Así, una dedicatoria a un dios con este epíteto de Augustus/Augusta asimilaba al dios en cuestión con el emperador (con lo que se situaba al gobernante en una esfera superior al resto de los mortales, directamente en relación con la deidad), invocaba la protección o el favor divino tanto para el dedicante como para el propio emperador y, sobre todo, expresaba la adhesión política del dedicante (bien un particular o bien una comunidad) a la figura imperial11. En definitiva, como señalase D. Fishwick, al acompañar a un teónimo, este epíteto Augustus/Augusta tendría el significado de “real” o “imperial”12. Así, aunque no nos hallemos ante actos de culto imperial sensu stricto, este tipo de dedicatorias se encontrarán indudablemente en relación con el culto imperial, habiendo sido estudiadas tradicionalmente de esta forma y desde esta óptica13.
Divinidades augusteas y condición jurídica en Hispania y Lusitania: algunos aspectos generales
Centrándonos en la Hispania de época flavia, vemos que para J. Andreu Pintado tanto el culto imperial como el ius Latii tendrían en parte el propósito de fomentar la lealtad al emperador: si el culto imperial favorecía una lealtad general y comunitaria a la nueva dinastía gobernante, la extensión de la ciudadanía romana a través del ius adipiscendae ciuitatis per magistratum facilitaría una lealtad más personal, más particular y más individual a la nueva dinastía, una lealtad que se manifiesta muy bien en el paisaje epigráfico y urbanístico que en las comunidades hispanas (y especialmente en aquellas convertidas en municipios de derecho latino en esta misma época) tienen no solo los emperadores Flavios14, sino también aquellas otras divinidades identificadas con ellos a través del epíteto Augustus/Augusta15. De hecho, una manifestación de esta lealtad a Vespasiano generada entre los individuos por él beneficiados a través de su edictum latinizador se puede percibir en la “moda” social y epigráfica por la que las élites que alcanzaban la ciuitas Romana a través del Latium agradecían al emperador la concesión de este16.
En este sentido, resulta sumamente ilustrativo, por ejemplo, el caso del homenaje del aedil igabrense (de Cabra, Córdoba) M. Aelius Niger a Vespasiano beneficio Imperatoris c(iuitatem) R(omanam) c(onsecutus), un homenaje que adopta la forma de dedicatoria precisamente a Apolo Augusto17. Vemos así que la vinculación de tales dedicatorias y de tales divinidades (como aquí Apolo a través de su epíteto Augusto) a la figura imperial en estos años bien pudo venir provocada por el acceso a la ciuitas por parte del dedicante (como se ve claramente en este testimonio de Igabrum), pero también por la sola promoción estatutaria de las comunidades peregrinas al rango de municipia Latina, con las oportunidades de ascenso social que tales promociones ofrecían para sus respectivos habitantes. De hecho, no es casualidad que sea también en época flavia cuando L. Iunius Puteolanus, quien se presenta como seuir augustalis primus et perpetuus del nuevo municipium de Suel (Fuengirola, Málaga), dedique una inscripción a Neptuno Augusto18; o que los aediles Sempronius Carus Siluini f. y Lucretius Martialis Lucreti f., de evidente raigambre onomástica y social indígena, pero aediles al fin y al cabo de la también recién municipalizada comunidad de Andelo (Mendigorría, Navarra) hagan lo propio con Apolo Augusto19, en lo que una vez más podemos considerar como homenajes indirectos al emperador por los favores jurídicos e institucionales ofrecidos a sus comunidades, favores de los cuales estos individuos se habían convertido ya en beneficiarios privilegiados.
Acotando nuestro ámbito de estudio a la provincia lusitana, vemos que en su obra clásica sobre el culto imperial R. Étienne advirtió ya que los testimonios cultuales dirigidos a divinidades augusteas eran mucho menos frecuentes en Lusitania que en el resto de las provincias hispanas: de los 71 epígrafes hispanos recogidos por el estudioso francés, solo siete (esto es, un 9,86 % del total) procedían de territorio lusitano20.
Actualmente, aunque los testimonios con que contamos sean cuantitativamente muy superiores a los analizados en su día por R. Étienne, en términos proporcionales no podemos dejar de reconocer que los datos arrojan una panorámica no muy distinta a la de hace medio siglo: de los más de 170 epígrafes hispanos recopilados dedicados a divinidades portadoras del epíteto Augusto o Augusta21, tan solo 25 proceden de la antigua Lusitania22, lo cual supone apenas menos de un 15 % del total peninsular. En todo caso, al margen de estos 25 testimonios contemplados en Lusitania, contamos también con otros 5 o 6 de lectura y/o interpretación discutida23, algunos de los cuales serán tratados más adelante.
Pero antes de pasar a analizar más detenidamente algunos de estos epígrafes, centrémonos en algunos aspectos generales de carácter jurídico. Podemos apuntar, por ejemplo, que únicamente nueve de estos testimonios lusitanos proceden de comunidades de derecho romano: bien colonias c.R. como Norba Caesarina o Augusta Emerita, o bien del único municipium c.R. de la provincia (Olisipo). Y decimos únicamente porque, aunque por Plinio el Viejo sabemos que las comunidades no privilegiadas en Lusitania eran muy superiores en número a las que sí disfrutaban de un estatuto privilegiado (ya colonial, ya municipal)24, lo cierto es que la epigrafía de aquellas privilegiadas (como se ve claramente, por ejemplo, en el amplísimo conjunto epigráfico procedente de la actual Mérida) es cuantitativamente muy superior al del resto de comunidades peregrinas de la antigua provincia romana.
Los listados plinianos nos informan de que la Lusitania contaba con cinco coloniae c.R. (Augusta Emerita, Metellinum, Norba Caesarina, Scallabis y Pax Iulia), un municipium c.R. (Olisipo), tres comunidades Latii antiqui (Ebora, Myrtilis y Salacia) y hasta treinta y seis comunidades stipendiariae (refiriendo expresamente como tales solo a diecinueve: Augustobrigenses, Aeminienses, Aranditani, Arabricenses, Balsenses, Caesarobrigenses, Caperenses, Caurienses, Colarni, Cibilitani, Concordienses, Elbocori, Interannienses, Lancienses, Mirobrigenses qui Celtici cognominantur, Medubrigenses qui Plumbarii, Ocelenses, Turduli qui Bardili y a los Tapori). No obstante, al comienzo mismo de su descripción de Lusitania Plinio había mencionado también a los Turduli Veteres (posiblemente los mismos que aquellos túrdulos a quienes se refiere luego como Bardili), a los Paesuri, y a las ciuitates de Talabriga, Conimbriga, Collippo y Eburobrittium25. De ninguna de estas comunidades nos refiere el autor su condición estatutaria, pero al no venir incluidas luego ni entre las colonias romanas, ni entre los oppida Latii antiqui ni como municipium c.R., no cabe duda de que se tratan igualmente de comunidades estipendiarias. Algo más adelante se mencionará también a Ossonoba, debiendo contar como otra ciuitas stipendiaria más26. En total, el Naturalista solo menciona veinticinco comunidades como stipendiariae en Lusitania (que sumarían veintiséis si consideramos a los Turduli Veteres como un populus diferenciado de los Turduli qui Bardili), faltándonos aún diez u once comunidades más hasta llegar a las treinta y seis referidas en un primer momento por el autor: entre estas comunidades omitidas por Plinio, podemos señalar, por ejemplo, la ciuitas Igaeditanorum, Ammaia, Seilium o Salmantica, todas ellas constatadas como ciuitates por la arqueología o por la epigrafía ya en época preflavia.
Tras estos datos cuantitativos, vemos que resulta verdaderamente significativo que la mayor parte de los testimonios que recogemos provengan no de las ciudades romanas más importantes de Lusitania, sino de aquellas otras comunidades de menor rango jurídico y relevancia en el panorama provincial general: y precisamente será en estas comunidades en las que el edictum de latinidad vespasianeo aplique todo su contenido, hasta el punto de significar su promoción estatutaria a través de su conversión en municipia iuris Latini. De hecho, como veremos infra (y he aquí lo realmente significativo de este tipo de testimonios votivos), es justo en este momento, a partir de la concesión del Latium flavio, cuando este tipo de inscripciones (y, por tanto, el propio culto a los dioses augusteos) comienzan a aparecer en estas ciuitates hasta el momento stipendiariae.
Divinidades indígenas augusteas en Lusitania
Al margen de las cuestiones jurídicas y cronológicas referidas hasta el momento, y centrándonos ya en los aspectos puramente religiosos del conjunto de estos testimonios epigráficos lusitanos recogidos en fig. 1, lo primero que podemos destacar es el evidente predominio del panteón grecorromano: contamos con dedicatorias a deidades clásicas como Esculapio, el dios Sol, Apolo, Júpiter, Mercurio, Marte… pudiendo sumar además otro epígrafe dedicado también al dios de la guerra procedente de la provincia Citerior, pero erigido por un individuo natural de la comunidad lusitana de Aeminium27. También encontramos testimonios dedicados a aquellas divinidades abstractas denominadas comúnmente como “virtudes imperiales”: Concordia, Fortuna, quizá también Libertas28, y Pietas Augusta.

Pero nuestro objeto de análisis lo constituirán aquellas otras dedicatorias dirigidas a divinidades indígenas del ámbito lusitano/vettón categorizadas como augusteas. Hemos de reconocer que, en términos cuantitativos, este tipo de dedicatorias constituyen un número muy exiguo en el conjunto de inscripciones lusitanas recogidas en este trabajo29. Aun así, la importancia de estos testimonios, a nuestro juicio capital a la hora de entender la relación entre indigenismo y culto imperial, radica en que prueban cómo la Lusitania es, hasta donde permite analizar la documentación disponible, la provincia hispana en donde contamos con más testimonios de divinidades de carácter indígena homenajeadas con el epíteto Augustus/Augusta30.
Algunos testimonios dudosos
Antes de pasar a analizar detenidamente aquellas inscripciones lusitanas en que, de manera clara, contamos con deidades indígenas caracterizadas como augusteas, creemos necesario tratar la existencia de otros testimonios para los que, aun con serias dudas, se ha propuesto este mismo contenido.
Es el caso, por ejemplo, de una inscripción sumamente fragmentada y hoy al parecer desaparecida, procedente de la antigua Augustobriga (Talavera la Vieja, Cáceres) en la que se leería muy parcialmente el siguiente texto (fig. 2):
——? / [—]ATREBA[— / —]OPINA[— / —]MCLOV[— / —]AP++[—] / —— 31
F. Fita y Colomé dio a conocer esta inscripción a partir de un calco remitido en 1886 a la Real Academia de la Historia por L. Jiménez de la Llave, aun sin ofrecer interpretación alguna de su texto32, como tampoco haría más tarde E. Hübner al incluirla en el Supplementum de CIL II o J. R. Mélida y Alinari en su Catálogo Monumental de la provincia de Cáceres33. Lo cierto es que en el calco original transcrito por F. Fita y Colomé, el trazo parcialmente visible del primer carácter no puede ser identificado inequívocamente con una A. Aun así, desde R. Hurtado San Antonio, todos los autores posteriores que han tratado acerca de esta inscripción han aceptado no solo la existencia de dicha a- inicial, sino que han interpretado esta letra como abreviatura del epíteto A(ugusta), por lo que tradicionalmente esta inscripción ha sido leída como una dedicatoria a A(ugusta) Trebaruna34. Más allá del calco original de L. Jiménez de la Llave (que no hemos podido localizar personalmente en nuestras visitas a la Real Academia de la Historia, quedando de él apenas la transcripción realizada por F. Fita y Colomé), esta inscripción es conocida únicamente por una fotografía (de escasa calidad, por otro lado) aportada en 1993 por M. Santos Sánchez (fig. 2).

En fechas más recientes, no obstante, J. Esteban Ortega omite la presunta A- inicial del texto conservado (que, ciertamente, no parece observarse en la ya referida fotografía), obviando así el pretendido carácter augusteo de Trebaruna en este texto y ofreciendo la siguiente restitución:
Trebar(une/oni?) / Pinar[e?]/a Claut[ti] / a(ram) p(osuit) [a(nimo) l(ibens)]?35
Por tanto, creemos que nada en esta inscripción permite hablar acerca de una presunta mención a Augusta Trebaruna. Solo un nuevo análisis directo de la pieza (que J. Esteban Ortega no llegase a ver personalmente, en tanto que vemos que toma la fotografía ofrecida por M. Santos Sánchez y recogida igualmente en HEpOL) o el posible hallazgo del calco original de L. Jiménez de la Llave en los fondos de la Real Academia de la Historia permitirán solventar las cuestiones que rodean a esta inscripción. Mientras tanto, por todo lo comentado, preferimos mantener nuestras dudas acerca de la presencia del epíteto Augusta en esta pieza y de su carácter como un auténtico testimonio sobre divinidades indígenas augusteas.
Caso semejante es el de un ara localizada en la finca de El Gaitán, al sur del término municipal de Cáceres, en la que tradicionalmente se ha querido leer una dedicatoria a Augusta Nabia (fig. 3)36:
A(ugustae) Nabiae / Victor / Sempr(onius) s(acrum? -eruus?) / a(nimo) l(ibens) u(otum) s(oluit)37
Su editor original, aun sin descartar que la A- inicial se refiriera al término A(ram), consideró como “más atractiva” la opción de entender dicha A- como abreviatura de A(ugustae), basándose precisamente en el ya comentado paralelo augustobrigense de CIL II, 534738. Pero, como recientemente ha señalado N. Cases Mora, aceptar un epíteto Augustus/Augusta abreviado solo como A(—) presenta serias dificultades, en tanto que no es una abreviatura cuyo uso se atestigüe de forma extensa ni segura en la epigrafía hispana para este término, ya que suele ser empleada también, como de hecho apuntaba originalmente el propio J. L. Melena Jiménez, precisamente para la palabra ara.

No obstante, en opinión de J. L. Melena, esta lectura A(ugusta) Nabia para el ara de El Gaitán vendría avalada por la existencia en la cercana Dehesa de Valdelacasa de una inscripción presuntamente dedicada a Venus Augusta, en donde nuevamente el epíteto augusteo vendría abreviado solo mediante como A(ugusta)39. No obstante, creemos que hoy podemos descartar no solo esta lectura, sino también su condición de posible paralelo a partir del cual confirmar que en el ara de El Gaitán contamos efectivamente con una auténtica mención a Augusta Nabia40.
Más recientemente, de hecho, J. Esteban Ortega parece dudar ya de la lectura e interpretación dadas en su momento por J. L. Melena Jiménez: “De ser cierta la interpretación de Melena sería la primera vez que Nabia va acompañada del epíteto Augusta”41. Aunque en las actuales bases de datos HEpOL o EDCS se sigue dando por válida esta lectura, creemos que en el estado actual de los conocimientos y ante la ya referida falta de paralelos seguros, el desarrollo de la a– inicial como abreviatura del epíteto a(ugusta) dista de ser seguro y, consecuentemente, que la interpretación de ver en esta ara cacereña de El Gaitán a una diosa indígena con epíteto augusteo es, cuando menos, aventurada42.
Más problemas presenta incluso el tercero y último de estos testimonios que consideramos dudosos: el famoso epígrafe en lengua lusitana – aun con alfabeto ya latino – procedente de Arronches (fig. 4)43:
[—]XX o(u)ilam erbam / Harase o(u)ila X Broeneiae H(—) / o(u)ila X Reue Aharucui T AV(—) / IEATE X Bandi Haracui AV(—) / Muniti(a)e Caria Cantibidone / Apinus Vendicus Eriacainu[s] / ououiani / iccinui panditi attedia M TR / pumpi canti ailatio44
Resulta evidente la extrema complejidad de este texto. No obstante, apenas nos centraremos en un detalle: en la lín. 3 aparece nombrado el dios indígena Reve45, seguido de la fórmula AHARACVI. En función de esta fórmula, y observando que en la línea siguiente (lín. 4) aparece el dios Bandi con la fórmula Haracvi (aquí sin la a- inicial que apareciera junto a Reve) vemos que J. Cardim Ribeiro ha propuesto la interpretación como A(ugusto) de la letra A situada justo tras el teónimo de Reve46. Por tanto, tendríamos una referencia aquí a Reve Augusto, ofreciendo el autor la siguiente propuesta de traducción de este pasaje: “A Reve A(ugusto) HARACVI (sacrificaram-se) dez touros consagrados”47.

Sin embargo, y aun reconociendo el mérito del autor a la hora de proponer una interpretación coherente con el sentido global que parece tener este epígrafe de Arronches y a la hora de advertir la diferencia entre las fórmulas AHARACVI (aplicada a Reve) y HARACVI (aplicada a Bandi), creemos que esta propuesta no aclara lo complejo de esta inscripción en su conjunto ni, sobre todo, el significado de la fórmula (A)HARACVI que iría detrás de este supuesto Reve Augusto.
En suma, sirva toda esta problemática como prueba de nuestras dudas a la hora de poder aceptar estos tres testimonios epigráficos referidos en este punto de nuestro trabajo (así como tampoco la pretendida inscripción a Venus Augusta en la Dehesa de Valdelacasa) en cuanto que auténticos epígrafes votivos dirigidos a divinidades indígenas caracterizadas como augusteas. Los siguientes ejemplos, procedentes respectivamente de Conimbriga, de la localidad portuguesa de Várzea y de la ciudad romana de Capera, sí que ofrecerán no solo un mayor nivel de seguridad interpretativa, sino también importantes derivaciones en cuanto a los aspectos jurídicos que de ellos se puedan desprender.
Remetibus Augustis en Conimbriga
La primera de las tres inscripciones que analizaremos se trata de la bien conocida, pero no por ello menos enigmática, placa procedente de las excavaciones de Conimbriga que contiene una dedicatoria a los/las Remetes Augustos/Augustas (fig. 5):
Remetibus / Aug(ustis, -ibus) / [[++++++]]48
Resulta evidente que en este breve texto son citadas unas divinidades denominadas Remetes calificadas como augusteas. Y hasta aquí las certezas sobre esta inscripción, pues como en fechas recientes reconoce, por ejemplo, N. Cases Mora49, aún persisten hoy en día importantes dudas sobre su interpretación: se ha discutido acerca de la tipología exacta de la pieza (aunque no parece caber duda, dado el gran tamaño tanto de la placa como de las letras inscritas, de que formaría parte de un edificio público), sobre su emplazamiento original en la malla urbana conimbrigense, sobre el carácter concreto de estas divinidades o incluso sobre el género mismo de dichas divinidades50.
Por si fuera poco, el nombre del dedicante de este epígrafe (lín. 2) ha sufrido una damnatio memoriae, por lo que nada podemos saber sobre él, sobre su status ciuitatis o sobre su relación misma con las deidades a las que honró en esta placa51.
Los editores de FC II otorgaron a esta inscripción una datación en el s. ii d.C., si bien en fechas más recientes J. d’Encarnação ha propuesto adelantar la cronología de la pieza hasta el cambio de Era:
Étienne e Fabre propuseram, como datação da placa, o século ii, certamente com base, apenas, na paleografia [lo cierto es que estos autores, editores de FC II, no explicitan que la fecha propuesta se basase en criterios paleográficos]. Ora, talvez se possa recuar um pouco mais no tempo, para os começos do Império. De facto, os caracteres são susceptíveis de se classificar de ‘capital cuadrada monumental de los tiempos más antiguos de Augusto’ (…) Aceitando-se que a placa –pela paleografia e pelo facto de ter sido encontrada em nível passível de ser considerado mesmo dos primórdios das construções arquitetónicas em Conimbriga, as termas que antecederam as chamadas ‘termas de Augusto’– pode ser dos inícios do século i da nossa era52.

Por nuestra parte, no nos atrevemos a confirmar esta cronología recientemente planteada por J. d’Encarnação para esta inscripción, una cronología de resultas a la cual estaríamos ante el primer testimonio lusitano, e incluso del conjunto hispano, de divinidades augusteas honradas en una comunidad de condición estatutaria aún peregrina53. Y es que Conimbriga es quizá la comunidad lusitana cuyo carácter municipal a partir de los Flavios es aceptado de forma más unánime por parte de la investigación54. Por otro lado, creemos que el gran desarrollo urbanístico conocido por el nuevo municipium Flauium Conimbrigense a raíz precisamente de su promoción municipal a finales del s. i d.C. no ha de ser obviado como un más que probable horizonte monumentalizador al cual poder adscribir quizá la confección de esta problemática dedicatoria a los/las Remetes Augustos/Augustas55.
En todo caso, lo cierto es que desconocemos la cronología concreta de este epígrafe (bien antes del edictum de latinidad vespasianeo, siendo Conimbriga aún stipendiaria; bien tras él, gozando ya de su nueva condición municipal flavia) y no sabemos tampoco el nombre mismo del dedicante (nombre a partir del cual poder reflexionar sobre su condición jurídica). Por ello, en un trabajo de cariz jurídico como este, preferimos no elucubrar más acerca de este testimonio, aun sin poder negar que su importancia en lo estrictamente religioso resulta indiscutible. Como veremos a continuación, los ejemplos siguientes sí que nos darán pie a un análisis más extenso sobre la relación entre cultos indígenas y culto imperial, y sobre la conexión y el diálogo de ambas realidades religiosas e identitarias con el contexto jurídico de la Lusitania del momento flavio.
Mercurius Augustorum Aguaeco en Várzea
Del antiguo balneum romano de Lafões, en Várzea (Viseu) procede una inscripción a Mercurius Augustorum Aguaeco (o Acuaeco) realizada por [-.] Magius Reburrus y Victoria Victorilla en honor de su hijo [-.] Magius Saturninus (fig. 6):
Mercurio / [A]ugustor(um) / [A]guaeco / [s]acr(um) / [in ho]norem / [-.] Magi / [Sat]urnini / [-. M]agius / [Reb]urrus / [p]ater et / Victoria / Victorilla / mater56
El uicus en que se encontraba este complejo termal romano se halla a solo 15 km al noroeste de la ciudad portuguesa de Viseu, donde ha solido ser situada tradicionalmente la antigua sede central (en este tipo de contextos preferimos no utilizar el término de “capital”) de la ciuitas Interamniensis57. Nos encontramos ante un populus referido como stipendiarius por Plinio58, pero que posteriormente aparecerá referido como municipium en la célebre, a la vez que problemática, inscripción relativa a las comunidades que contribuyeron a la construcción del Puente de Alcántara59. Por ello, todo parece indicar que este populus de los Interamnienses habría alcanzado la municipalidad con los Flavios60.
Si nos centramos en el carácter augusteo de esta inscripción, hemos de destacar cómo al final de la segunda línea del texto se puede observar una pequeña r inscrita dentro de la o. Así, no nos hallaríamos ante una referencia a Mercurio Augusto en dativo singular, sino Augustor(um), es decir, “de los emperadores”, como complemento del nombre en genitivo plural, y no como simple epíteto del teónimo.

Tales emperadores bien podrían haber sido Vespasiano y su hijo Tito, con quien el primero compartió la tribunicia potestas desde el año 71, permitiéndole incluso la utilización del praenomen Imperator, con lo que se establecía una corregencia de facto entre padre e hijo. El hecho de que estas termas de Lafões sufrieran una amplia remodelación en estas décadas finales del s. i d.C., pareciendo lógico pensar que fuese en el marco de esta monumentalización cuando se erigiese esta dedicatoria a Mercurio61, hace posible que los Augusti referidos en el epígrafe se tratasen efectivamente de Vespasiano y a Tito. Sin embargo, el problema de esta identificación parte del hecho de que Vespasiano y Tito no llegaron a compartir el título de Augustus, por lo que ciertamente esta mención epigráfica en plural a Augusti no podría haber hecho referencia a tales emperadores. Cosa distinta ocurriría con las corregencias en el trono imperial de época antonina: así, para G. Baratta el Augustorum de esta inscripción haría referencia en realidad a Marco Aurelio y a Lucio Vero (coemperadores entre los años 161 y 169) o bien a Marco Aurelio y a su hijo Cómodo (entre el 177 y el 180), debiendo datarse este epígrafe, por tanto, ya en la segunda mitad del s. ii d.C.62.
No obstante, creemos que cabría preguntarse por la posibilidad de que la mención a los Augusti en esta inscripción pudiera hacer referencia no a un emperador (o emperadores) en concreto, sino que pretendiese quizá dar un valor intemporal a la relación entre Mercurius Acuaecus y la institución imperial, con independencia del emperador que vistiera la púrpura en el momento. A favor de esta idea podemos referir las numerosas inscripciones honoríficas que a lo largo y ancho de toda Hispania mencionan el cargo de flamen Diuorum (et) Augustorum, debiendo considerar como fuera de toda duda el carácter atemporal de la dedicación de este culto flaminal, independientemente del emperador o de los emperadores reinantes63. Además, es de sobra conocido que las referencias a reinados conjuntos suelen venir referidas en la epigrafía con la mención de Avgg o Avggg (con una g por cada emperador correinante), lo cual no aparece en esta inscripción de Várzea64. En definitiva, creemos que la mención en genitivo plural de los Augusti en esta dedicación a Mercurio no constituye indicio alguno para considerar que el epígrafe deba datarse necesariamente en un periodo en que dos emperadores reinaron de forma conjunta (por ejemplo, en la segunda mitad del s. ii d.C., como considera G. Baratta), así como tampoco para invalidar la datación de esta pieza a finales del s. i o comienzos del ii d.C. que defendieran J. L. I. Vaz o A. N. Oliveira65.
Dejando al lado la cronología de esta pieza, quizá los individuos en ella mencionados nos puedan ayudar, si no a datarla, sí al menos a conocer algo más acerca de su contexto jurídico y social. Aunque en ocasiones se haya considerado que tanto el padre como el hijo portaban una estructura onomástica bimembre66, se puede apreciar sin problema que la inscripción está rota por su parte izquierda, precisamente en el lugar donde irían los praenomina de padre e hijo (fig. 6). Así, no parece caber duda de que ambos portarían ya los tria nomina.
Magius se trata de un nomen típicamente romano con muy escasas atestiguaciones en Lusitania. Pese a ello, podemos hacer alusión una inscripción funeraria múltiple procedente de Pinho (a tan solo cinco km al este de Várzea) en la que, según la restitución textual ofrecida por J. L. I. Vaz, volvería a aparecer un individuo con este mismo nombre67. Para el autor, en este epígrafe de Pinho “é evidente um fraco estatuto económico dos dedicantes e um indigenismo acentuado” frente a la dedicatoria a Mercurio de Várzea, donde “vemos un cidadão romano que parece fazer juz ao seu poder económico levantando un monumento imponente”. Considera también este autor que la gens Magia sería de origen itálico, perteneciendo a ella una serie de colonos que se habrían asentado en una fecha indeterminada en esta zona central de Lusitania. Así, como vemos, J. L. I. Vaz no duda en considerar que [-.] Magius Reburrus se trata efectivamente de un ciudadano romano68. Sin embargo, tanto de considerar ciertamente a estos Magii lusitanos como colonos itálicos, o bien como descendientes de dichas gentes itálicas, resultaría chocante la aparición en su antroponimia de una onomástica puramente lusitana: Reburrus en el testimonio de Várzea o Caburius en el de Pinho. Y es que debemos considerar improbable, o cuando menos muy extraño, que descendientes de colonos itálicos instalados en esta región – habida cuenta de que todos los itálicos habían accedido ya a la ciudadanía romana tras el Bellum Socii del 91-88 a.C.69 – hubieran perdido su onomástica de tipo romano (consecuencia de una presumible pérdida de su condición de ciues Romani) para tomar una de tipo indígena, antes de volver a recuperar una onomástica latina de forma gradual en estas fechas de finales del s. i d.C. de forma paralela a la recuperación de su ciudadanía70.
En definitiva, de tomar como válida la cronología dada por J. L. I. Vaz o por A. N. Oliveira a esta inscripción, a finales del s. i o principios del siguiente (momento en que, como ya dijimos y tal y como señala la inscripción del Puente de Alcántara, la ciuitas Interamniensis gozaba ya de un estatuto municipal)71, todo apuntaría a que realmente nos hallamos ante una familia de raíz indígena beneficiada por la latinización flavia de su comunidad: el padre, [-.] Magius Reburrus, que a tenor de la calidad del monumento que consagró a Mercurio bien pudiera haber pertenecido a la élite local, quizá hubiera adquirido la ciuitas Romana (algo que no podemos asegurar debido a la ausencia de mención a tribus en su onomástica), reflejando su cognomen Reburrus su origen social indígena, frente a un cognomen puramente romano como el que presenta ya su hijo: Saturninus. A grandes rasgos esta es la idea manifestada por L. da S. Fernandes cuando niega que nos hallemos ante una familia de colonos, sino que “estamos em presença de Magii de origem indígena, como atesta o antropónimo Reburrus (…) A família documentada nesta inscrição, de origem indígena, estaria num avançado grau de romanização, como comprova a estrutura onomástica latina e o formulário da dedicatória”72. En términos parecidos se pronuncia también G. Baratta cuando a tenor de este epígrafe expone que “i dedicanti provengono da un ambiente non del tutto romanizzato con evidenti sopravivenze indigene. Il padre presenta i tria nomina ma il cognomen Reburrus è di tradizione locale”73. Y aun defendiendo el origen itálico de esta gens Magia, el propio J. L. I. Vaz considera que esta inscripción “demonstra bem a latinização onomástica dos indígenas”74, pudiendo nosotros añadir que también podríamos tener aquí una prueba de la latinización cultural y religiosa de esta familia y, sobre todo, quizá también de su latinización en términos puramente jurídicos.
Y es que más allá de hallarnos – como ciertamente pensamos – ante una familia indígena romanizada (o, jurídicamente hablando, latinizada)75, a través de este epígrafe podemos comprobar que dicha familia disfrutaba de un estatuto jurídico latino. Y no solo por la propia onomástica de los individuos aquí representados, sino también por el hecho de que dicha onomástica se transmite de padre a hijo, indicando esto que también la condición jurídica paterna (a nuestro juicio latina) se habría transmitido al hijo, lo que señalaría a su vez la existencia de un iustum matrimonium (algo en principio ajeno al ius peregrinorum) entre los padres76.
En definitiva, podemos pensar que la romanización onomástica de la familia, que muy probablemente se diera al compás de su latinización jurídica – y, quién sabe, quizá también incluso de su adquisición de la ciuitas Romana –, se retrotraería una o dos generaciones atrás: aunque la ausencia de filiación alguna en el texto de este epígrafe nos impida conocer la onomástica del padre de [-.] Magius Reburrus (por lo que desconocemos en qué momento exacto estos indígenas adoptaron Magius por nomen), vemos que este individuo únicamente manifiesta su origen lusitano a través del cognomen, mientras que tanto su mujer como, sobre todo, su hijo, muestran una onomástica ya plenamente romana que, pese a la ausencia de tribus, bien pudiera identificarse a la de ciues Romani. J. d’Encarnação se refiere a la latinización jurídica de estos individuos proponiendo que nos hallamos ante “um indígena que assume o direito latino por intermédio de uma gens Magia (de colonos?) e contrai casamento. E para o filho escolhem ambos uma onomástica inteiramente latina”77. Y aunque, como ya hemos señalado, no podamos compartir el origen coloniario itálico de esta gens, lo cierto es que creemos acertada la consideración de este autor en cuanto que esta inscripción
pelo rebuscado requinte das letras inclusas, pelo seu rigor simétrico, pelo adequado uso de módulos diferentes, pela sobriedade (não há, por exemplo, uma fórmula final, não há o facil deslize para o pleonasmo) e a própria tipologia do imponente cipo são exemplo acabado de aculturação plena (a nível onomástico, religioso, estético).
Como apunta J. d’Encarnação, en esta inscripción Mercurio, además de su evidente relación con la figura del emperador (Augustorum), asume también un carácter tópico de divinidad termal (Acuaeco)78. Nos encontramos así ante un testimonio en donde culto imperial y culto termal aparecen de la mano, lo cual para J. Alarcão mostraría la importancia y la romanización del lugar79.
De hecho, de esta misma localización procede también otra inscripción, por desgracia parcialmente fragmentada, dedicada supuestamente a las Aguas (Aquae) por un tal A. Plautius Decianus, datable en este caso en época augustea80:
Aqua[e?] / A(ulus) Plaut[ius] / Decia[nus —]81
Como ya planteamos en otra ocasión82, en una idea que quizá sea conveniente retomar en estas páginas, creemos posible ofrecer una nueva lectura e interpretación de este epígrafe según la cual, en realidad, estemos ante una dedicatoria dirigida a una antigua divinidad indígena del lugar llamada Acuaeco/Aquaeco. El propio formato de la pieza, como decimos solo parcialmente conservada, parece apuntar a favor de la validez de nuestra propuesta (fig. 7):
Aqua[eco?] / A(ulus) Plaut[ius A(uli)? f(ilius)?] / Decia[nus —]

Sería a esta divinidad indígena a la que estarían originalmente asociadas estas termas (que sabemos que venían funcionando al menos desde época tardorrepublicana83) y en época augustea dicho dios pudo ser honrado en este mismo sitio por A. Plautius Decianus, antes de ser asimilado a Mercurio (en un fenómeno de interacción que, ciertamente, se nos escapa), quedando reducido así a un simple epíteto de este84. Pero el hecho de que en la dedicatoria de los Magii aparezca aún este Acuaeco como segundo epíteto de este dios tras el Augustorum quizá pudiera venir a plasmar, en lo que podría ser tenido por un acto de afirmación identitaria, la intención de esta familia indígena ya latinizada de destacar y de evitar que se olvidase la advocación original del lugar a Acuaeco/Aquaeco, antes incluso que a Mercurio. Y es que la importancia de la teonimia como uno de los principales medios (junto con la propia lengua y la antroponimia) de afirmación de las identidades indígenas frente al conquistador por parte de aquellos pueblos sometidos por Roma ya fue destacado por A. Guerra85, aun debiendo reconocer que las pruebas que tenemos de estas afirmaciones identitarias (o incluso de resistencias culturales) se dan ya en interacción directa con la cultura latina y bajo formas cultuales de origen itálico. El caso de Mercurio, categorizado en Várzea como Acuaecus/Aquaecus, en un ara de clara tipología romana, con un formulario textual puramente latino86 y en un ambiente termal ya plenamente romanizado, podría constituir un buen ejemplo de este fenómeno.
Como decimos, la idea que aquí proponemos se trata simplemente de una hipótesis interpretativa, de imposible confirmación dado el carácter fragmentario de la inscripción en la actualidad, pero que nos parece altamente sugerente, permitiendo incidir así aún más en la relación entre culto imperial y divinidades indígenas como (Mercurio Augustorum) Acuaeco en estas termas romanas de Várzea.
Augusta Trebaruna en Capera
De Cáparra procede el testimonio que más explícita y directamente nos habla de la relación entre divinidades indígenas y culto imperial no solo en el territorio lusitano, sino en las provincias hispanas en su conjunto. Y, al igual que planteábamos para el caso del epígrafe de los Magii en Várzea, también este nuevo testimonio caperense aparece estrechamente vinculado con la latinización y la municipalización de las comunidades hasta la fecha stipendiariae de Lusitania, una latinización/municipalización que en el caso de la antigua Capera es unánimemente datada en época flavia por la investigación actual87.

El testimonio en cuestión se trata de un epígrafe dedicado a Augusta Trebaruna por parte de M. Fidius Fidi f. Quir. Macer (fig. 8):
Aug(ustae) Trebar[unae] / M(arcus) Fidius Fidi f(ilius) Quir(ina) [Macer] / mag(istratus) III II uir II praef(ectus) fa[brum —]88
Como apuntase en su día R. Hurtado San Antonio, “se trata de una inscripción fundamental para el conocimiento de Cáparra y su municipalidad”89. Y es que nos hallamos quizá ante el testimonio que mejor nos habla no solo de esta relación entre cultos indígenas y culto imperial, sino del proceso latinizador y municipalizador vivido en Lusitania y en el total de las Hispaniae.
Frente a las dudas sobre la cronología de los epígrafes comentados anteriormente, en el caso de esta dedicatoria a Augusta Trebaruna sabemos que viene datada justo en el momento en que la ciuitas Caperensis dejó atrás su condición stipendiaria para convertirse en municipium de derecho latino en época flavia90. Así, para J. Andreu Pintado este testimonio resulta enormemente representativo de cómo se llevó a cabo el proceso de municipalización de las distintas comunidades beneficiadas por el edictum de latinidad de Vespasiano, puesto que subraya la convalidación por parte de Roma de los usos políticos de las comunidades indígenas en el marco de la nueva constitución municipal; y, como veremos, además lo refiere como ejemplo estándar del ciclo “extensión del Latium ® desempeño de magistratura ® adquisición de la ciuitas ® adscripción a la Quirina tribus”91.
La inscripción en concreto se trata de un dintel granítico de gran tamaño. Al margen de otros debates acerca de la tipología exacta de la inscripción o su función y localización original en la malla urbana caperense (en todo caso resulta evidente que estamos ante un monumento público – quizá el dintel de un aedes o de una construcción hidráulica – situado originalmente en el forum Caperense)92, lo verdaderamente importante de este epígrafe es que se trata de la única dedicatoria a una divinidad augustea procedente de comunidades lusitanas promocionadas en época flavia en que el dedicante es, inequívocamente, un ciuis romano, condición manifestada sin dejar lugar a la duda por su mención de la Quirina tribus. Y es que, aunque nos hallemos ante una dedicatoria de iniciativa privada, lo cierto es que en esta inscripción M. Fidius Macer no duda en hacer constar los cargos magistratuales por él ejercidos en su comunidad, unos cargos que explican la verdadera importancia de este epígrafe en cuanto que muestran la ocupación de cargos premunicipales (magistratus por tres veces, en un momento anterior a la concesión vespasianea de latinidad93) y posteriormente de cargos ya puramente romanos (duunuir en dos ocasiones, en el recién constituido municipium latino de Capera). Como apunta A. U. Stylow, Macer experimentó la transformación jurídica de su patria chica en su propia carrera política94. Pero no solo eso, sino que, de forma paralela al cambio de estatus jurídico de su comunidad y a la evolución administrativa de los cargos políticos por él desempeñados, también mutó su propio estatus jurídico personal, pasando de peregrino a ciuis Romanus por medio del ius adipiscendae ciuitatis per magistratum, de lo que da fe su pertenencia a la Quirina tribus: precisamente la tribu a la que fueron adscritos todos aquellos nuevos ciues Romani surgidos en Hispania gracias al Latium flavio. Además, sabemos que Macer promocionó incluso al ordo equester a través de su desempeño como praefectus fabrum95.
Si a lo largo de las páginas precedentes hemos podido matizar las aseveraciones de ciertos autores que consideraban a los dedicantes de la inscripción dirigida a Mercurio Augustorum Acuaeco en Várzea como “indígenas romanizados” (debiendo ver en realidad a indígenas “latinizados”, al menos hablando en términos estrictamente jurídicos)96, en el caso concreto de esta inscripción caperense no podemos sino dar la razón a A. García y Bellido cuando considera que M. Fidius Macer se trató de un indígena romanizado97. Y es que, efectivamente, este individuo no se trató simplemente de un indígena latinizado: en todo caso lo hubiera sido entre la recepción del ius Latii por su comunidad y su retirada del cargo anual de duunuir la primera vez que lo ejerció98. De hecho, no podemos descartar incluso la posibilidad de que Macer hubiera accedido directamente a la ciuitas Romana desde el cargo premunicipal de magistratus que quizá podría haber estado ocupando en el momento mismo de la latinización de su comunidad, habida cuenta de que el ius Latii convalidaba y ratificaba como conforme a los modelos romanos el ordenamiento institucional previo de las comunidades en las que se aplicaba99. Macer fue así más que un ciuis latino: fue un indígena de estatuto peregrino que, desde una más que segura posición socio-económica preeminente en su comunidad siendo esta aún stipendiaria, se sirvió de todos los mecanismos de integración y de promoción que la latinidad ponía a su servicio, no solo para mantener la preeminencia política que ya detentaría anteriormente en su ciudad, sino para alcanzar también la ciuitas Romana per honorem y, además, para promocionar incluso al siguiente escalón de la pirámide social romana como era el ordo equester.
Aunque la onomástica indudablemente romana que presenta aquí M. Fidius Macer ha sido tomada por autores como J. F. Rodríguez Neila como señal de que estos magistratus de comunidades aún peregrinas (como Capera antes del edictum latinizador flavio) pudieran haber sido ciudadanos romanos de origen extranjero, o bien miembros de las élites locales beneficiadas individualmente con el disfrute de la ciuitas Romana en un momento en que el total de sus respectivas comunidades aún no disfrutaba colectivamente de beneficios similares (véase, el ius Latii)100, lo cierto es que la onomástica de este individuo no deja lugar a dudas acerca de su origen social indígena. Como vemos por su filiación, el padre de M. Fidius Macer se llamaba Fidius, nomen típicamente romano. Pero es que, además, conservamos en la propia Capera, concretamente en uno de los pilares del tetrapylon o arco cuadrifronte que aún hoy es el principal símbolo de la ciudad y que fue levantado también por el propio M. Fidius Macer, una segunda inscripción dedicada por el mismo individuo a sus padres, apareciendo aquí la onomástica completa de ambos progenitores (fig. 9):

Bolosea[e] / Pelli f(iliae) // Fi[dio] / Ma[cri f(ilio)] // M(arcus) Fidius Mace[r] / testamento f(aciendum) c(urauit)101
Por este nuevo epígrafe, sabemos que en el caso del padre de M. Fidius Macer el nomen Fidius funcionaba como nombre único a la manera indígena: Fidius Macri f. De la misma forma, sabemos también que la madre de M. Fidius Macer presentaba una onomástica a todas luces indígena: Bolosea Pelli f. Así, como apunta M. González Herrero, la latinización onomástica de la familia de Macer se remontaría, al menos, a dos generaciones por vía paterna, aunque tanto su padre (Fidius) como su abuelo (Macer, nombre también romano pero usado de nuevo aquí como nombre único a la manera indígena) habrían conservado el sistema de nomenclatura de tipo peregrino basado en una estructura uninominal. Y cuando M. Fidius Macer se convirtió en el primer miembro de su familia en adoptar los tria nomina romanos, estos se configuraron a partir de la onomástica de sus antepasados directos (de su padre tomó el nomen Fidius, mientras que de su abuelo el cognomen Macer), en homenaje a las dos generaciones le precedieron102. Vemos así cómo la promoción jurídica personal de M. Fidius Macer supuso la culminación del ascenso de una familia ya en vías de romanización (en lo estrictamente onomástico, que no en lo jurídico), tal y como muestra la adopción de una antroponimia latina por las dos generaciones anteriores a la de aquella que accedió finalmente a la ciuitas Romana optimo iure. De hecho, al haber conservado Macer el sistema de filiación céltico (no basado en el praenomen, sino en el nomen o en el nombre único paterno), se entiende que sus antepasados no disfrutaban aún de la ciudanía romana y que este personaje fue, ciertamente, el primero en su familia en utilizar los tria nomina típicamente romanos como muestra de su disfrute de la ciudadanía.
Cuestiones onomásticas y jurídicas aparte, vemos que si la antroponimia de Macer, romana pero de claras raíces indígenas, no es sino un homenaje a sus antepasados directos, su dedicatoria a una divinidad como Trebaruna puede ser considerada también como un reconocimiento a sus raíces religiosas indígenas, de las que no se habría desvinculado pese a su promoción jurídica. Volvemos a encontrarnos así, como ya señalara A. Guerra al respecto de este tipo de inscripciones103, ante una afirmación de la identidad indígena por parte del dedicante, aunque tal afirmación identitaria se dé ya bajo parámetros culturales plenamente romanos. De hecho, vemos en este epígrafe cómo Macer seguiría también el uso, quizá regional, de situar el epíteto Augusta antes, y no detrás, del teónimo, tal y como parece observarse, aun con todas las dudas ya comentadas supra acerca de dichos epígrafes, en la dedicatoria a Augusta Trebaruna procedente de Augustobriga o en la de Augusta Nabia proveniente del territorium de Norba Caesarina.
Como apunta J. Esteban Ortega, Macer “reafirma con esta dedicatoria a Trebaruna su apego a las viejas tradiciones religiosas, pero demuestra su recién adquirida ciudadanía romana vinculándolas al culto al emperador como forma de reconocimiento del poder de Roma”104. Y es que si ya vimos antes que para J. Andreu Pintado este testimonio epigráfico manifiesta la convalidación por parte de Roma de los usos políticos e institucionales de las comunidades indígenas en el marco de la nueva constitución municipal105, podemos ver igualmente que esta inscripción muestra no solo la aceptación, sino también la convalidación por parte de Roma de los aspectos religiosos tradicionales de tales comunidades. Esta convalidación aparece aquí magistralmente ejemplificada en la mención de una divinidad puramente indígena como Trebaruna bajo la advocación de Augusta, un epíteto a través del cual, como hemos visto, se vinculaban las prácticas religiosas tradicionales con la devoción política e ideológica debida a la dinastía gobernante, y que vendría a situar al emperador (en este caso indudablemente Vespasiano o alguno de sus dos hijos y sucesores inmediatos, según la cronología exacta que se le dé a la inscripción) bajo la protección de la divinidad106. Por todo ello, esta dedicatoria a Augusta Trebaruna no puede dejar de considerarse sino como un agradecimiento personal del propio Macer al emperador gracias a cuya acción había promocionado jurídica y socialmente, siendo por tanto semejante en este sentido a las ya citadas dedicatorias a Apolo Augusto por parte del aedil igabrense M. Aelius M. f. Niger en honor de Vespasiano ciuitatem Romanam consecuta (CIL II, 1610) o de los aediles Sempronius Carus Siluini f. y Lucretius Martialis Lucreti f., también en honor de Apolo Augusto en Andelo (HEp 1, 1989, 491).
Por otro lado, más allá del carácter mostrado aquí por Trebaruna o del significado de su advocación como deidad augustea, la propia actividad evergética de Macer en su comunidad (manifestada en la erección del famoso arco cuadrifronte del foro, en el aparato iconográfico desplegado en dicha obra en honor de su familia o en esta inscripción a dedicada a Augusta Trebaruna) estaría ligada no solo al desarrollo urbanístico que experimentó Capera por los años en que alcanzó el estatuto de municipio de derecho latino, sino también, y sobre todo, a un nuevo modo de entender la vida en sociedad, los deberes cívicos de las élites o el día a día institucional, todo ello bajo unos parámetros ideológicos ya puramente romanos: en lo urbanístico, en lo administrativo, en lo jurídico, pero también en lo religioso, la vida municipal de tipo romano se afianzaba en la comunidad de mano de estas élites.
En definitiva, la importancia de este epígrafe para el conocimiento del cambio religioso que trajo consigo la latinización flavia de las Hispaniae (y en este caso concreto de la comunidad vettona de Capera), así como de la integración del mundo indígena en los modelos jurídicos, institucionales, pero también religiosos romanos, es reconocida por V. G. Mantas cuando expone que este testimonio epigráfico es “excepcionalmente importante pela união paradigmática de elementos representativos do culto imperial, da religião indígena e da vida administrativa”107.
Latinidad, municipalización y culto a divinidades indígenas augusteas en la Lusitania flavia
Una primera conclusión que podemos obtener de los distintos testimonios epigráficos analizados en las páginas precedentes es su relación directa con el disfrute de un estatuto jurídico de tipo privilegiado por parte de aquellas comunidades en que se llevaron a cabo. En este aspecto, la realidad concreta constituida por las dedicatorias a divinidades indígenas augusteas en la Lusitania sigue el panorama general observado de un análisis global de todas las inscripciones dirigidas a divinidades augusteas en el conjunto de las Hispaniae.
Y es que, pese a los problemas que en muchas ocasiones pueda suponer otorgar una cronología más o menos concreta a un documento epigráfico determinado, las menciones más tempranas a divinidades augusteas en la epigrafía hispana se dan únicamente en comunidades privilegiadas ya de antiguo: en este sentido, cabe mencionar, por ejemplo, el caso de la dedicatoria a la Victoria Augusta realizada por la Colonia Triumphalis Tarraco entre el 26 y el 19 a.C.108 o la inscripción en honor a la Pietas Augusta procedente de Vxama y fechada hacia el 19 d.C. o inmediatamente después109. Por el contrario, en aquellas comunidades reducidas a un estatuto peregrino parece no constatarse testimonio alguno de este tipo110. Sin embargo, vemos cómo a partir de la latinización flavia a finales del s. i d.C. estas dedicatorias a deidades augusteas se comienzan a dar profusamente también en aquellas comunidades que hasta entonces habían tenido un estatuto de simples peregrinae y que ahora promocionaron a municipios latinos, manteniéndose este nuevo hábito cultual y epigráfico a lo largo de todo el siglo siguiente y, al menos, hasta mediados del iii d.C.
Para el caso específico de Lusitania, vemos también claramente que antes de la latinización/municipalización vespasianea únicamente contamos con testimonios de culto a divinidades augusteas en comunidades que ya gozaban de un estatuto privilegiado de tipo romano, como CIL II, 465 de Augusta Emerita dedicado a la Concordia Augusti en época de Tiberio o las dos inscripciones olisiponenses dedicadas a Mercurio Augusto: CIL II, 181 de inicios del s. i d.C. y CIL II, 180 datada igualmente a lo largo de esta primera centuria de nuestra Era. Y siguiendo el fenómeno general visto en el conjunto del territorio hispano, resulta nuevamente muy ilustrativo comprobar que solo a partir del principado de Vespasiano, con la latinización universal de las comunidades lusitanas, este tipo de dedicatorias, propias hasta la fecha de colonias y municipios de privilegio preflavio, se extenderán ya a lo largo y ancho de toda la provincia al compás de la extensión del ius Latii a los habitantes de las comunidades hasta entonces peregrinas y de la conversión de dichas comunidades en municipios latinos.
De hecho, no solo es que este tipo de dedicatorias (y, por tanto, el propio culto al que hacen referencia) aparezcan únicamente a partir de la latinización/municipalización flavia de Lusitania, sino que el máximo número de epígrafes de este tipo en estas comunidades ahora municipalizadas parece darse justo en los años o décadas inmediatamente siguientes al edicto de latinidad de Vespasiano. En este sentido hemos de destacar las dos inscripciones a las que más espacio les hemos dedicado en este trabajo: la de Várzea en honor de Mercurius Augustorum Acuaeco y la de Capera realizada por M. Fidius Macer a Augusta Trebaruna. Pero, más allá de ambos testimonios, también han sido datadas en estas décadas finales del s. i d.C. otras inscripciones análogas (dirigidas, eso sí, a dioses propios del panteón romano, pero bajo la advocación igualmente de Augusto/Augusta) como, por ejemplo, la dedicatoria en honor de Marte Augusto realizada junto a la conocida como Torre de Hércules en la antigua Brigantium (La Coruña) por G. Seuius Lupus (quien se presenta como Lusitanus y natural de la ciuitas de Aeminium – actual Coimbra –)111; la dedicatoria emeritense a Júpiter Augusto realizada en honor del lanciense transcudano M. Arrius Reburrus por sus padres M. Arrius Laurus y Paccia Flaccilla112; o el altar dedicado a Apolo Augusto en Conimbriga por Caecilia Auita113.
Y, más allá de la Lusitania, cabe volver a señalar cómo aquellos otros testimonios procedentes de la Baetica y de la Citerior y que más explícitamente nos señalan esta relación entre las promociones municipales flavias, el acceso a la ciudadanía de los habitantes de sus comunidades y la aparición en ellas del culto a las divinidades augusteas, son también datados justamente en estas décadas de reinado de la dinastía Flavia: los ya referidos epígrafes del aedil igabrense M. Aelius Niger a Apolo Augusto; del seuir augustalis primus et perpetuus L. Iunius Puteolanus en Suel en honor de Neptuno Augusto; o el de los aediles Sempronius Carus Siluini f. y Lucretius Martialis Lucreti f. a Apolo Augusto en la también recién municipalizada comunidad de Andelo.
A modo de conclusión
Como acabamos de destacar, en la provincia Lusitania el culto a las divinidades augusteas estuvo ligado indudablemente a la extensión del sistema municipal latino, pues resulta sumamente ilustrativo comprobar que solo cuando aquellas comunidades hasta entonces peregrinas alcanzaron el estatuto de municipia iuris Latini comenzó a aparecer en ellas este tipo de dedicatorias.
Además, vemos que en los casos analizados de los Magii de Várzea o de M. Fidius Macer en Capera, estos dedicantes muestran una onomástica romana, pero con un evidente origen social indígena, por lo que en tales casos podríamos considerar que la latinización y la municipalización flavia de Lusitania supuso también la extensión de unos nuevos hábitos cultuales y religiosos de estas gentes, así como de sus respectivas comunidades, en cuanto a una vinculación más estrecha de este mundo indígena, receptor último de las medidas vespasianeas, con la institución imperial y con sus medios propagandísticos, dinásticos y cultuales.
Pero estos dedicantes de inscripciones a divinidades indígenas augusteas no solo asimilaron tales elementos cultuales, ideológicos o dinásticos puramente romanos, sino que los incorporaron a su religiosidad tradicional, como se ve precisamente en el culto que divinidades como Trebaruna y los/las Remetes – o quizá también Nabia y Acuaeco – recibieron ahora bajo la forma de deidades augusteas: es lo que A. Villaret ha dado en llamar recientemente el fenómeno de la “augustalisation” de las divinidades indígenas.
Se comprueba así cómo los dedicantes lusitanos seguirían acudiendo a su religión tradicional y a sus propios dioses indígenas, aunque las dedicatorias fuesen llevadas a cabo bajo formas puramente romanas, en comunidades recién municipalizadas como Capera, o por individuos directamente favorecidos por la latinidad flavia como sería la familia de los Magii, reivindicando quizá el indigenismo original de las termas romanas de Várzea mediante el recuerdo de la presumible antigua divinidad local Acuaeco/Aquaeco. Pero sobre todo tenemos en este sentido al testimonio de M. Fidius Macer: directamente favorecido por el ius Latii vespasianeo, promocionado hasta la ciuitas Romana e incluso hasta el ordo ecuestre, y convertido en el principal evergeta de su comunidad – justo ahora convertida también en municipio –. Pero de la misma forma que su onomástica romana será un homenaje a sus ancestros inmediatos – aún peregrinos – su evergesía será un homenaje no a un dios romano, ni siquiera al emperador (al menos no de forma directa) sino un homenaje a su propia religiosidad tradicional, a una divinidad indígena como es Trebaruna, aun sancionando la oficialidad, pero también la nueva romanidad municipal de esta divinidad, al rendirle culto ahora bajo parámetros puramente romanos por medio de su epíteto Augusta: como ha señalado recientemente, por ejemplo, N. Cases Mora, el uso del epíteto Augustus/Augusta aplicado a estas divinidades indígenas supone su plena integración religiosa en los marcos cultuales romanos y en el propio panteón romano114. Resulta así evidente que las deidades indígenas (del ámbito lusitano y vettón para el área que nos ocupa) no fueron nunca marginadas en el fenómeno de difusión de este epíteto Augustus/Augusta en el conjunto de cultos romanos extendidos a lo largo y ancho de todo el Imperio (aunque hemos de volver a insistir en que, proporcionalmente, los testimonios son ínfimos si los comparamos con aquellos otros relativos a deidades puramente romanas). Y su importancia resalta aún más si entendemos su culto en contextos locales ya municipalizados, y por parte de unas gentes ya favorecidas por los beneficios del ius Latii o, incluso, de la ciuitas optimo iure, aunque este aspecto jurídico (a nuestro entender capital) haya sido tradicionalmente relegado frente a estudios más centrados en lo puramente religioso o cultual.
Así todo, vemos que no solo los habitantes de la Lusitania modificaron su mundo religioso en estas décadas finales del s. i d.C., sino que hasta las propias deidades lusitano-vettonas sufrirán en cierto modo también un cambio en lo que podemos considerar su condición identitaria, viniendo el epíteto Augusto/Augusta a romanizar en parte su tradicional identidad indígena, y a ligarla incluso a la figura del emperador y al culto que se le profesaba.
Abreviaturas
| AE | L’Année Épigraphique. |
| CIL | Corpus Inscriptionum Latinarum. |
| CILA II | = González Fernández 1991. |
| CILC | = Esteban Ortega 2007; 2012; 2013; 2019. |
| CIRNO | = Rodríguez Colmenero 1993. |
| CPILC | = Hurtado San Antonio 1977. |
| EDCS | Epigraphik-Datenbank Clauss/Slaby,[online] http://db.edcs.eu/epigr/epi.php?s_sprache=de. |
| ERIt | = Canto 1984. |
| FC II | = Étienne et al. 1976. |
| HEp | Hispania Epigraphica. |
| HEpOL | Hispania Epigraphica On-line, [online] https://hepol.uah.es/pub/search_select.php. |
| IRCP | = Encarnação 1984. |
| RAP | = Garcia 1991. |
| RIT | = Alföldy 1975. |
Universidad de Salamanca – Universidad Complutense de Madrid – Archivo Epigráfico de Hispania, enripare@usal.es, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1347-9917. Este trabajo ha sido realizado gracias a un Contrato postdoctoral ‘Margarita Salas’ para la formación de jóvenes doctores financiado por el Ministerio de Universidades – Unión Europea (fondos NextGenerationEU: I Convocatoria Plurianual para la Recualificación del Sistema Universitario Español 2021-2023) y en el marco del Grupo de Investigación Reconocido (GIR) de la Universidad de Salamanca Hesperia: Grupo de Investigación sobre la Península Ibérica en la Antigüedad, y del Proyecto de Investigación PID2019-105940GB-I00: Nuevas bases documentales para el estudio histórico de la Hispania romana de época republicana: ciudadanía romana y latinidad (90 a.C. – 45 a.C.), concedido por el Ministerio de Ciencia e Innovación.
Bibliographie
Abascal Palazón, J. M. y Espinosa Ruiz, U. (1989): La ciudad hispano-romana: privilegio y poder, Logroño.
Alarcão, J. (1989): “Geografia política e religiosa da civitas de Viseu”, en: Actas do I Colóquio Arqueológico de Viseu, Viseu, 305-314.
Alarcão, J. (1990): “Identificação das ciudades da Lusitânia portuguesa e dos seus territórios”, en: Gorges, J.-G., ed. Les villes de Lusitanie romaine: hiérarchies et territoires. Table ronde internationale du CNRS, Collection de la Maison des Pays Ibériques 42, París-Burdeos, 21-34.
Alarcão, J. (2002-2003): “A splendidissima civitas de Bobadela (Lusitânia)”, Anas, 15-16, 155-180, [online] https://www.cultura.gob.es/mnromano/dam/jcr:5951c953-a95d-4028-9376-63407b01df2f/06–de-alarc-o–j–a-splendidissima-civitas-de-bobadela–lusit-nia-.pdf [consultado el 05/06/2025].
Alarcão, J. (2005): “Ainda sobre a localização dos povos referidos na inscrição da ponte de Alcântara”, en: “Lusitanos e Romanos no Nordeste da Lusitânia”. Actas das 2as Jornadas de Património da Beira Interior, Guarda, 119-132.
Alarcão, J. y Étienne, R. (1977): Fouilles de Conimbriga, vol. I: L’architecture, París.
Alarcão, J. y Étienne, R. (1986): “Archéologie et idéologie impériale à Conimbriga (Portugal)”, Comptes Rendus de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 130(1), 120‑132, [online] https://books.openedition.org/ausonius/8213?lang=en [consultado el 05/06/2025].
Alarcão, J., Carvalho, P. C., Madeira, J. L. y Osório, M. (2013): “O templo romano de Orjais (Covilhã) e a sua bacia de visão”, Conimbriga, 52, 67-128, [online] https://ap1.sib.uc.pt/explore?bitstream_id=11486026&handle=10316.2/37120&provider=iiif-image [consultado el 05/06/2025].
Alburquerque Sacristán, J. M. (2012): “Dimensión social de la concesión de Vespasiano a Hispania –Ius Latii– y algunas observaciones sobre la política municipal Flavia”, en: Capogrossi Colognesi, L. y Tassi Scandone, E., ed. Vespasiano e l’impero dei Flavi. Atti del convegno, Roma, Palazzo Massimo, 18-20 novembre 2009, Acta Flaviana 2, Roma, 239‑246.
Alföldy, G. (1975): Die Römischen Inschriften von Tarraco, Berlín.
Alföldy, G. (1998): “Hispania bajos los Flavios y los Antoninos: consideraciones históricas sobre una época”, en: Mayer Olivé, M., Nolla Brufau, J. M.a y Pardo i Rodríguez, J., ed. De les estructures indígenes a l’organització provincial romana de la Hispània Citerior, Barcelona, 11‑32.
Anacleto, R. (1981): Bobadela epigráfica, Coimbra.
Andreu Pintado, J. (2003): “Entre la literatura y la historia: Plin., Nat III 30 y la latinización de Hispania”, en: García Ruiz, M.a P., Alonso del Real Montes, C., Torres Guerra, J. B. y Sánchez-Ostiz Gutiérrez, Á., ed. Urbs aeterna. Actas y colaboraciones del Coloquio Internacional “Roma entre la Literatura y la Historia”: homenaje a la profesora Carmen Castillo, Colección mundo antiguo 9, Pamplona, 187‑210.
Andreu Pintado, J. (2004a): Edictum, municipium y lex: Hispania en época Flavia (69-96 d.C.), BAR International Series 1293, Oxford.
Andreu Pintado, J. (2004b): Munificencia pública en la provincia Lusitania (siglos I-IV d.C.), Zaragoza.
Andreu Pintado, J. (2005): “Edictum, municipium y lex: la provincia Lusitania en época Flavia (69-96 d.C.)”, Conimbriga, 44, 69-145, [online] https://ap1.sib.uc.pt/explore?bitstream_id=11485972&handle=10316.2/37809&provider=iiif-image#?c=0&m=0&s=0&cv=3&xywh=-586%2C-1%2C4313%2C2479 [consultado el 05/06/2025].
Andreu Pintado, J. (2007): “En torno al ius Latii flavio en Hispania: a propósito de una nueva publicación sobre latinidad”, Faventia, 29(2), 37-46, [online] https://www.raco.cat/index.php/Faventia/article/download/137155/187736/ [consultado el 05/06/2025].
Andreu Pintado, J. (2009): “Mitos y realidades sobre la municipalización flavia en Lusitania”, en: Nogales Basarrate, T., Gorges, J.-G., Encarnação, J. d’ y Carvalho, A., ed. Lusitânia romana: entre o mito e a realidade. VI Mesa-Redonda Internacional sobre a Lusitânia Romana, Cascais, 495-514.
Andreu Pintado, J. (2010): “Religión, política y vida municipal: las dedicaciones a los emperadores Flavios en las provincias del Imperio”, en: Baglioni, I., ed. Storia delle religioni e archeologia: discipline a confronto. Atti del Convegno Storia delle Religioni e Archeologia. Discipline a Confronto, che si è svolto a Roma nei giorni 3-5 giugno 2008, Calliope, Roma, 1‑34.
Andreu Pintado, J. (2013): “La imagen epigráfica de la dinastía Flavia en el Occidente romano: las inscripciones de Roma”, en: López Vilar, J., ed. Tarraco Biennal. Actes del 1er Congrés Internacional d’Arqueologia i Món Antic: Govern i Societat a la Hispània Romana. Novetats epigràfiques: homenatge a Géza Alföldy, Tarragona, 35‑49, [online] http://hdl.handle.net/2072/257901 [consultado el 05/06/2025].
Andreu Pintado, J. (2022): Liberalitas Flavia: obras públicas, monumentalización urbana e imagen dinástica en el Principado de los Flavios (69-96 d. C.), Spal monografías arqueología 44, Sevilla.
Baratta, G. (2001): Il culto di Mercurio nella penisola Iberica, Col·lecció Instrumenta 9, Barcelona.
Bravo Bosch, M.a J. (2008): El largo camino de los hispani hacia la ciudadanía, Colección “Monografías de Derecho Romano”, Madrid.
Bravo Bosch, M.ª J. (2009): “Vespasiano y la concesión del ius Latii a Hispania”, en: Russo Ruggeri, C., ed. Studi in onore di Antonino Metro, vol. I, Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza della Università di Messina 241, Milán, 141‑162.
Caballos Rufino, A. (2001): “Latinidad y municipalización de Hispania bajo los Flavios: estatuto y normativa”, Mainake, 23, 101‑120, [online] https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/825451.pdf [consultado el 05/06/2025].
Caballos Rufino, A. y Eck, W. (1993): “Nuevos documentos en torno a los Egnatti de la Bética”, Florentia Iliberritana, 2, 57-70, [online] https://core.ac.uk/download/pdf/230543171.pdf [consultado el 05/06/2025].
Cadiou, F. y Navarro Caballero, M. (2010): “Les origines d’une présence italienne en Lusitanie”, en: Gorges, J.-G. y Nogales Basarrate, T., ed. Naissance de la Lusitanie romaine: I av.-I ap. J.C., VII Table ronde internationale sur la Lusitanie romaine, Tolosa-Mérida, 253-292.
Canto, A. M.a (1985): La epigrafía romana de Itálica, tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid.
Cardim Ribeiro, J. (2010): “Algumas considerações sobre a inscrição em ‘lusitano’ descoberta em Arronches”, Palaeohispanica, 10, 41-62, [online] https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/30/23/04cardimribeiro.pdf [consultado el 05/06/2025].
Cases Mora, N. (2021): “Inscripción dedicada a Augusta Trebaruna en Capera (Oliva de Plasencia, Cáceres)”, Boletín del Archivo Epigráfico, 7, 68-75, [online] https://www.ucm.es/archivoepigraficohispania/file/bae07-f02-cases?ver [consultado el 05/06/2025].
Cases Mora, N. (2023): “Nemedus Augustus y el culto imperial en áreas rurales de la Península Ibérica”, Klio, 105(1), 207-235, [online] https://www.degruyterbrill.com/document/doi/10.1515/klio-2021-0060/pdf?srsltid=AfmBOoqfpGCwUqQ0wZ3dfX2R4dNZ4yxsf0uuUSCIQQgtw3ul8WkKHN_3 [consultado el 05/06/2025].
Cerrillo Martín de Cáceres, E. (1998): “Forum Municipii Flavii Caparensis”, Empúries, 51, 77-92, [online] https://raco.cat/index.php/Empuries/article/view/118470/288375 [consultado el 05/06/2025].
Cerrillo Martín de Cáceres, E. (2000): “Capara, municipio romano”, en: Gorges, J.-G. y Nogales Basarrate, T., ed. Sociedad y cultura en Lusitania romana. IV Mesa redonda internacional sobre la Lusitania romana, Estudios portugueses 13, Mérida, 55-64.
Cerrillo Martín de Cáceres, E. (2006): “La monumentalización del foro de Cáparra a través de la epigrafía”, en: Vaquerizo Gil, D. y Murillo Redondo, J. F., ed. El concepto de lo provincial en el mundo antiguo: homenaje a la profesora Pilar León Alonso, vol. II, Córdoba, 11-30.
Chastagnol, A. (1995): “Les changements de gentilice dans les familles romanisées en milieu de tradition celtique”, en: La Gaule romaine et le droit latin: recherches sur l’histoire administrative et sur la romanisation des habitants (Recueil de facsimilés de textes publiés dans diverses revues entre 1955 et 1995 et de textes inédits), Collection du Centre d’Etudes Romaines et Gallo-Romaines 14, Lyon, 167-180.
Corrales Aguilar, P. (2001): “El poblamiento romano del ager de Suel: zonas costeras de los términos municipales de Benalmádena, Fuengirola y Mijas (Málaga)”, Baetica, 23, 343-356, [online] https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/226538.pdf [consultado el 05/06/2025].
Correia, V. H. (2013): “Cúria e basílica na evolução do fórum de Conimbriga”, en: Soler Huertas, B. Mateos Cruz, P., Noguera Celdrán, J. y Ruiz de Abulo, J., ed. Las sedes de los “ordines decurionum” en Hispania: análisis arquitectónico y modelo tipológico, Anejos de Archivo Español de Arqueología 67, Mérida, 353‑362.
Delgado Delgado, J. A. (1998): Élites y organización de la religión en las provincias romanas de la Bética y las Mauritanias: sacerdotes y sacerdocios, BAR International Series 274, Oxford.
Díez de Velasco, F. (1998): Termalismo y religión: la sacralización del agua termal en la Península Ibérica y el norte de Africa en el mundo antiguo, Ilu Monografías 1, Madrid, [online] https://revistas.ucm.es/index.php/ILUR/article/view/ILUR9898230003A/2684 [consultado el 05/06/2025].
Edmondson, J. C. (1990): “Romanization and urban development in Lusitania”, en: Blagg T. y Millet, M., ed. The Early Roman Empire in the West, Oxford, 151‑178.
Encarnação, J. d’ (1984): Inscrições romanas do conventus Pacensis, Coimbra.
Encarnação, J. d’ (1987): “Divindades indígenas da Lusitânia”, Conimbriga, 26, 5-37, [online] https://estudogeral.uc.pt/bitstream/10316/24786/1/Divindades%20ind%C3%ADgenas%20da%20Lusit%C3%A2nia.pdf [consultado el 05/06/2025].
Encarnação, J. d’ (1989): “Indigenismo e romanização na epigrafia de Viseu”, en: Actas do I Colóquio Arqueológico de Viseu, Viseu, 315-323, [online] https://estudogeral.uc.pt/bitstream/10316/44335/1/Indigenismo%20e%20romaniza%C3%A7%C3%A3o%20na%20epigrafia%20de%20Viseu.pdf [consultado el 05/06/2025].
Encarnação, J. d’ (2010): “Das inscrições em foros de cidades do Ocidente lusitano-romano”, en: Nogales Basarrate, T., ed. Ciudad y foro en Lusitania romana, Mérida, 121-126, [online] https://estudogeral.uc.pt/bitstream/10316/13495/1/Das%20inscri%C3%A7%C3%B5es%20em%20foros%20da%20Lusit%C3%A2nia%20Ocidental.pdf [consultado el 05/06/2025].
Encarnação, J. d’ (2018): “Apostilas epigráficas – 7”, Revista Portuguesa de Arqueologia, 21, 155-168, [online] https://estudogeral.uc.pt/bitstream/10316/81364/1/Apostilas%20epigr%C3%A1ficas%20-%207.pdf [consultado el 05/06/2025].
Encarnação, J. d’ (2021): “Dissidências políticas em monumentos epigráficos”, Biblos, 7, 167-202, [online] https://impactum-journals.uc.pt/biblos/article/view/8947 [consultado el 05/06/2025].
Espinosa Espinosa, D. (2009): “El ius Latii y la integración jurídica de Occidente. Latinización vs. romanización”, Espacio, Tiempo y Forma. Serie II: Historia Antigua, 22, 237-247, [online] https://doi.org/10.5944/etfii.22.2009.1747 [consultado el 05/06/2025].
Esteban Ortega, J. (2007): Corpus de inscripciones latinas de Cáceres, vol. I: Norba, Cáceres.
Esteban Ortega, J. (2012): Corpus de inscripciones latinas de Cáceres, vol. II: Turgalium, Cáceres.
Esteban Ortega, J. (2013): Corpus de inscripciones latinas de Cáceres, vol. III: Capera, Cáceres.
Esteban Ortega, J. (2019): Corpus de inscripciones latinas de Cáceres, vol. V: Augustobriga, Cáceres.
Étienne, R. (1958): Le culte impérial dans la Péninsule ibérique: d’Auguste à Dioclétien, Bibliothèque des Ecoles Françaises d’Athènes et de Rome 191, París.
Étienne, R., Fabre, G., Lévèque, P. y Lévèque, M. (1976): Fouilles de Conimbriga, vol. II: épigraphie et sculpture, París.
Fernandes, L. da S. (1998-1999): “A presença da mulher na epigrafia do conventus Scallabitanus”, Portugália, 19-20, 129-228, [online] https://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/3847.pdf [consultado el 05/06/2025].
Fernández Corral, M. y González Rodríguez, M.ª C. (2021): “Divinidades locales y formulario religioso romano: el ejemplo del norte hispano (ss. I-III d.C.)”, en: Dopico Caínzos, M.a D. y Villanueva Acuña, M., ed. Aut oppressi serviunt: la intervención de Roma en las comunidades indígenas, PHILTÁTE: Studia et acta antiquae Callaeciae 5, Lugo, 147-174, [online] https://gredos.usal.es/bitstream/handle/10366/155110/PHILTATE5_5.pdf?sequence=1&isAllowed=y [consultado el 05/06/2025].
Fernández Ochoa, C. (1993): “La ciudad hispanorromana en los territorios septentrionales de la península Ibérica”, en: Bendala Galán, M., ed. La ciudad hispanorromana, Madrid, 224‑245.
Fishwick, D. (1991): The imperial cult in the Latin West: studies in the ruler cult of the Western provinces of the Roman Empire, vol. II, 1, Études préliminaires aux religions orientales dans l’empire romain 108, Leiden.
Fita y Colomé, F. (1887): “Lápidas romanas inéditas”, Boletín de la Real Academia de la Historia, 11(2), 356-362, [online] https://www.cervantesvirtual.com/obra/lpidas-romanas-inditas-2/ [consultado el 05/06/2025].
García Fernández, E. (1998): “Características constitucionales del municipio latino”, Gerión, 16, 209-221, [online] https://revistas.ucm.es/index.php/GERI/article/view/GERI9898110209A/14410 [consultado el 05/06/2025].
García Fernández, E. (2001): El municipio latino: origen y desarrollo constitucional, Gerión anejos 5, Madrid.
García Fernández, E. (2012): “Sobre la condición latina y su onomástica: los ediles de Andelo”, Espacio, Tiempo y Forma. Serie II: Historia Antigua, 25, 423-436, [online] https://revistas.uned.es/index.php/ETFII/article/view/10300/9838 [consultado el 05/06/2025].
García Fernández, E. (2018): “La condición latina provincial: el derecho de conubium y la lex Minicia de liberis”, Gerión, 36(2), 379-399, [online] https://revistas.ucm.es/index.php/GERI/article/view/61886/4564456548337 [consultado el 05/06/2025].
García Iglesias, L. (1979): “Sobre los municipios Flavios de Lusitania”, Revista de la Universidad Complutense, 118, 81‑86.
García y Bellido, A. (1972-1974): “El tetrapylon de Capera (Cáparra, Cáceres)”, Archivo Español de Arqueología, 45-47, 45-90.
García y Bellido, A. (1974): “Arcos honoríficos romanos en Hispania”, en: Colloquio italo-spagnolo sul tema: Hispania romana, 15-16 maggio 1972, Roma, Roma, 7-24.
Garcia, J. M. (1991): Religiões antigas de Portugal. Aditamentos e observações as “Religiões da Lusitânia” de J. Leite de Vasconcelos. Fontes epigráficas, Temas portugueses, Lisboa.
González Cordero, A. (2001): “Catálogo de inscripciones romanas del Campo Arañuelo, La Jara y Los Ibores”, en: VII Coloquios Histórico-Culturales del Campo Arañuelo Dedicados a D. Justo Corchón García. Celebrados en los salones de la Fundación cultural Concha de Navalmoral de la Mata del 20 al 24 de noviembre de 2000, Navalmoral de la Mata, 115‑163.
González Herrero, M. (2002): “M. Fidius Fidi f. Quir(ina) Macer, benefactor en Capera”, Gerión, 20(1), 417-433, [online] https://revistas.ucm.es/index.php/GERI/article/view/GERI0202120417A/14295 [consultado el 05/06/2025].
González Herrero, M. (2004): “Prosopografía de praefecti fabrum originarios de Lusitania”, Revista Portuguesa de Arqueologia, 7(1), 365‑384, [online] https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/1039237.pdf [consultado el 05/06/2025].
González Herrero, M. (2006): Los caballeros procedentes de la Lusitania romana: estudio prosopográfico, Signifer 19, Madrid.
González Fernández, J. (1991): Corpus de inscripciones latinas de Andalucía. Volumen II: Sevilla. Tomo I: La Vega (Hispalis), Sevilla.
Gordillo Salguero, D. (2017): “Propaganda dinástica y legitimidad augústea en la Hispania flavia: los agradecimientos béticos por la obtención de la ciudadanía romana”, en: Bravo Castañeda, G. y González Salinero, R., ed. Ideología y religión en el mundo romano. Actas del XIV Coloquio de la Asociación Interdisciplinar de Estudios Romanos (AIER), Signifer 51, Madrid-Salamanca, 415-441.
Gros, P. (1987): “Sanctuaires traditionnels. Capitoles e temples dynastiques: ruptures et continuités dans le fonctionnement et l’aménagement des centres religieux urbaines”, en: Los asentamientos ibéricos ante la romanización. Actas del Coloquio, 27-28 febrero 1986, Madrid, 111‑120.
Grupo Mérida (2003): Atlas antroponímico de la Lusitania romana, Mérida-Burdeos.
Guerra, A. (1995): Plínio-o-Velho e a Lusitânia, Arqueologia & história antiga 1, Lisboa.
Guerra, A. (2001): “Resistência à aculturação no Ocidente Hispânico: defesa do território e identidade linguística”, Era. Arqueología, 3, 150-164.
Hernández Guerra, L. y Solana Sainz, J. M.ª (1999): “Inscripciones votivas inéditas de la provincia de Salamanca”, Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik, 128, 267-268, [online] https://www.jstor.org/stable/20190540 [consultado el 05/06/2025].
Humbert, M. (1981): “Le droit latin imperial: cités latines ou citoyenneté latine?”, Ktema, 6, 207‑226, [online] https://www.persee.fr/doc/ktema_0221-5896_1981_num_6_1_1846 [consultado el 05/06/2025].
Hurtado San Antonio, R. (1977): Corpus Provincial de Inscripciones Latinas de Cáceres, Cáceres.
Illés, I. Á. (2016): Vespasian’s edict and the Flavian municipal charters, Budapest.
Kremer, D. (2006): Ius latinum: le concept de droit latin sous la République et l’Empire, Romanité et modernité du droit, París.
Lamberti, F. (2010): “Civitas Romana e diritto latino tra tarda Repubblica e primo Principato”, Index, 39, 227‑235.
Le Roux, P. (1990): “Les villes de statut municipal en Lusitanie romaine”, en: Gorges, J.-G., ed. Les villes de Lusitanie romaine: hiérarchies et territoires. Table ronde internationale du CNRS, Collection de la Maison des Pays Ibériques 42, París-Burdeos, 35-49.
Le Roux, P. (1996): “Droit latin et municipalisation en Lusitanie sous l’Empire”, en: Ortiz de Urbina, E. y Santos Yanguas, J., ed. Teoría y práctica del ordenamiento municipal en Hispania, Veleia: Anejos acta 3, Vitoria-Gasteiz, 239-253.
Le Roux, P. (1998): “Rome et le droit latin”, Revue historique de droit français et étranger, 76(3), 315‑341, [online] https://www.jstor.org/stable/43851017 [consultado el 05/06/2025].
Le Roux, P. (2006): Romanos de España: ciudades y política en las provincias (siglo II a.C. – siglo III d.C.), Barcelona.
López Barja, P. (1999): “Latinidad municipal y latinidad juniana”, en: González Fernández, J., ed. Ciudades privilegiadas en el Occidente romano, Publicaciones de la Universidad de Sevilla. Serie Historia y geografia 42, Sevilla, 411‑416.
Mangas Manjarrés, J. (1989): “La municipalización flavia en Hispania”, en: Aspectos de la colonización y municipalización de Hispania, Cuadernos emeritenses 1, Mérida, 153‑172.
Mantas, V. G. (1992): “Notas sobre a estrutura urbana de Aeminium”, Biblos, 68, 487‑513.
Mantas, V. G. (1998): “O espaço urbano nas ciudades do norte da Lusitânia”, en: Rodríguez Colmenero, A., ed. Los orígenes de la ciudad en el Noroeste hispánico. Actas del Congreso Internacional, 15-18 de mayo de 1996, Lugo, vol. I, Lugo, 355-392.
Marco Simón, F. (1993): “Nemedus Augustus”, en: Adiego Ljara, I. J., Siles Ruiz, J. y Velaza Frías, J., ed. Studia palaeohispanica et indogermanica J. Untermann ab amicis hispanicis oblata, Avrea saecula 10, Barcelona, 165-178.
McElderry, R. K. (1918): “Vespasian’s reconstruction of Spain”, The Journal of Roman Studies, 8, 53‑102, [online] https://www.jstor.org/stable/370152 [consultado el 05/06/2025].
Melchor Gil, E. (2011): “Sobre los magistrados de las comunidades hispanas no privilegiadas (siglos III a.C.-I d.C.)”, en: Sartori, A. y Valvo, A., ed. Identità e autonomie nel mondo romano occidentale: Iberia-Italia, Italia-Iberia. III Convegno Internazionale di Epigrafia e Storia Antica, Gargnano, 12-15 maggio 2010, Epigrafia e antichità 29, Faenza, 151‑171.
Melchor Gil, E. (2013): “Instituciones de gobierno de las comunidades hispanas no privilegiadas (s. III a.C.-s. I d.C.): senatus y magistratus”, en: Ortiz de Urbina, E., ed. Magistrados locales de Hispania: aspectos históricos, jurídicos, lingüísticos, Veleia: Anejos acta 13, Vitoria-Gasteiz, 135‑158.
Melena Jiménez, J. L. (1984): “Un ara votiva romana en el Gaitán, Cáceres”, Veleia, 1, 233-259, [online] https://ojs.ehu.eus/index.php/Veleia/article/view/24281/21532 [consultado el 05/06/2025].
Mélida y Alinari, J. R. (1924): Catálogo monumental de España: provincia de Cáceres, vol. I, Madrid.
Montenegro Duque, Á., Blázquez Martínez, J. M.ª y Solana Sainz, J. M.ª (1986): Historia de España, vol. 3: España romana, Madrid.
Morales Rodríguez, E. M.a (2000): Los municipios flavios de la Bética, tesis doctoral, Universidad de Granada, [online] https://digibug.ugr.es/handle/10481/4419 [consultado el 05/06/2025].
Navarro Caballero, M. (2000): “Notas sobre algunos gentilicios romanos de Lusitania: una propuesta metodológica acerca de la emigración itálica”, en: Gorges, J.-G. y Nogales Basarrate, T., ed. Sociedad y cultura en Lusitania romana: IV mesa redonda internacional sobre la Lusitania romana, Estudios portugueses 13, Mérida, 281-298.
Navarro Caballero, M. (2006): “L’émigration italique dans la Lusitanie côtière: une approche onomastique”, en: Caballos Rufino, A. y Demougin, S., ed. Migrare: la formation des élites dans l’Hispanie romaine, Ausonius publications: Études 11, Burdeos, 69-100, [online] https://books.openedition.org/ausonius/7599?lang=en [consultado el 05/06/2025].
Nünnerich-Asmus, A. (1996): El arco cuadrifronte de Cáparra (Cáceres): un estudio sobre la arquitectura flavia en la Península Ibérica, Anejos de Archivo Español de Arqueología 16, Madrid.
Olivares Pedreño, J. C. (2009): “El culto a Júpiter, deidades autóctonas y el proceso de interacción religiosa en la céltica hispana”, Gerión, 27(1), 331-360, [online] https://revistas.ucm.es/index.php/GERI/article/view/GERI0909120331A [consultado el 05/06/2025].
Oliveira, A. N. (2001): “Para a história do Concelho de S. Pedro do Sul (continuação)”, Beira Alta, 62, 51-143.
Ortiz de Urbina, E. (1996): “Derecho latino y municipalización virtual en Hispania, África y Galia”, en: Ortiz de Urbina, E. y Santos Yanguas, J., ed. Teoría y práctica del ordenamiento municipal en Hispania, Veleia: Anejos acta 3, Vitoria-Gasteiz, 137‑153.
Ortiz de Urbina, E. (2000): Las comunidades hispanas y el derecho latino: observaciones sobre los procesos de integración local en la práctica político-administrativa al modo romano, Anejos de Veleia: Series minor 15, Vitoria-Gasteiz.
Ortiz de Urbina, E. (2001): “Aspectos constitucionales del municipium: a propósito de la lex Malacitana”, Mainake, 23, 137‑154, [online] https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/825468.pdf [consultado el 05/06/2025].
Paredes Martín, E. (2017): “Cambios religiosos, onomásticos y jurídicos entre el indigenismo y la romanidad: en torno a HEp 4, 1994, 1101”, comunicación presentada en: III Jornadas Doctorales en Ciencias de la Antigüedad: respuestas al cambio en la Prehistoria y el Mundo Antiguo, 14-15 diciembre 2017, Zaragoza.
Paredes Martín, E. (2019): “Latinidad, onomástica e integración jurídica en el interior de Lusitania: acerca de una inscripción procedente de Teixoso (Castelo Branco, Portugal): HEpOL 26069”, Conimbriga, 58, 301-329, [online] https://doi.org/10.14195/1647-8657_58_9 [consultado el 05/06/2025].
Paredes Martín, E. (2022): “Sobre la fecha de promulgación del edictum de latinidad vespasianeo a las provincias hispanas (Plin. n.h. 3.30): entre el ‘Año de los Cuatro Emperadores’ y la censura imperial del 73/74”, Athenaeum, 110(2), 442-485.
Rodríguez Colmenero, A. (1993): Corpus-Catálogo de inscripciones rupestres de época romana del cuadrante noroccidental de la Península Ibérica, Larouco. Anejo 1, La Coruña.
Rodríguez Colmenero, A., Ferrer Sierra, S. y Álvarez Asorey, R. D. (2004): Miliarios e outras inscricións viarias romanas do Noroeste hispánico: conventos bracarense, lucense y asturicense, Callaeciae et Asturiae itinera Romana, Santiago de Compostela.
Rodríguez Neila, J. F. (1993): “Gestión administrativa en las comunidades indígenas hispanas durante la etapa pre-municipal”, en: Rodríguez Neila, J. F., ed. Actas del I Coloquio de Historia Antigua de Andalucía, Córdoba 1988, Colección mayor, Córdoba, 385-412.
Rodríguez Neila, J. F. (1998): “Hispani Principes: algunas reflexiones sobre los grupos dirigentes de la Hispania prerromana”, Cuadernos de Arqueología de la Universidad de Navarra, 6, 99‑137, [online] https://doi.org/10.15581/012.6.27788 [consultado el 05/06/2025].
Roselaar, S. T. (2013): “The concept of conubium in the Roman Republic”, en: Plessis, P. J., ed. New frontiers: law and society in the Roman world, Edimburgo, 102‑122, [online] https://www.jstor.org/stable/10.3366/j.ctt3fgt2d.10 [consultado el 05/06/2025].
Salas Martín, J. (1985): “Notas acerca de la Augustobriga vettona (actual Talavera la Vieja, Cáceres)”, Norba, 6, 51‑66, [online] http://hdl.handle.net/10662/8933 [consultado el 05/06/2025].
Salinas de Frías, M. (1990): “Las ciudades romanas de Lusitania oriental: su papel en la transformación del territorio y la sociedad indígena”, en: Gorges, J.-G., ed. Les villes de Lusitanie romaine: hiérarchies et territoires. Table ronde internationale du CNRS, Collection de la Maison des Pays Ibériques 42, París-Burdeos, 255-263.
Salinas de Frías, M. (1994): “Unidades organizativas indígenas y administración romana en el valle del Duero”, en: González, M.ª C. y Santos Yanguas, J., ed. Las estructuras sociales indígenas del norte de la Península Ibérica, Revisiones de historia antigua 1, Vitoria-Gasteiz, 167-179.
Santos Sánchez, M. (1993): Historia de Talavera la Vieja (la antigua Augustobriga), Talavera de la Reina.
Sherwin-White, A. N. (1973): The Roman Citizenship, Oxford.
Stylow, A. U. (1986): “Apuntes sobre epigrafía de época flavia en Hispania”, Gerión, 4, 285-312, [online] https://revistas.ucm.es/index.php/GERI/article/view/GERI8686110285A [consultado el 05/06/2025].
Torrent Ruiz, A. (2017): “La política municipalista flavia en Hispania: el edicto de Vespasiano universae Hispaniae Latium tribuit; la epístula de Domiciano promulgadora de la Lex Irnitana”, Revista Internacional de Derecho Romano, 19, 153‑242, [online] https://hdl.handle.net/10578/17856 [consultado el 05/06/2025].
Vaz, J. L. (1997): A civitas de Viseu. Espaço e Sociedade, tesis doctoral, Universidade de Coimbra, [online] https://www.ccdrc.pt/wp-content/uploads/2023/12/arquivo75.pdf [consultado el 05/06/2025].
Vaz, J. L. (2007): Lamego na época romana, capital dos Coilarnos, Lamego.
Villaret, A. (2019): Les dieux augustes dans l’Occident romain: un phénomène d’acculturation, Ausonius éditions: Scripta antiqua 126, Burdeos.
Notes
- Al respecto de la fecha concreta de promulgación de este edictum latinizador, vid. Paredes Martín 2022.
- Plin., N.H., 3.30: Vniuersae Hispaniae Vespasianus Imperator Augustus iactatum (o iactatus) procellis rei publicae Latium tribuit.
- La bibliografía acerca de esta concesión, como no podía ser de otro modo dada su trascendencia, es ingente. A modo solo de breve selección bibliográfica, cf. Mangas Manjarrés 1989; Alföldy 1998; Bravo Bosch 2009; 2008, 185 ss.; Andreu Pintado 2003; 2004a; 2005; Alburquerque Sacristán 2012; Illés 2016; Torrent Ruiz 2017.
- La categorización jurídica como ciues Latini o municipes Latini de los habitantes de las comunidades beneficiadas por la latinidad – al menos de aquellos que no gozaran ya de la ciuitas Romana optimo iure – viene expresamente atestiguada en documentos tales como la rúbrica LIII de la lex Malacitana (ciues Latini) o la rúbrica XXVIII de las leges de Salpensa e Irni (municipes Latini).
- Sobre el hecho de que la concesión vespasianea del ius Latii supuso la conversión en Latini de los peregrini hispanos y, por tanto, la desaparición en términos jurídicos de tales peregrini, cf. Alföldy 1966, 50 (“Sous Domitien… il n’y avait plus de pérégrins en Espagne, seulement des citoyens latins et romains”); Montenegro Duque et al. 1986, 316 (“todos eran ciues Latini desde Vespasiano”) o Abascal Palazón & Espinosa Ruiz 1989, 72 y 225 (la condición peregrina quedó “relegada al recuerdo de los juristas”).
- Así aparece recogido en la rúbrica XXI de las leges Irnitana y Salpensana: Qui ex senatoribus decurionibus conscriptisue municipii Flaui Irnitani/Salpensani magistratus uti hac lege comprehensum est creati sunt erunt, ii, cum eo honore abierint. De hecho, ya los propios autores clásicos identificaban la condición jurídica latina con el disfrute del ius adipiscendae ciuitatis per magistratum: Str. 4.1.12 (sobre la condición latina de Nemauso); App., BCiv., 2.26; Plin., Pan., 37.3-5; Asc., Pis., 3c; Gai., Inst., 1.96; Frg. Aug. 1.6.
- Una vez más, la categorización de las comunidades beneficiarias del Latium como municipios viene demostrada en la rúbrica XXX de la lex Irnitana (municipium Latinum).
- Étienne 1958, 447 ss.; Andreu Pintado 2004a, 30 ss.
- Suet., Vesp., 5.
- Andreu Pintado 2004a, 30 ss.
- Villaret 2019, 218-219.
- Fishwick 1991, 446 ss.
- Étienne 1958, 319 ss.; Fishwick 1991, 446-454 o, más recientemente, en el que hasta la fecha constituye el trabajo de conjunto más completo sobre este fenómeno religioso (a la par que político): Villaret 2019.
- Sobre las dedicatorias epigráficas a los principes Flavios, vid. por ejemplo Andreu Pintado 2010; 2013; 2022, 87 ss.
- Andreu Pintado 2004a, 44.
- Andreu Pintado 2004a, 10 (tabla II) y 34. Sobre estos testimonios (todos procedentes de la provincia Baetica) y su contenido religioso o su trasfondo jurídico-político, vid. también Gordillo Salguero 2017 o Paredes Martín 2022, 463 ss.
- CIL II, 1610 (= CIL II2/5, 308; HEp 1, 1989, 244; HEpOL, 2234; EDCS, 8700321): Apollini Aug(usto) / municipii Igabrensis / beneficio / Imp(eratoris) Caesaris Aug(usti) Vespasiani / c(iuitatem) R(omanam) c(onsecutus) cum suis per hono[r]em / Vespasiano VI co(n)s(ule) / M(arcus) Aelius M(arci) fil(ius) Niger aed(ilis) / d(edit) d(edicauit). Sobre las cuestiones jurídicas relacionadas con el ius Latii que rodean a este testimonio, vid. Stylow 1986, 296 ss.
- CIL II, 1944 (= AE 1998, 724; HEpOL, 1581; EDCS, 5501643): Neptuno Aug(usto) / sacrum / L(ucius) Iunius Puteolanus / VIuir Augustalis / in municipio Suelitano / d(ecreto) d(ecurionum) primus et perpetuus / omnibus honoribus quos / libertini gerere potuerunt / honoratus epulo dato d(e) s(ua) p(ecunia) d(onum) d(edit). Delgado Delgado 1998, 172 y 209 (no 103) interpreta este testimonio desde el punto de vista de que L. Iunius Puteolanus habría sido el primer seuir nombrado en su comunidad tras la municipalización de esta en el s. i d.C. pero sin fechar dicha municipalización expresamente en época Flavia. Sí que consideran a la comunidad de Suel como municipio flavio, por ejemplo, Morales Rodríguez 2000, 465-468 o Corrales Aguilar 2001, 344, n° 3. Acerca del adjetivo primus aplicado a estas magistraturas de reciente aparición en contextos locales recién municipalizados, cf. Paredes Martín 2019, 305-313.
- HEp 1, 1989, 491 (= AE 1989, 456; HEpOL, 14913; EDCS, 6100374): Apollini / Aug(usto) / Sempronius Ca/rus Siluini f(ilius) / Lucretius Marti/alis Lucreti f(ilius) / aediles / d(e) s(ua) p(ecunia) f(aciendum) c(urauerunt). Acerca de estos aediles de Andelo y de las connotaciones jurídicas de este epígrafe, vid. el detallado trabajo de García Fernández 2012.
- Étienne 1958, 338‑339.
- Tomamos estos datos globales de la tesis titulada El culto a las divinidades con epíteto Augustus/Augusta en la Hispania romana de la Dra. Noelia Cases Mora, a quien agradecemos profundamente la actualización de nuestros datos cuantitativos sobre este tipo de testimonios epigráficos hispanos.
- Al respecto de las inscripciones lusitanas tomadas en cuenta en este trabajo (fig. 1), cabe destacar la inclusión de aquellas menciones a divinidades abstractas y virtudes imperiales como Pietas, Pax, Fortuna, Victoria o Concordia, si bien no hemos contabilizado las dedicatorias al Genius ni al Numen Augusti por ser consideradas generalmente como advocaciones del propio poder imperial (si bien desde una innegable perspectiva religiosa), pero no como divinidades per se.
- Es el caso, por ejemplo, de HEp 4, 1994, 1054 de Bobadela, para el que han sido propuestas interpretaciones tan dispares como una dedicatoria a Roma et Augusto (Anacleto 1981, 58-59; Encarnação 2010, 124), una honra a Marte Augusto (RAP, 558), una mención de origo Caesaraugustana (Alarcão 2002, 166) o, más recientemente, una referencia a un liberto imperial (Encarnação 2018, 164-66). Para el caso de HEp 9, 1999, 494 de La Fuente de San Esteban, los daños que presenta el soporte llevaron a sus editores (Hernández Guerra & Solana Sainz 1999, 268) a acoger con prudencia la restitución de Aug(usto) como epíteto acompañante del teónimo I(uppiter) O(ptimo) M(aximo). Acerca de los tres testimonios dudosos restantes, cf. infra.
- Plin., N.H., 4.117-118.
- Plin., N.H., 4.113.
- Plin., N.H., 4.116.
- cf. nt. 111.
- Aunque parece que ciertamente estamos ante una dedicatoria a una divinidad augustea, de la inscripción HEp 15, 2006, 516 de Lisboa se discrepa sin embargo acerca de a qué divinidad en concreto habría estado dedicada (bien a Liber Pater Augusto o a la Libertas Augusta).
- Resulta evidente que, frente a otras regiones del Occidente romano, como por ejemplo las provincias galas, donde contamos con testimonios votivos en honor, por ejemplo, de Gesacus Augustus (CIL XIII, 3488 = EDCS, 10600256), de Rosmerta Augusta (AE 2002, 1003 = EDCS, 28900008) o de Damona Augusta (CIL XIII, 5921 = EDCS, 10801331), procedentes los tres de la Gallia Belgica, el uso del epíteto Augustus/Augusta en dedicatorias dirigidas a deidades indígenas es un fenómeno muy poco frecuente en Hispania.
- Fuera de Lusitania, pero sin salir del ámbito hispano, apenas podemos mencionar en este sentido a la inscripción rupestre dedicada a Nemedus Augustus en la cueva de La Griega (Pedraza, Segovia), estudiada en detalle por Marco Simón 1993 o, más recientemente, por Cases Mora 2023. Sobre las distintas inscripciones procedentes de Bracara Augusta para las que también se ha planteado (a nuestro juicio, equívocamente) que se corresponden con sendas dedicatorias a Augusta Nabia, cf. nt. 42. Acerca del caso, ciertamente análogo, de un pretendido Reve Augusto en Orense, cf. nt 46.
- CIL II, 5347 (= CPILC, 492; HEp 5, 1995, 256; CILC V, 1358; HEpOL, 16448 + 31824; EDCS, 5600633).
- Fita y Colomé 1887, 361.
- E. Hübner, en CIL II, 5347; Mélida y Alinari 1924, 96, n° 266.
- En este sentido, además de CPILC, 492, también HEpOL, 16448 + 31824 (= EDCS, 5600633), además de Salas Martín 1985, 66, n° 2; Santos Sánchez 1993, 59, n° 20 o González Cordero 2001, 139-140, n° 37.
- Esteban Ortega, en CILC V, 1358.
- Sobre esta divinidad, vid. también la contribución de J. C. Olivares Pedreño en este mismo volumen (en esp. 1140-141).
- AE 1984, 494 (= CILC I, 118; HEpOL, 18484; EDCS, 8400305).
- Melena Jiménez 1984, 235.
- CPILC, 157 (= HEp 13, 2003/2004, 217; CILC I, 122; HEpOL, 24253; EDCS, 34301048): Veneri A(ugustae) / Antestia / Anuis An/testiae l/iberta li/bens a(nimo) u(otum) s(oluit) / {V}.
- Tras analizar esta pieza en el Museo de Cáceres (donde fue depositada ya en 1922) y aun reconociendo lo problemático de la inscripción, preferimos ver aquí no una referencia a Venus Augusta como Veneri A(ugustae), sino más bien una más sencilla mención al antropónimo femenino Veneria (constatado en otros epígrafes de la zona como CIL II, 722 (= CPILC, 109; CILC I, 159; HEpOL, 21700; EDCS, 5500732) del mismo término municipal cacereño; o HEp 5, 1995, 210 (= CILC II, 531; HEpOL, 23144; EDCS, 20400170) de la cercana localidad de Herguijuela). Acerca de esta ara de la Dehesa de Valdelacasa, vemos que J. Esteban Ortega (en CILC I, 122) considera que “Anuis es el genitivo arcaico de Anus y tendría la función de constatar la senectud de Antestia, antigua ama de la liberta del mismo nombre”. Sin embargo, en nuestra opinión, la consideración de Anuis como genitivo permite una más lógica explicación de la pieza y de la inscripción: estamos ante el ara funeraria de Veneria Antestia, liberta de Anui Antestia. De hecho, como señalase en su día J. Gómez-Pantoja (en comentario a HEp 13, 2003/2004, 217) conocemos una Caecilia Anui en la cercana Augusta Emerita, en la famosa inscripción del Mausoleo de los Voconii (AE 2001, 76 = HEpOL, 20902; EDCS, 20401572). Por tanto, comprobada la existencia del onomástico femenino Anui, hoy estamos en disposición no solo de descartar la propuesta de J. Esteban Ortega sobre este epígrafe, sino también su tradicional consideración como un altar en honor de Venus Augusta. Las mismas consideraciones son compartidas también por Cases Mora 2023, 220-221, quien advierte asimismo de una inversión del orden habitual cognomen-nomen para el caso de Veneria Antestia.
- Esteban Ortega, en CILC I, 118.
- En función de este testimonio de El Gaitán, con su presunta A- (por Augustae) prefijada al nombre de la diosa Nabia, Melena Jiménez 1984, 256 llegó a proponer que en otras dos inscripciones procedentes de Bracara Augusta y tradicionalmente leídas a partir de una secuencia inicial AMBIAE o AMBIE, lo que en realidad debería leerse serían sendas dedicatorias a A(ugusta) Nabia/Nabie, habida cuenta también de sendos nexos NA en el inicio del teónimo. Sin embargo, en ambos casos mencionados por Melena Jiménez las lecturas actualmente aceptadas difieren totalmente de lo señalado por este autor. Así, para el caso de la primera de estas inscripciones, y aunque en EDCS, 22200355 se siga apostando por la lectura dada por Melena Jiménez y recogida en HEp 1, 1989, 664 – A(ugustae) Nabi(ae) / Orebi(ae) / [A]rquius / [C]antab[—] –, hoy se acepta la lectura ya dada originalmente en AE 1973, 308, confirmada luego en RAP, 9 y recogida aún hoy en HEpOL, 12820: Ambi/drebi / [A]rquius / [C]antab[ri] / l(ibens) a(nimo) p(osuit). Para la segunda de estas dos inscripciones bracarenses, volvemos a ver que EDCS, 22200356 sigue manteniendo la interpretación dada por Melena Jiménez y recogida en HEp 1, 1989, 665: A(ugustae) Nabi(a)e / sacrum / A(ulus) Caecilius / Paternus / u(otum) s(oluit) l(ibens) a(nimo); lectura que difiere de la contemplada en RAP, 8 o en HEpOL, 12821: Ambidrebi / sacrum / A(ulus) Caecilius / Paternus / u(otum) s(oluit) l(ibens) a(nimo). De nuevo, vemos que Cases Mora 2023, 220-221 acoge también con muchas dudas la validez de dichas lecturas como probativas de un culto hispano a Augusta Nabia.
- Acerca de esta inscripción, claro ejemplo de bilingüismo desde una óptica religiosa pero también lingüística, vid. también las consideraciones ofrecidas en este mismo volumen por J. Herrera Rando (36-40, 47, 49 con n° 45).
- HEp 17, 2008, 251 (= AE 2008, 640; HEp 19, 2010, 534; AE 2010, 645; HEp 2014-2015, 877; AE 2015, 533; HEpOL, 27346; EDCS, 51400900).
- Al respecto de la presencia y caracterización de esta divinidad en otros ámbitos geográficos, remitimos también a las contribuciones de A. Redentor (113-115) y de J. C. Olivares Pedreño en este mismo volumen (140-142).
- Hay otra inscripción hispana que ha sido interpretada igualmente como un posible segundo testimonio de Reve Augusto. Nos referimos al epígrafe HEp 2, 1990, 511 (= HEp 7, 1997, 484; HEpOL, 16718; EDCS, 13301324) de Orense. Según las primeras lecturas dadas (recogidas, por ejemplo, en HEp 1, 1990, 511), estaríamos ante una dedicatoria a un Genius desconocido: [G]eni[o] [—] / P(ublius) A(nnius) S(euerus) / ex d(euotione). No obstante, lecturas posteriores (así consta en HEp 7, 1997, 484 o en HEpOL, 16718) la han interpretado, si bien con dudas, como una dedicación a Reve Augusto: R(eue?) A(ugusto?) / Pas(tor) ex d(euotione). Esta nueva lectura también será sumamente problemática y dista de ser unánimemente aceptada por la investigación actual: así lo reconoce J. Mangas Mangarrés (en comentario a HEp 7, 1997, 484) al señalar que “No es posible mejorar la lectura a partir de la simple visión de la foto, pero sí sugerir que la hipótesis rechazada por el autor para la lín. 2, la de P(ublius) A(nnius) S(euerus), parece más justificable. Resulta frecuente la simple inclusión de las iniciales primeras del nombre en epigrafía votiva de procedencia doméstica o de pequeños núcleos urbanos rurales”. De hecho, en la lectura recogida actualmente en EDCS, 13301324 se vuelve a omitir mención alguna a un pretendido Reve Augusto: R(eue?) La(rauco?) / P(ublius) V(—) S(—) / ex d(euotione). Por tanto, creemos preferible descartar este epígrafe (a todas luces problemático) en cuanto que posible testimonio de una divinidad indígena augustea.
- Cardim Ribeiro 2010, 48-49.
- AE 1946, 7 (= FC II, 18; RAP, 183; HEpOL, 22175; EDCS, 700015).
- Cases Mora 2023, 223-224.
- Sobre estos debates, remitimos a los dos últimos trabajos que se han detenido en este problemático testimonio: Encarnação 2021, 180-197 y Cases Mora 2023, 223-225, ambos con bibliografía más específica sobre el tratamiento que esta inscripción ha recibido, desde distintas perspectivas y ámbitos de interés, por parte de la investigación previa.
- Sobre la nueva propuesta del nombre del dedicante borrado en lín. 2 de esta inscripción, cf. Encarnação 2021, 188-194 (dicha propuesta aparece recogida igualmente en EDCS, 700015). Lo cierto es que ya los editores de FC II ofrecieron algunas hipótesis a este respecto.
- Encarnação 2021, 192.
- Cf. nt 110.
- De hecho, la condición municipal de esta comunidad viene atestiguada epigráficamente por la inscripción HEp 2012, 757 (= AE 2012, 682; HEpOL, 26256; EDCS, 55401009): Mun(icipii)?] Co[nimbri?]gen[sis]. Y, al margen de este elocuente testimonio, contamos igualmente con otra inscripción de la misma comunidad dirigida a la propia comunidad con el epíteto de Flauia: Fl(auiae) Conimbrica[e] / et Larib(us) eiu[s / —]us Faustu/[s —].
- Aunque son numerosos los ejemplos hispanos en los que la Arqueología nos constata este fenómeno de gran auge monumentalizador en época flavia (una síntesis de estos procesos, en Andreu Pintado 2004a, 171‑172), lo cierto es que Conimbriga es quizá la comunidad hispana que constituye el ejemplo paradigmático de completa remodelación urbana a raíz de su acceso a la condición municipal por parte de los Flavios. Así, ya en 1977 los editores de los Fouilles de Conimbriga calificaron este nuevo periodo de la historia de la comunidad como “révolution flavienne”, en una denominación que ha encontrado un amplio eco en la bibliografía posterior sobre este tema: Alarcão & Étienne 1977, 83 ss.; 1986, 126 ss.; Gros 1987, 115 o Correia 2013, 358 entre otros muchos.
- HEp 4, 1994, 1101 (= RAP, 228; HEpOL, 23110; EDCS, 21700672).
- Así lo han señalado, por ejemplo, Alarcão 1990, 27; 2005, 125; Vaz 2007, 15 o Alarcão et al. 2013, 92.
- Plin., N.H., 4.118.
- CIL II, 760 (= CPILC, 14; CILC I, 19; HEpOL, 21738; EDCS, 5500770): Municipia / prouinciae / Lusitaniae stipe / conlata quae opus / pontis perfecerunt / Igaeditani / Lancienses Oppidani / Talori / Interannienses / Colarni / Lancienses / Transcudani / Araui / Meidubrigenses / Arabrigenses / Banienses / Paesures.
- A favor de esta condición municipal flavia, Guerra 1995, 109 o Le Roux 1996, 252. Con menos nivel de seguridad, también Le Roux 1990, 45 u Ortiz de Urbina 2000, 243 (mapa II).
- Vaz 1997, 188; Oliveira 2001, 60.
- Baratta 2001, 46-47. También Cases Mora 2023, 219-220 opta por una datación de esta inscripción durante el reinado conjunto de Marco Aurelio y Lucio Vero.
- Aunque contamos con más de una treintena de testimonios relativos a flamines Diuorum et Augustorum (tanto de carácter local como de carácter provincial) en Hispania, solamente uno de estos testimonios procede de la provincia Lusitania: CIL II, 51 (= IRCP, 238; RAP, 530; HEpOL, 21131; EDCS, 5500051) procedente de Beja: L(ucio) Cl[—]u M(arci) f(ilio) Gal(eria) Saluiano / [flam(ini)] diuo[ru]m Aug(ustorum) [—].
- Sin salir del ámbito lusitano, podemos referir en relación a estas menciones epigráficas de reinados conjuntos las inscripciones que en Italica fueron erigidas en honor de M. Lucretius Iulianus, procurator Auggg(ustorum) de la Baetica y procurator de la uicesima hereditatium en Baetica y Lusitania (ERIt, 53-54; CILA II, 379; HEpOL, 573; EDCS, 10100025 + 80400008), datadas entre los años 209 y 211 d.C. en que Septimio Severo y sus hijos Caracalla y Geta compartieron el título de Augusti; o el hito terminal de los Augg(usti) Diocleciano y Maximiano que limitaba los antiguos territoria de Ebora y Pax Iulia (HEp 14, 2005, 442; HEpOL, 28098; EDCS, 39800473).
- Vaz 1997, 188; Oliveira 2001, 60.
- Así aparece recogido, por ejemplo, en Grupo Mérida 2003, 224: [M]agius Reburrus y Magi Saturnini.
- HEp 7, 1997, 1298 (= HEpOL, 22650; EDCS, 18100401): Amoena Malgeini f(ilia) an(norum) XX h(ic) s(ita) e(st) Malgeinus [Ba]ti / Caburius Ma[gi]o / Acilis et Treu[o]at(us) / Allucquai f(aciendum) c(urauerunt) / item / Cintumunis [—] so(ror) / an(norum) XI h(ic) s(ita) e(st). Para Vaz 1997, 226, n° 36 nos encontraríamos en realidad ante una estructura onomástica de tipo bimembre: Caburius Magio, teniendo así a Magio, -onis por un antropónimo distinto a Magius, -ii (opción seguida también por Grupo Mérida 2003, 224, aunque en esta obra lo considerarán como nomen y no como cognomen o nombre único, teniendo a Caburius y a Magius por dos individuos distintos). Sin embargo, la aparición en este epígrafe de Pinho de este Ma[gi]o plantea numerosas cuestiones: ¿Un nomen típico romano utilizado como nombre único (o como cognomen de considerar válida la posibilidad de Caburius Magio) en medio de una onomástica puramente indígena? ¿Un antropónimo romano en dativo (de considerar que sería el mismo nomen que Magius, -ii) entre distintos nombres lusitanos en caso nominativo? ¿Una estructura antroponímica bimembre (de ser efectivamente Caburius Magio) rodeada de individuos que únicamente presentan nombres únicos? Quizá el corte longitudinal que presenta esta inscripción, afectando a la parte central del antropónimo que estamos analizando, permita la posibilidad de ofrecer otras posibles restituciones de dicho nombre. ¿Pudiéramos hallarnos en realidad ante un nombre de más clara tradición indígena, mucho más atestiguado en esta zona central de Lusitania, como pudiera ser, por ejemplo, Ma[el]o? Dejamos esta cuestión abierta (solo un análisis personal del epígrafe podría solventar la identificación correcta del antropónimo), aunque esta última idea que proponemos nos parece altamente sugerente y a tener en cuenta.
- Vaz 1997, 187.
- Acerca del mantenimiento de teonimia indígena en la Italia posterior a la plena romanización jurídica tras el Bellum Socii, vid. en este mismo volumen la contribución de G. de Tord Basterra (esp. 167, 170).
- De hecho, el nomen Magius no es contemplado por Navarro Caballero 2000, 282; 2006, 70; Cadiou & Navarro Caballero 2010, 257 ss. o Grupo Mérida 2003, 409 entre los numerosos “fósiles onomásticos” atestiguados en Lusitania y que harían referencia a aquellos inmigrantes de origen itálico asentados en este territorio lusitano.
- Vaz 1997, 188; Oliveira 2001, 60.
- Fernandes 1998-1999, 148.
- Baratta 2001, 47.
- Vaz 1997, 187.
- Sobre la diferencia, sumamente importante en términos jurídicos, entre romanización y latinización, remitimos al trabajo de Espinosa Espinosa 2009. Acerca del fenómeno de la latinización, desde una perspectiva eminentemente lingüística, vid. la contribución en este mismo volumen de J. Herrera Rando.
- El que el hijo herede la onomástica y la condición jurídica paterna nos estaría hablando de la existencia de conubium entre [-.] Magius Reburrus y Victoria Victorilla, pues únicamente en los matrimonios legítimos (esto es, con conubium) el hijo podía tomar el status ciuitatis del padre. Así lo refiere Gayo (Inst., 1.56) cuando manifiesta que … cum enim conubium id efficiat, ut liberi patris condicionem sequantur, euenit, ut non solum ciues Romani fiant, sed et in potestate patris sint; y Sed hoc maxime casu necessaria lex Minicia fuit; nam remota ea lege diuersam condicionem sequi debebat, quia ex eis, inter quos non est conubium, qui nascitur, iure gentium matris condicioni accedit. Qua parte autem iubet lex ex ciue Romano et peregrina peregrinum nasci, superuacua uidetur; nam et remota ea lege hoc utique iure gentium futurum erat. En el mismo sentido, también se pronunció Ulpiano (5.8-9). Un estudio técnico sobre este ius, puede verse en Roselaar 2013. Aunque algunos autores rechazan que los Latini de época imperial disfrutasen del ius conubii (así, por ejemplo, McElderry 1918, 65 o López Barja 1999, 412), lo cierto es que una gran mayoría de autores consideran que el conubium era, junto con el commercium y el propio ius adipiscendae ciuitatis per magistratum, el núcleo jurídico fundamental de la condición latina provincial durante la época imperial: así, Sherwin-White 1973, 109 y 379, n° 1; Ortiz de Urbina 1996, 139; 2000, 31; 2001, 148; García Fernández 2001, 145; 2018; Caballos Rufino 2001, 114; Andreu Pintado 2004a, 13; Le Roux 2006, 124; Kremer 2006, 116‑118; Lamberti 2010, 228; Bravo Bosch 2008, 85 entre otros.
- Encarnação 1989, 318.
- Encarnação 1987, 27.
- Alarcão 1989, 307.
- Datan este testimonio en época augustea, por ejemplo, Vaz 1997, 286; Oliveira 2001, 61; Andreu Pintado 2004b, 255, n° 92.
- RAP, 239 (= HEpOL, 2960).
- Paredes Martín 2017.
- El que Vaz 1997, 286 atribuya a la época augustea la primera de las distintas fases monumentales de este complejo termal (con una segunda ya a finales del s. i d.C., precisamente en el periodo flavio) permite pensar que el lugar quizá venía siendo ocupado con anterioridad.
- Sería este un proceso de interacción (que no de simple identificación o asimilación) similar, por ejemplo, al estudiado por Olivares Pedreño 2009 para el caso del dios romano Júpiter en amplias zonas del territorio hispano de ambiente cultural céltico.
- Guerra 2001.
- A este respecto, cf. Fernández Corral & González Rodríguez 2021. Sobre el uso de formularios votivos puramente romanos en dedicatorias a divinidades indígenas del vecino territorio conventual bracaraugustano, vid. también la contribución en este mismo volumen de A. Redentor.
- Así lo consideran, por poner solo algunos ejemplos, Le Roux 1990, 45; Salinas de Frías 1990, 257; 1994, 175; Andreu Pintado 2004a, 166; 2005, 122-123; 2009, 508 entre otros muchos.
- AE 1967, 197 (= CPILC, 818; HEp 12, 2002, 93; CILC III, 1014; HEpOL, 20182; EDCS, 9800150).
- CPILC, 818.
- Prácticamente todos los autores que, de una forma u otra, han tratado acerca de este epígrafe le han dado una cronología flavia, habida cuenta de su innegable relación con la latinización/municipalización de Capera.
- Andreu Pintado 2005, 109; 2007, 41.
- Sobre estas cuestiones, remitimos a trabajos como los de García y Bellido 1972, 65-66; Cerrillo Martín de Cáceres 1998, 89; 2000, 161-162; 2006, 24; González Herrero 2002, 426-428.
- Acerca de las magistraturas indígenas constatadas en determinadas comunidades hispanas durante su etapa premunicipal, cf. Rodríguez Neila 1993; 1998; Melchor Gil 2011; 2013.
- Stylow 1986, 307.
- Acerca de los praefecti fabrum atestiguados en Lusitania, vid. González Herrero 2004.
- Sobre esta diferenciación jurídica entre romanización y latinización, volvemos a remitir al trabajo de Espinosa Espinosa 2009.
- García y Bellido 1974, 8-9.
- Solo una vez transcurrido su año de servicio público, y no durante la propia ocupación de su cargo, los ya ex magistrados accedían a la ciuitas Romana. Es así como lo estipula expresamente la ya mencionada rúbrica XXI de las leges Irnitana y Salpensana: Qui ex senatoribus decurionibus conscriptisue municipii Flaui Irnitani/Salpensani magistratus uti hac lege comprehensum est creati sunt erunt, ii, cum eo honore abierint.
- García Fernández 1998, 220; 2001, 129 ss.; Andreu Pintado 2005, 109; 2007, 41; Espinosa Espinosa 2009, 241.
- Rodríguez Neila 1993, 388.
- CIL II, 834 (= CPILC, 183; CILC III, 1003; HEpOL, 21773; EDCS, 5500844).
- González Herrero 2006, 97-98. Sobre la formación de gentilicios en zonas de tradición céltica (centrándose especialmente en el área gala), cf. Chastagnol 1995. A propósito de varias inscripciones de la localidad francesa de Avenches (antigua colonia de Auenticum), este autor afirma que los indígenas romanizados habrían gozado de cierta libertad para elegir su nomen, vinculándolo frecuentemente a los antecedentes peregrinos más prestigiosos de su familia. Pese a encontrarnos en un área completamente distinta (aunque de similar tradición céltica), vemos que se trataría de un fenómeno equiparable al que constatamos en el caso de M. Fidius Macer de Capera.
- Guerra 2001.
- CILC III, 1014.
- Andreu Pintado 2005, 109; 2007, 41.
- Y es que, en la línea de lo planteado por Fernández Corral & González Rodríguez 2021, 147-148 en su estudio sobre las dedicatorias a divinidades indígenas con formularios textuales romanos, vemos que este testimonio de M. Fidius Macer en Capera muestra muy bien la paradoja, aludida por las propias autoras, de que las divinidades locales indígenas adquirieron visibilidad y protagonismo principalmente ya en época romana: “los dioses de la conquista han llegado hasta nosotros gracias a las formas de expresión del conquistador”. Como hemos señalado también, ya Guerra 2001, 152 y 163 aludió a esta misma idea de que los testimonios de teónimos indígenas, entendidos por el autor como pruebas de la afirmación de las identidades indígenas frente al conquistador romano, se constatan ya en interacción directa con la cultura latina y bajo formas cultuales puramente itálicas.
- Mantas 1998, 374-375.
- CIL II2/14, 864 (= RIT, 58; AE 1955, 243; HEpOL, 19493; EDCS, 3400021): [Vi]ctor[iae] / [A]ugustae / [colon]ia triu[m]/[phalis Tarrac(onensium)]. La cronología de esta inscripción en estas fechas tan tempranas viene dada ya en RIT, 58 o, más recientemente, en CIL II2/14, 864.
- CIL II, 2821 (= HEp 1, 1989, 583; HEp 13, 2003/04, 647; HEpOL, 8647; EDCS, 22200292): Druso [Caesari] / German[ici Caesaris f(ilio)?] / Pietat[e Augusta] // Afrania. En este caso, la cronología se basa en la mención expresa a Germánico.
- Del más de centenar y medio de dedicatorias hispanas a deidades con epíteto Augustus/Augusta, la única proveniente de una comunidad de estatuto estipendiario se trata, quizás, de una placa proveniente de la antigua Orippo (Dos Hermanas, Sevilla) dedicada en honor de Mercurio Augusto (CILA II 601; HEp 4, 1994, 677; HEp 5, 1995, 696). Aunque J. González Fernández (en CILA II 601) datase esta inscripción entre finales del s. i y principios del s. ii, posteriormente Caballos Rufino & Eck 1993, 62 adelantarán su cronología hasta mediados del s. i d.C., anterior por tanto a la municipalización de Orippo que viene siendo datada en época flavia, por ejemplo, por Andreu Pintado 2004a, 155.
- CIL II, 2559 + 5639 (= AE 1990, 544; HEpOL, 8369; EDCS, 5501928): Marti / Aug(usto) sacr(um) / G(aius) Seuius / Lupus / architectus / Aeminiensis / Lusitanus ex uo(to). En este caso, cabe destacar que tanto el lugar donde se realizó la inscripción (Brigantium) como la patria originaria del architectus (Aeminium) han solido ser consideradas comunidades de promoción municipal flavia. Para el caso de Brigantium, además, su promoción municipal flavia se ha solido relacionar precisamente con la construcción de la Torre de Hércules y con la dedicatoria del propio G. Seuius Lupus: en este sentido, por ejemplo, McElderry 1918, 98‑99; Fernández Ochoa 1993, 237‑238; Rodríguez Colmenero et al. 2004, 600, n° 524 o, de forma más explícita, Rodríguez Colmenero (en CIRNO, 45). En cuanto a la promoción municipal flavia de Aeminium, vemos que es admitida por autores como García Iglesias 1979, 82 y 85; Abascal Palazón & Espinosa Ruiz 1989, 74-75, fig. 9; y 77; Edmondson 1990, 166; Mantas 1992, 493; o, con ciertas dudas, también McElderry 1918, 73; Andreu Pintado 2004a, 165-166; 2009, 508.
- CIL II, 5261 (= AE 1987, 484; HEp 2, 1990, 36; HEpOL, 22052; EDCS, 5600558): [[Ioui Aug(usto)]] / [[sacrum]] / in honorem / M(arci) Arri Reburri / Lanc(iensis) Transc(udani) / filii optimi / M(arcus) Arrius Laurus et / Paccia Flaccilla / posuerunt. A favor de la condición municipal flavia de esta comunidad de los Lancienses Transcudani, vid. García Iglesias 1979, 83-84; Abascal Palazón & Espinosa Ruiz 1989, 74-75, fig. 9; Le Roux 1990, 45; 1996, 252.
- AE 1924, 12 (= FC II, 2; HEpOL, 22161; EDCS, 700001): Apollini / Aug(usto) / Caecilia / Auita. Como ya se avanzó supra, la condición municipal flavia de Conimbriga es unánimemente aceptada por toda la investigación especializada.
- Cases Mora 2021, 71-72; 2023, 210.