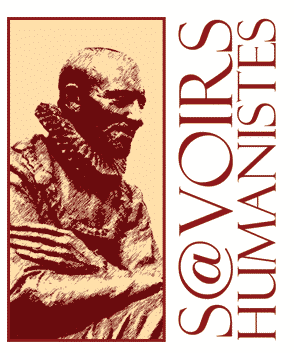En la Divina Comedia, Dante había condenado a Epicuro al infierno1 siguiendo la tradición que ya desde la Antigüedad, pero sobre todo a partir de los pensadores cristianos del s. III dC, hizo de los epicúreos una secta de herejes ateos2, entregados a un hedonismo desenfrenado. Sin embargo, tanto en la Edad Media3 como en el Renacimiento4, ciertos pensadores, también médicos y naturalistas, intentaron una recuperación discreta del valor de la filosofía epicúrea, algunos de cuyos aspectos podían ser considerados cercanos al cristianismo. Así lo apreciaron, entre otros, Thomas More5 y Erasmo6, autores que, a principios del s. XVI, muchas veces casi sin nombrarlo, anticiparon el programa de cristianización del epicureísmo que Pierre Gassendi intentó llevar a cabo a principios del s. XVII. De otra parte, en la España del s. XVI y XVII se ha señalado la presencia de un tipo de epicureísmo culto asociado a formas de estoicismo o aristotelismo, aunque aparecen también otras formas de epicureísmo difuso relacionado con posiciones heterodoxas en religión o moral, como en círculos de judeoconversos, que ahondan en la crítica anticlerical y la falta de fe en los dogmas cristianos. Este tipo de epicureísmo es difícil de sistematizar, aunque es posible relacionarlo con las tendencias críticas alentadas por el humanismo y el erasmismo7.
El presente trabajo pretende indagar si en dos novelas picarescas españolas cuya protagonista es una mujer, La Lozana andaluza8 y La pícara Justina, existen componentes que puedan ser juzgados de raigambre epicúrea como el ateísmo y el materialismo, pero también otros como la defensa de lo natural, lo científico, la bondad del placer, la amistad, la crítica del afán de riqueza y honores, y la libertad de elección de los hombres, que se hace extensiva a considerar una mayor libertad de costumbres para la mujer. Pero antes de proseguir, haremos un breve resumen de los puntos esenciales de la filosofía epicúrea que nos permitan diferenciar entre la verdadera doctrina y la interpretación maliciosa y vulgar que se hizo de ella durante tanto tiempo.
Según Epicuro, el fin de la vida es alcanzar la felicidad. Afirma, además, que todo placer es bueno, y que ser feliz consiste en no sentir turbación ni dolor alguno, para poder gozar así de la ataraxia, es decir, de la tranquilidad del cuerpo y del espíritu. Y puesto que el universo y nosotros mismos estamos formados por átomos y vacío, debemos estudiar la física, es decir la naturaleza, a fin de conocer las causas verdaderas de los fenómenos y poder con su ayuda ahuyentar los temores infundados sobre los dioses, sobre la muerte, sobre el dolor y sobre el placer9, que atormentan a los hombres impidiéndoles ser felices. Recomienda, asimismo, alejarse de la vida mundana y vivir apartado, de modo sencillo, en compañía de amigos queridos, tal como hacían él mismo y sus discípulos en el Jardín. Porque el placer al que se refiere Epicuro no es ninguno de los que disfrutan los hombres disolutos y crápulas, ya que estos placeres en realidad no nos proporcionan una vida agradable: lo que nos conduce al verdadero placer de vivir felizmente es el juicio certero que, de acuerdo con los hechos, nos permite elegir correctamente nuestras acciones10.
El principio de la libertad humana no depende de ninguna divinidad –los dioses solo se ocupan de ellos mismos– sino que reside en un fenómeno natural, en el movimiento de los átomos de que estamos formados, como nos lo explica Lucrecio en su poema De rerum natura:
Si los átomos no hacen, declinando, un principio de moción que rompa las leyes del hado, para que una causa no siga a otra causa hasta el infinito, ¿de dónde ha venido a la tierra esta libertad de que gozan los seres vivientes? ¿De dónde, digo, esta voluntad arrancada a los hados, por la que nos movemos a dónde nuestro antojo nos lleva, variando también nuestros movimientos, sin que los determine el tiempo ni el lugar, siguiendo sólo el dictado de nuestra propia mente?11
Lucrecio, asimismo, exalta el eros y el placer sexual como fundamentos de la vida y la renovación de la naturaleza, plantas, animales y seres humanos, encarnándolos en la figura de la diosa Venus. A ella le dedica unos versos apasionados, que otorgan a la acción apaciguadora del amor una primacía sobre las turbulencias de la guerra:
Y puesto que tú, sola, gobiernas la naturaleza…y no hay sin ti en el mundo ni amor ni alegría…haz que entretanto los feroces trabajos de la tierra se aquieten, adormecidos, por mar y por tierra. Pues sólo tú puedes regalar a los mortales una paz tranquila12.
Paralelamente, pero en sentido contrario, Lucrecio nos ilustra de qué modo el amor-pasión produce dolor, e incluso locura, en el caso de no ser correspondido o simplemente por la angustia que causa imaginar la pérdida del ser querido. Por este motivo la pasión intensa debe ser evitada, porque intranquiliza y aleja de la ataraxia. Recomienda, en cambio, el amor venal y pasajero, que procura un placer libre de penas y de preocupaciones13. Y finalmente, por la misma razón, le parece deseable buscar una relación estable y tranquila, pues afirma:
Una mujer de escasa belleza puede ser amada por su conducta, su suave carácter, el aseo y cuidado de su persona, y fácilmente induce a compartir su existencia, pues sucede que el hábito engendra el amor14.
También describe con certeras palabras el sentimiento de íntima seguridad que embarga a quien contempla el ajetreo del mundo con la mirada serena que procura el conocimiento de la doctrina epicúrea:
Es dulce, cuando sobre el vasto mar los vientos revuelven las olas, contemplar desde tierra el penoso trabajo de otros, no porque ver a uno sufrir nos de placer y contento, sino porque es dulce considerar de qué males te eximes. Pero nada hay más dulce que ocupar los excelsos templos serenos que la doctrina de los sabios erige en las cumbres seguras, desde donde puedas bajar la mirada hasta los hombres y verlos extraviarse confusos y buscar errantes el camino de la vida15.
Por su aproximación racional a los fenómenos de la naturaleza, algunos puntos de vista de la filosofía epicúrea fueron bien valorados en ámbitos de las ciencias naturales y de la medicina. La consideración por parte de Lucrecio del placer sexual como algo necesario, pues tiene como función anular un dolor ligado a la constitución física, así como la idea de que los sentimientos de amor, que corresponden al espíritu, no aportan equilibrio, sino que perturban la tranquilidad del alma debido a las preocupaciones causadas por la dependencia afectiva del ser amado, encontraron un eco en las teorías médicas de la Antigüedad y de la época medieval. Los médicos medievales defienden una posición parecida a la de Lucrecio, según la cual el placer sexual es un bien natural y necesario mientras que el amor es una pasión destructora de la que se debe huir16. De modo que si la felicidad, desde el punto de vista epicúreo, depende no sólo de la tranquilidad del alma, sino también de la ausencia de dolor en el cuerpo, hay que aceptar también la necesidad de los placeres sexuales.
Hemos de mencionar, asimismo, el hecho de que, en la escuela de medicina de Salerno, en época medieval y con posterioridad17, existieron mujeres médicas que se encargaban de curar a otras mujeres. Estas figuras pueden servir como un antecedente –deformado– de algunos aspectos de la actividad de la Lozana andaluza, dado que su creador, Francisco Delicado, por su interés por la medicina, pudo conocer esta tradición. Veamos ahora si los principios de la filosofía epicúrea que hemos expuesto sucintamente pueden reconocerse en las novelas picarescas antes indicadas. La lozana andaluza fue publicada en Venecia entre 1528-1530, escrita por Francisco Delicado, un clérigo español con conocimientos médicos que vivió largo tiempo en Italia. Es una obra singular, tanto por su estructura, que combina una primera parte narrativa y el resto en forma de diálogo, como por su contenido temático, centrado en las andanzas de Aldonza, una mujer inteligente y bella que sobrevive ejerciendo de prostituta, alcahueta y curandera en la Roma anterior al saqueo de las tropas del emperador Carlos V, en 1527.
La historia de la protagonista empieza siguiendo, o parodiando, el modelo de una novela griega: dos amantes a los que separarán las peripecias del destino, aunque el desarrollo posterior de la trama seguirá patrones completamente distintos. El mercader genovés Diomedes se enamora de una Aldonza muy jovencita y es correspondido por ella, un amor apasionado obra del dios Cupido, tal como lo explicitan ellos mismos:
Diomedes: Ay, ay ¡qué herida! Que de vuestra parte cualque vuestro servidor me ha
dado en el corazón con una saeta dorada de amor.
Lozana: No se maraville vuesa merced, me parece que vi un mochacho, atado un paño
por la frente, y me tiró no sé con qué. En la teta izquierda me tocó.
Diomedes: Señora es tal ballestero que de un mismo golpe nos hirió a los dos. Ecco
dunque due anime in uno core18.
El autor muy pronto deja entrever que el mercader actúa asimismo como rufián y alcahuete de Aldonza, pero también nos dice que esta relación amorosa dura varios años y de ella nacen hijos. Cuando ambos marchan a Génova con intención de casarse, la historia da un vuelco total, pues el padre de Diomedes determina dar muerte a Aldonza, ya que no desea que su hijo contraiga matrimonio con ella. El asesino contratado, un barquero que debe echarla al mar, se compadece de ella por ser mujer –otro tópico novelesco–, y la deja en tierra. No se cuenta cómo sobrevive, pero sí que contrae sífilis. Después de pasar a Livorno consigue llegar a Roma, donde transcurrirá en lo sucesivo el resto de la trama. A partir de este momento la obra abandona la estructura narrativa y adopta hasta el final forma dialogada, pasando a mostrar escenas del mundo de la prostitución y alcahuetería romana, en las que se mezclan personajes de nivel más alto y más bajo, descritos con un estilo que podríamos tildar de realista o naturalista y que en ciertas ocasiones roza lo escabroso.
El amor pasión no volverá a aparecer, excepto en la historia del joven Coridón, que acude a la lozana Aldonza en busca de remedio y describe los hechos casi con las mismas palabras que había usado anteriormente Diomedes, atribuyendo el proceso de enamoramiento a la acción del dios:
Coridón: Vi a una ventana de un jardín una hija de un ciudadano: ella de mí y yo de ella nos enamoramos, mediante Cupido, que con sus saetas nos unió, haciendo de dos ánimos un solo corazón19.
Sin embargo, Aldonza lo considera de modo más objetivo y positivista, no como un problema sentimental o social, sino como una enfermedad:
Lozana: ¿Qué habéis mi señor Coridón? Decímelo, que no hay en Roma quien os remedie mejor…el Amor es mal que atormenta a las criaturas racionales, pero a las bestias priva de sí mismas. ¿Qué me hará un muchacho como vos, que os hierve la sangre, y más el amor que os tiene consumido?20
Puesto que el padre de la joven la ha casado con un viejo, la solución de Aldonza recurre a ardides propios de un cuento de Boccaccio o de Chaucer, pero no se cuenta si el remedio tiene éxito, lo hemos de suponer. La mayor parte de la obra, por lo tanto, se centra en el amor venal: describe los tratos, las pequeñas disputas y trapacerías, así como los servicios sexuales que prestan Aldonza y sus amigas a clérigos, caballeros, embajadores, escuderos y rufianes de variadas pintas, tratando siempre de sacar algún provecho, puesto que este es su medio de vida. De manera muy curiosa, en un determinado momento, Aldonza pronuncia un largo alegato en favor de las cortesanas. En primer lugar, considera que se han dedicado a esta profesión, como ella misma, llevadas por la necesidad: «Mas a la necesidad no hay ley» dice21, por lo que se desprende que no deben ser juzgadas según cánones morales estrictos. En segundo lugar, Aldonza considera que la actividad que llevan a cabo las cortesanas es beneficiosa para la sociedad, pues evita que las urgencias eróticas masculinas se proyecten sobre mujeres supuestamente honestas, llevándolas por caminos torcidos. Por este motivo pide para las cortesanas una consideración casi de servidoras públicas, que merecerían gozar en su vejez de un subsidio por parte del estado:
Lozana: Me maravillo cómo pueden vivir muchas pobres mujeres que han servido esta corte con sus haciendas y honores, y puesto su vida al tablero para honrar la corte y pelear y batallar… Al igual que el Senado romano se hacía cargo de los soldados viejos o heridos en la lucha, los acogían en la taberna meritoria, así el gobierno de la ciudad debería cuidar a las prostitutas viejas… a las que con buen ánimo han servido y sirven en esta alma ciudad, las cuales…pusieron sus personas y fatigas al carro del triunfo pasado por mantener la tierra y tenella abastada y honrada con sus personas, viniendo de lejos y luengas partidas de diversas naciones y lenguajes…(si no lo hace) será causa de que no vengan muchas…y de aquí redundará que los galanes requieran a las casadas y a las vírgenes de esta tierra, ellas les darán de sus casas joyas, dinero y cuanto ternán a quien las encubra y a quien las quiera, de modo que quedarán los naturales ligeros como ciervos asentados a la sombra del alcornoque, y ellas contentas y pobres, porque se requiere dejar hacer el tal oficio a quien lo sabe manejar22.
Se ha subrayado a menudo la relación entre La lozana andaluza y La Celestina por el tema tratado y la forma dialogada, una relación que habría reconocido el propio Delicado al incluir grabados de La Celestina en la edición de su obra, una mención explícita en el subtítulo23 y otras en el interior. Pero a pesar de evidentes similitudes, el desarrollo de los hechos no avanza en la misma dirección, y las obras tienen finales, y creo que también propósitos, divergentes. Se ha comentado24 asimismo que el papel relevante de las cortesanas en la obra de Delicado, así como el uso del diálogo, denotarían una influencia o referencia a los Diálogos de heteras, escritos por Luciano de Samosata en el s. II dC. Es muy verosímil que el autor de La Lozana los conociera25, pues Luciano es uno de los autores antiguos más leídos en el Renacimiento y también muy imitado. Las heteras asimismo son protagonistas de algunos Idilios de Teócrito y aparecen con frecuencia en las comedias de Terencio. El papel que estas mujeres desempeñaban en la Atenas clásica, Demóstenes lo explica con claridad: «Las heteras las tenemos por placer, las concubinas para el cuidado cotidiano del cuerpo y las esposas para procrear legítimamente y tener un fiel guardián de los bienes de la casa»26. En la ciudad clásica las heteras encarnaban el reverso de los valores atribuidos a la mujer tradicional y honesta, eran libres e independientes y más cultivadas, y en la mayoría de casos extranjeras27. No es de extrañar, pues, que se nos diga28 que las mujeres que vivían en el Jardín de Epicuro eran heteras y practicaban la filosofía, ni tampoco que en los epigramas del epicúreo Filodemo29 –un contemporáneo de Lucrecio– se alabe la belleza y la dulzura del amor de las heteras, un amor que no produce daño.
Además, en la sociedad europea de finales del siglo XV y de la primera mitad del XVI, los historiadores constatan una permisividad cercana a actitudes que podrían calificarse de epicúreas, pues aunque la doctrina católica condenaba la lujuria, la libertad sexual era una práctica que formaba parte de la vida cotidiana: fornicar sí era pecado, pero pecado natural; era una costumbre, una prueba de normalidad social y fisiológica y la prostitución pública se convirtió casi en instrumento de salvación pública, un valor básico de la ética urbana que entraba en el juego de la Natura triunfadora del ideal ascético30. En esta misma época existe una producción literaria de estilo libre y tono subido, compatible en un mismo escritor con otros trabajos más serios31. El saco de Roma fue interpretado como castigo divino por una libertad de costumbres que era generalizada, pero que tenía una dimensión exagerada en la ciudad situada en el centro de la cristiandad y que era su símbolo: la ciudad alma o el alma ciudad. El libro de Delicado se sitúa en la frontera entre la permisividad anterior y el comienzo de una reflexión hacia vías más austeras que conducirá al Concilio de Trento y a la Contrarreforma.
Teniendo en cuenta estas indicaciones, podemos entender mejor el discurso de Aldonza en favor de sus compañeras: se trata de mantener un orden en la sociedad que viene de antiguo y en el que cada tipo de mujer desempeña su papel. Las heteras tienen la función de proporcionar placer a los hombres, cosa que favorece la salud del alma y del cuerpo de éstos y al mismo tiempo salvaguarda la honradez de las esposas e hijas, destinadas a ser el instrumento de conservación del linaje legítimo, del patrimonio y, por lo tanto, del estatus social e incluso político. Las heteras, viene a decirnos Delicado, puede considerarse que ejercen una función curativa y lenitiva en el tejido social, no tan alejada de la medicina, y así lo refleja la actividad de Aldonza que progresivamente se va acercando más a esta profesión. Y al final, en el momento en que se retira a las islas Lípari, siempre con Rampín a su lado y acompañada de otras cortesanas, la relación entre Aldonza y su amante-criado se ha convertido, con el paso del tiempo, en un tranquilo concubinaje desde el que poder contemplar la agitada tormenta de la guerra –y de la profesión– que han dejado atrás. Además de este planteamiento general, que no deja de ser sorprendente en un clérigo32, hay en la obra otras muchas señales susceptibles de ser consideradas como rasgos de epicureísmo, del epicureísmo difuso que se ha dicho que aparece en textos algo heterodoxos, como seguramente es el de nuestro autor33.
En la «Dedicatoria» de La lozana andaluza, el propio Delicado declara la intención de causar placer hablando cosas de amor y de dar olvido al dolor, es decir, muestra un propósito completamente acorde con la finalidad explícita de la filosofía epicúrea34. Así mismo, en el «Argumento», Delicado compara el retrato que ha hecho de Lozana y su entorno con una pintura: «Y porque este retrato es tan natural…»35, cosa que reconoce la protagonista en relación al propio autor: «Quiérolo yo mucho, porque me contrahace tan natural mis meneos y autos»36. Ya hemos mostrado antes como para Epicuro la investigación sobre las cosas debe hacerse de acuerdo con los hechos, además de que la comparación de la literatura con la pintura es un motivo de raíz antigua y clásica37.
Lozana es una mujer libre, como lo son para Epicuro y Lucrecio los seres humanos, que no están determinados ni por el destino ni sujetos a la voluntad de los dioses. Aldonza escapa al destino de muerte y se gana ella misma la libertad con su ingenio y su saber. El autor insiste en este aspecto: «Notaba lo que le parecía a ella que le había de aprovechar para ser siempre libre y no sujeta a ninguno»38; «Las mujeres en esta tierra son sujetas a tres cosas, la pinsión, la gola, y el mal que después les viene de Nápoles; por lo tanto, se ayudan cuando pueden con ingenio, y por esto ésta quiere ser libre»39; «Lozana: Como a mis expensas y sábeme bien, y no tengo envidia al Papa…»40.
También es inteligente y sabia, conoce remedios y ensalmos para el amor, para el cuerpo y para el alma, con lo que se conecta a la estirpe de mujeres cuyo lejano antecedente es Medea, que suelen tener una conducta libre y, a menudo, reprobable. Delicado no escatima elogios para su protagonista: «La señora Lozana fue natural compatriota de Séneca y no menos en su inteligencia y resaber, la cual desde su niñez tuvo ingenio y memoria y vivez grande, y fue muy querida de sus padres por ser aguda en servillos e contentallos»41, «Que tiene el mejor ver y judicar que jamás se vido, porque bebió y pasó el río de Nilo, y conoce sin espejo, porque ella misma lo es»42. Así mismo Lozana canta sus propias alabanzas: «Si mi agüela vivía… sabía yo más que no sé, que en su poder deprendí hacer fideos, empanadillas, etc… y ponía yo tanta vehemencia, que sobrepujaba a Platina y a Apicio Romano… mi madre me dejó hacer tramar y esta lanzadera para tejer…»43.
A este saber de artes caseras y, seguramente, eróticas, se añaden otros:
Lozana: Yo sé ensalmar y encomendar y santiguar cuando alguno está aojado, que una vieja me vezó, que era saludadera y buena como yo. Sé quitar ahítos, sé para lombrices, se encantar la terciana, sé remedios para la cuartana y para el mal de la madre. Sé cortar frenillos de bobos y no bobos, sé hacer que no duelan los riñones y sanar las renes, y sé medicar la natura de la mujer y la del hombre, sé sanar la sordera y sé ensolver sueños, sé conocer en la frente la fisionomía y la quiromancia en la mano, y prenosticar44.
Estas múltiples artes que practica Lozana y que le permiten irse alejando de la prostitución la acercan a la figura de una médica algo hechicera, como hemos dicho, y así lo reconoce ella: «Aquellos villanos me tenían por médica y venían todos a mí»45. Incluso se encuentra con algún médico envidioso al que increpa: «Decime, por qué no tengo yo de hacer lo que sé, sin perjuicio de Dios y de las gentes» y «Señor Solomón, sabé que cuatro cosas no valen nada si no son participadas, el placer y el saber, y el dinero y el coño de la mujer, el cual no debe estar vacuo, según la filosofía natural»46.
Pero ella misma y el autor tienen buen cuidado en subrayar que no creen ni en la premonición de los sueños ni en la magia, y que Aldonza usa de tales prácticas como un engañabobos que le permite sacar algún provecho. El sentido común de Aldonza y el naturalismo, o cientifismo, de Delicado los llevan a coincidir también en este aspecto con las enseñanzas de Epicuro47. Así dicen en La lozana andaluza: «Autor: Esto de los sueños…no lo quiero comportar…Lozana: ¿Pensáis vos que si yo digo a una mujer un sueño, no le saco primero cuanto tiene en el buche?»48. Y añade más adelante:
Lozana: Los hechizos son falsos…Yo vi hacer muchas cosas de palabras y hechizos, y nunca vi cosa ninguna salir verdad, sino todas mentiras fingidas. Y yo he querido saber y ver y probar como Apuleyo, y en fin hallé que todo era vanidad, y cogí poco fruto, y ansí hacen todas las que se pierden en semejantes fantasías…A las bobas se les da a entender estas cosas por comerme yo la gallina. Mas por eso vos no habéis visto que saliese nada cierto, sino todo mentira, que si fuera verdad, más ganara que la gallina. Mas si pega, pega49.
Otro, posible, rasgo de epicureísmo de las prostitutas es la poca devoción, cosa que en la época es vista como ateísmo, y ésta es precisamente una de las acusaciones contra los epicúreos. Así un personaje comenta de las lavanderas de camisas, que no gozan de buena reputación moral: «Las camiseras no van tan espeso a misa. ¿Y cuando vieron ellas confesas putas y devotas?»50. Y otro personaje comenta, refiriéndose a Aldonza y a las demás cortesanas: «Hergeto: Temor me pone a mí, cuanto más a las que ansí viven. Y mirá, señora Lozana, como dicen en Latín: non praeposuerunt Deum ante conspectum suum, que quiere decir que “no pusieron a Dios ante sus ojos”. Y nótelo Vuestra Merced esto»51.
También subraya el autor que entre las cortesanas existen fuertes vínculos de amistad, una virtud fundamental para los epicúreos. A lo largo de la obra estas mujeres suelen prestarse ayuda mutua y un buen número de ellas se refugian en las islas Lípari junto con Aldonza y Rampín. La amistad también es un anhelo que formula Lozana hacia el final de la obra: «Yo deseo ver dos cosas en Roma antes que muera; y la una es que los amigos fuesen amigos en la prosperidad y en la adversidad, y la otra que la caridad sea ejercitada y no oficiada»52.
De manera sorprendente, sobre todo si lo comparamos con La Celestina, obra que suele señalarse como un precedente de La Lozana andaluza, el final que Delicado ha reservado para su protagonista no es un trágico castigo, sino un desenlace casi feliz. La vida de Aldonza encuentra la tranquilidad abandonando el torbellino de las intrigas de una ciudad donde se vislumbra la guerra. En su refugio de las islas podrá retomar su labor de curandera-médica, ya no de alcahueta ni prostituta, y contemplar desde lejos, y en lugar seguro, como recomendaba Lucrecio, las tempestades que asolan a los locos que pululan bajo el árbol de la vanidad53. Lozana formula su deseo de tranquilidad –que va a unido a un deseo de paz general– como un anhelo del paraíso:
Yo quiero ir a paraíso54, y entraré por la puerta que abierta hallare…y solicitaré que vais vos, que lo sabré hacer… y os escribiré lo que por el alma habéis de hacer…si veo la Paz, que allá está continua, la enviaré atada con este ñudo de Salomón…Vamos al ínsula de Lípari con nuestros pares…haré como hace la Paz, que huye a las islas, y como no la buscan, duerme quieta y sin fastidio…que todos son ocupados a romper ramos del sobrescrito árbol…Será mi fin. Estarme he reposada. Ansí se acabará lo pasado, y estaremos a ver lo presente, como fin de Rampín y la Lozana55.
Delicado subraya una vez más al finalizar su obra que ha sido «compuesta en retrato, el más natural que el Autor pudo»56, y también es consciente de que ha escrito algo inusual, puesto que se excusa por ello en un primer apéndice añadido:
Y si dijeren por qué perdí el tiempo retrayendo (retratando) a la Lozana y a sus secaces, respondo que siendo atormentado de una grande y prolija enfermedad, parecía que me espaciaba con estas vanidades57.
Y excusa a la protagonista: «Y sin duda en esto quiero dar gloria a la Lozana, que se guardaba muncho de hacer cosas que fueran ofensa a Dios ni a sus mandamientos, porque, sin perjuicio de partes, procuraba comer y beber sin ofensión ninguna»58.
También debía de saber que su libro no encajaba demasiado en los cánones de la moral ortodoxa, puesto que siente la necesidad de defenderse afirmando en otro escrito a parte, una vez finalizada la obra, que su intención es edificante para «que aquellas personas que se retraerán de caer en semejantes cosas, como estas que en este retrato son contadas, serán pares al espíritu y no a la voluntad y a los vicios corporales»59. Dice asimismo que ha evitado tratar de temas religiosos: «En todo este retrato no hay cosa ninguna que hable de religiosos, ni de santidad, ni con iglesias, ni eclesiásticos, ni otras cosas que se hacen que no son de decir»60, lo cual claramente no es verdad. Del mismo modo en la Epístola añadida en el año 1527 sugiere que los daños de la guerra y la peste subsiguiente son un castigo por los pecados de la ciudad, y que debe interpretarse en este sentido el retrato que él ha escrito. Igualmente, en esta Epístola da entender que la Lozana no abandonó Roma durante la guerra y tuvo que sufrir sus calamidades, sin aclarar si después consiguió marchar a las islas Lípari.
Creo, no obstante, –a pesar de este añadido o rectificación, que tiene toda la apariencia de una excusa protocolaria para protegerse de reproches–, que debemos atenernos al final escrito en la obra, mucho más lleno de sugerencias. Aldonza desea salvarse de la guerra y de la corrupción de la ciudad de Roma: la isla de Lípari puede simbolizar el Paraíso o Jardín epicúreo donde vivir con tranquilidad, pero también evoca la Isla de los Bienaventurados donde habitan los héroes de la Antigüedad después de morir –y ella es una heroína. De otra parte, en un contexto más de la época61, recordemos que Thomas More sitúa en una isla, la de Utopía, la sociedad cristiana organizada de acuerdo con la sabiduría, lejos del mundo regido por la estupidez y la locura, tal como lo había descrito Erasmo, y que encuentra a su vez un eco en el árbol de la Locura que aparece en el sueño de Lozana. La trascendencia –el Paraíso, el Jardín epicúreo, la Isla de los Bienaventurados, Utopía –se alcanza mediante un alejamiento espacial, sugerido en la Lozana, de modo quizás paródico o burlesco dado el tono «bajo» de la obra, por las diminutas Lípari, islas de la costa siciliana que en tiempos antiguos servían de refugio a gente exiliada por sus delitos.
Este alejamiento de la moral convencional, el no castigo de la protagonista y la defensa de su profesión, el retrato naturalista de los personajes y temas, la afirmación de la bondad del placer y el modo de presentarlo, nos parecen trazas de un epicureísmo que hemos tratado de señalar, aunque no aparezca nombrado de modo explícito en la obra, como suele suceder las más de las veces62, pero que denotaría un conocimiento de esta filosofía, adquirido de modo directo o indirecto, y una valoración superior a la mera consideración de los epicúreos como hedonistas ateos. También es posible que algunos elementos de los señalados, como el naturalismo, pudieran coincidir con planteamientos de origen estoico, aristotélico o escéptico, pero en el contexto se dicen bien con los más genuinamente epicúreos. No hay que descartar que este epicureísmo sea uno de los elementos que puedan contribuir a explicar la curiosa historia de este libro, del que sólo se conoce un único ejemplar de la primera edición, publicado sin nombre de autor en Venecia entre 1528-1529 y descubierto a mitad del s. XIX por el bibliotecario de la Biblioteca Nacional de Viena Franz Wolf63.
Fijémonos ahora en otra obra, La pícara Justina, atribuida a Francisco López de Úbeda o a Baltasar Navarrete64, publicada en Medina del Campo en 1605. Es una obra harto especial, cuyo principal atractivo es la extensa erudición de que hace gala su autor y el ingenio del lenguaje lleno de vocablos y frases difíciles, juegos de palabras, intertextualidad, etc., más que el interés de la acción o de los personajes65. Sea médico o clérigo de renombre, el progenitor literario de Justina declara haberla escrito con fines moralizantes, para mostrar en qué vicios incurre una mujer con exceso de libertad66, pero dice haber elegido la forma amena de una novela picaresca para captar mejor la atención. Para que nadie se engañe, en el prólogo advierte al lector: «No es mi intención contar amores al tono del libro de La Celestina…no contando a lo que pertenece a la materia de deshonestidad, sino lo que pertenece a los hurtos ardidosos de Justina»67 e insiste al final del último libro en que «(el lector) siempre que encontrare algún dicho en que parece que hay un mal ejemplo, repare que se pone para quemar en estatua aquello mismo»68. Sin embargo, debemos preguntarnos si el autor no muestra una cierta complacencia en narrar las andanzas de la libre Justina, precisamente por este empeño en extraer de ellas moralejas ejemplarizantes, que le llevan a añadir unos «aprovechamientos» al final de cada aventura de la protagonista, muchas veces de modo un tanto forzado.
Justina presenta muchas de las características que hemos descrito como potencialmente epicúreas. En primer lugar, es libre, aspecto en que el autor insiste al comienzo diciendo que va a describir: «Un largo alarde de las ordinarias vanidades en que una mujer libre se suele distraer»69, y en el aprovechamiento final, cuando afirma: «sacarse ha utilidad de ver esta estatua de libertad que aquí he pintado, y en ella, los vicios que hoy día corren por el mundo»70. Ella misma se define así: «Fui siempre más libre que ave que canta su nombre»71, y reconoce: «En toda mi vida otra hacienda atesoré, sino una mina de gusto y libertad»72, aspectos en que insiste el autor: «En Justina de gusto y libertad hay una mina»73.
Esta libertad, que aparece unida al gusto o placer74, debemos suponer que también se extiende a la sexualidad, aunque no se hable de ello explícitamente, ya que, de modo contrario, Justina pone empeño en decir que en sus aventuras ha preservado la virginidad y en señalar que la mantiene al contraer su primer matrimonio. Sin embargo, el autor ya ha advertido que no hablará de temas deshonestos, por lo que da a entender que éstos se han producido y son una de las consecuencias relevantes de la libertad de Justina. Lo mismo podemos colegir del hecho de que nos diga que está afectada de sífilis. Aunque cuenta haberse casado cuatro veces, una de ellas con Guzmán de Alfarache, hemos de pensar que esto no ha representado freno alguno para su libertad, puesto que afirma: «No hay cosa que más huyamos y que más nos pene que el estar atenidas contra nuestra voluntad a nuestros maridos y…a la obediencia de cualquier hombre»75.
Otra traza de epicureísmo podría ser su interés por saber76. Nuestra pícara, además de hermosa, es instruida, posee una rara afición a la lectura: «Justina fue mujer de raro ingenio, feliz memoria, amorosa y risueña, de buen cuerpo, talle y brío…De conversación suave, única en dar apodos, fue dada a leer libros de romance, con ocasión de unos que acaso hubo su padre de un huésped humanista que, pasando por su mesón, dejó en él, libros, humanidad y pellejo»77. Esta afición a las letras le permite cumplir con un requisito de la novela picaresca, la autobiografía, y así Justina escribe ella misma sus memorias. También es entendida en el arte de sanar, se reclama discípula de Esculapio78 y discurre sobre el ciclo natural de las cosas79.
Una muestra más de epicureísmo, entendido como ateísmo, sería la falta de religiosidad de esta joven, rasgo que el autor tiene interés en destacar y que relaciona estrechamente con el amor al placer: «Y nota el modo de oír misa que se pinta de esa mujer libre y olvidada de Dios»80; «La libertad y la demasía del gusto entorpece el entendimiento de modo que, aun en los tristes sucesos, no se vuelve una persona a Dios, mas antes procura alargar la soga del gusto con que al cabo ahoga su alma»81; «Las mujeres libres aun los nombres de los santos lugares desconocen, tal es el descuido que tienen de las cosas santas»82. Para Justina «el gusto es el corazón de la vida»83, y así acude a «romerías de gente inconsiderada, libre ociosa e indevota, cuyo fin es solo su gusto, y no otra cosa»84, por lo que pasa por delante de las iglesias y no entra: «Vi unos altarcitos y en ellos unos santitos tan mal ataviados, que me quitaron la devoción, y yo había de menester poco»85. Quizás pueda pensarse asimismo que son un modo de señalar la indevoción de Justina la larga crítica contra la catedral de León y sus fiestas y los comentarios burlones sobre la arquitectura del convento de San Marcos de León, que resultan sorprendentes por su intensidad.
Aunque se habla mucho en esta obra de gusto y placer, en general86 se trata de placeres referidos a la comida, o al cantar y bailar, o a la codicia por joyas y dinero, o al ocio, o al vagabundear y actuar sin estar sujeto a nadie. Por voluntad expresa del autor no se habla de temas deshonestos, a saber, temas relacionados con el sexo, aunque se siembran dudas sobre la honestidad real de la protagonista. Sólo en relación a la primera boda de Justina con Lozano se dice que fue por amor, y sus resultados tampoco fueron óptimos. Sin embargo, y a pesar de que la intención declarada era mostrar un ejemplo de lo que una mujer no debe hacer, Justina no recibe un castigo al final de la obra por sus engaños y trapisondas, a veces crueles, sino que acaba contrayendo matrimonio. El retrato de Justina es el de una perseguidora del placer sin freno y nada devota, dos características que encajan con la imagen tradicional del epicúreo hedonista y ateo difundida por el cristianismo desde la antigüedad al Renacimiento, como ya hemos indicado. El autor, sea quien sea, le ha añadido las características típicas de las tramas picarescas, como burlas, hurtos y trapacerías en provecho propio, pero nunca delitos muy importantes; además su actuar derrocha naturalidad, energía y una cierta lucha por la supervivencia, como los pícaros tradicionales, al tiempo que deja entrever una crítica de la sociedad contemporánea. ¿Debemos sospechar que el autor sentía alguna clase de simpatía por esta mujer que decide coger las riendas de su vida y a la que, a pesar de todo, le permite decir que «sus discursos ingeniosos, (van) acompañados de dulces facecias demás de ser sin perjuicio de nadie»87? ¿O acaso era de verdad un moralista sombrío que tenía en mente otro final para las siguientes partes de la historia, que anuncia repetidamente pero que nunca llegaron a publicarse88?
Para concluir, creo que en las dos obras analizadas pueden distinguirse planteamientos de tipo epicúreo, aunque con enfoques diferentes. En La Lozana andaluza, la manera como el autor trata el tema del amor y del placer sexual parece indicar un conocimiento de Lucrecio, quizás propiciado por la afición de Delicado a la medicina, que le conduce a narrar la vida de Lozana como un proceso de salvación en este mundo, mostrándonos la paradoja de una prostituta que se salva mientras se hunde la ciudad de Roma por la locura de su mundanidad. Podemos cuestionarnos sobre si el enfoque más crítico de la obra respecto de la sociedad romana permitiría, quizás, conectarla con un entorno de judeoconversos, o es más bien fruto del espíritu crítico de un clérigo humanista.
En el caso de La pícara Justina, la protagonista tiene rasgos epicúreos evidentes, pues el autor subraya con énfasis su amor al placer y su indevoción, pero esta aproximación responde al estereotipo de epicúreo hedonista y ateo, lo que denota un conocimiento menos específico de la filosofía epicúrea, y, probablemente, una mayor ortodoxia de su autor. Otros componentes como la libertad de Justina, su afán por leer y el saber escribir, que podríamos interpretar de modo más filosófico como capacidad de elegir o como amor al saber, creo que más bien responden a la necesidad autobiográfica y de movilidad de los protagonistas del género picaresco, y también son un modo de subrayar la conexión que viene desde antiguo entre mujeres sabias y libres –Safo, Medea, Clitemnestra, etc.– y conductas reprobables.
Notes
- Dante Alighieri, La Divina Commedia, Firenze, Adriano Salani, 1932, p. 93, «Suo cimitero da questa parte hanno / con Epicuro tutt’i suoi seguaci, / che l’anima col corpo morta fanno» (Inferno, Canto X, 13-15).
- Cf. Aurélien Robert, Épicure aux enfers, Paris, Fayard, 2021, p. 11.
- Cf. Howard Jones, The Epicurean Tradition, Londres y New York, Routledge, 1989, p. 135-141. Los lectores medievales pudieron conocer a Epicuro a través de Diógenes Laercio, Lucrecio y Cicerón. Pero seguramente la mayor parte de lo que se sabía era a través de Boecio, de las Etimologías de Isidoro de Sevilla o de las obras de Beda y Rábano Mauro, que contienen extractos de Lucrecio. Esto creó una imagen de Epicuro con un cierto grado de legitimidad como naturalista, junto a la que coexistía otra de máximo representante de la sensualidad, amo de cocinas, tabernas y burdeles.
- Cf. Stephen Greenblatt, El Giro, Barcelona, Crítica, 2014, p. 9-19. A principios del s. XV, en 1417, el descubrimiento del manuscrito del poema de Lucrecio ofreció un documento más extenso sobre el epicureísmo, permitiendo un conocimiento mejor de esta filosofía en todos sus aspectos, a lo que contribuyó también la aparición en 1433 de la traducción latina de las Vidas y doctrinas de los filósofos más ilustres, de Diógenes Laercio, obra que contiene las Cartas, el Testamento y una colección de Máximas de Epicuro. Pierre Vesperini, Lucrèce. Archéologie d’un classique européen, Paris, Fayard, 2017, p. 11-13, no comparte la idea de que el hallazgo del manuscrito de De rerum natura por Poggio Bracciolini signifique el redescubrimiento del epicureísmo, y piensa que esta filosofía tenía ya una presencia notable en la Edad Media.
- Los utopienses consideran que ninguna clase de placer de la que no se siga inconveniente está prohibida. Cf. Thomas More, Utopia, Barcelona, Bosch, 1977, p. 251-273. More y Erasmo coinciden en valorar los aspectos positivos del hedonismo. Cf. Miguel Angel Granada, Filosofía y Religión en el Renacimiento, Valencina de la Concepción, Thémata-Cypress, 2020, p. 147-176.
- En el coloquio El Epicúreo Erasmo defiende que no hay hombres más epicúreos que los cristianos que viven honradamente. Cf. Erasmo de Róterdam, Coloquios, Zaragoza, Libros Pórtico, 2020, t. 2, p. 955-977.
- Cf. Karine Durin, «El epicureísmo y las heterodoxias españolas: propuestas para un estado de la cuestión», en Cesc Esteve (ed.), Las Razones del censor. Control ideológico y censura de libros en la primera edad moderna, Bellaterra, Universidad Autónoma de Barcelona, 2013, p. 178; María José Vega, «Aurelio o el epicureísmo: una lectura crítica del Diálogo de la dignidad del hombre en su contexto europeo», Studia Aurea, 3, 2009, p. 105-138.
- Se ha discutido mucho sobre el género literario al que pertenece el Retrato de La Lozana andaluza. Suele incluirse esta obra entre las novelas picarescas, aunque no se acuerda a todas las características del género (autobiográfico, viajero, narrativo, etc.). Se ha considerado también como una sátira menipea. Cf. Folke Gernert, «Estudio», en Francisco Delicado, La Lozana andaluza, Madrid, Real Academia Española, 2013, p. 399.
- Es el llamado tetraphármakos: los dioses existen, pero no se preocupan de los hombres; la muerte no es nada pues una vez muertos el alma y el cuerpo se disgregan en átomos y nosotros ya no existimos; el dolor es fácil de soportar pues si es de larga duración no es muy intenso, y si es muy intenso dura poco; el placer siempre es bueno mientras no nos perjudique.
- Epicuro, Carta a Pitocles, 87; Carta a Meneceo, 131-132. En general, sobre el tema del placer y el amor, ver Montserrat Jufresa, «Love in Epicureism», en Umberto Albini (ed.), Storia, poesia e pensiero nel mondo antico. Studi in onore di Marcello Gigante, Napoli, Bibliopolis, 1994, p. 299-311.
- Lucrecio, 2, 251-260. Todas las citas son según la traducción de Eduard Valentí Fiol.
- Ibid., 1, 1-30.
- Ibid., 4, 1071.
- Ibid., 4, 1278-1287.
- Ibid., 2, 1-10.
- Cf. A. Robert, Épicure aux enfers, p. 263-289. Así, entre otros, Galeno (s. II), Constantino el Africano (s. XI), Maimónides (s. XII), Bartolomé de Salerno y Mauro de Salerno (s. XII), Maino de Maineri (s. XIV), discuten los efectos de la sexualidad y la pasión amorosa sobre el cuerpo y el alma en términos parecidos a Lucrecio.
- La escuela de medicina de Salerno se fundó en el s. IX y permaneció hasta el s. XIX, aunque su máximo esplendor se sitúa entre los s. XI y XIII. Combina la tradición de la medicina griega y romana con la árabe y judía. De modo excepcional para la época, en esta escuela se formaron y enseñaron algunas mujeres, como Trótula de Salerno (s. XI). Del s. XV tenemos los nombres de Constanza Calenda y Clarice de Durisio.
- Francisco Delicado, La Lozana andaluza, Madrid, Real Academia Española, 2013, Mamotreto III, p. 17-19. La obra está dividida en sesenta y seis Mamotretos, que el propio autor define: «Quiere decir mamotreto libro que contiene diversas razones o copilaciones ayuntadas». Obsérvese la connotación maliciosa de «copilaciones ayuntadas». Cf. F. Delicado, La Lozana andaluza, p. 331.
- Ibid., Mamotreto LV, p. 273.
- Ibid., p. 270.
- Ibid., Mamotreto XXIX, p. 153.
- Ibid., Mamotreto XLIII, p. 221-227.
- «El cual Retrato demuestra lo que en Roma passava y contiene muchas más cosas que la Celestina».
- Cf. J. Joset, «El otro humanismo de Francisco Delicado», en F. Delicado, La Lozana andaluza, p. 364.
- Generalmente se acepta que Delicado tenía una formación humanista. Él mismo dice que su preceptor fue Antonio de Librixa, en el prólogo al primer libro del Primaleón. Cf. F. Gernert, «Estudio», p. 371.
- Demóstenes, Contra Neera, 121.
- Cf. Claude Mossé, La Femme dans la Grèce Antique, Paris, Albin Michel, 1983, p. 62-77.
- Diógenes Laercio, X, 23.
- Antología Palatina, V, 14; V, 13; V, 25; V, 121; IX, 570.
- Cf. Jacques Joset en Francisco Delicado, La Lozana andaluza, p. 355.
- Cf. Ibid., p. 356. Jacques Joset cita como una fuente parcial de La Lozana la obra Carajicomedia escrita en 1519.
- Puede ayudar a entenderlo si recordamos que el propio Delicado estuvo afectado por «el mal francés» o «el mal de Nápoles», que transmiten las cortesanas, durante más de veinticinco años, y que escribió dos tratado sobre este tema, De consolatione infirmorum (hoy perdido) y El modo de adoperare il legno d’India occidentale salutífero remedio a ogni piaga e mal incurabile. La Lozana también sufrió este mal, que la dejó con una nariz chata. Por ello la salvación de Lozana, es decir su justificación, es también la del propio autor.
- Se ha discutido mucho sobre la condición de judío o converso de Delicado, pero es seguro que fue ordenado sacerdote y ejerció en Italia. Después del Saco de Roma se trasladó a Venecia donde publicó de forma anónima El Retrato de la Lozana andaluza. También se han visto rasgos judíos en Aldonza. Cf. F. Gernert en Francisco Delicado, La Lozana andaluza, p. 372-374.
- Epicuro, Epístola a Meneceo, 128.
- F. Delicado, La Lozana andaluza, Argumento, p. 9.
- Ibid., Mamotreto XLII, p. 212-218. El autor, Francisco Delicado, aparece como personaje en la obra y dialoga con la protagonista.
- La enunciación más conocida es la de Horacio, poeta del que sabemos que formó parte de un cenáculo epicúreo en la bahía de Nápoles: Ut pictura poesis: erit quae, si propius stes/te capiat magis, et quaedam, si longius abstes. «Como la pintura es la poesía: una te cautivará más cuanto más cerca estés, y otra cuanto más lejos te encuentres» (Ad Pisones, 361-65). La Lozana Aldonza cautiva por ser retrato natural y cercano.
- F. Delicado, La Lozana andaluza, Mamotreto V, p. 26.
- Ibid., Mamotreto XXIII, p. 120.
- Ibid., Mamotreto XLIII, p. 221.
- Ibid., Mamotreto I, p. 13.
- Ibid., Mamotreto XXXVI, p. 182.
- Ibid., Mamotreto II, p. 14-16. El arte de hilar y tejer era la ocupación destinada a las mujeres ya en el mundo antiguo. Sin embargo, las actividades ligadas a estas labores adquieren con el tiempo una fuerte connotación sexual, muy evidente en el contexto de la obra.
- Ibid., Mamotreto XLII, p. 215.
- Ibid., Mamotreto XLVI, p. 228.
- Ibid., Mamotreto LXI, p. 304.
- Epicuro rechaza la veracidad de los fenómenos no susceptibles de ser explicados por causas naturales y razonables, así el valor premonitorio de los sueños.
- F. Delicado, La Lozana andaluza, Mamotreto XLII, p. 215-217.
- Ibid., Mamotreto XLIIII, p. 262-265.
- Ibid., Mamotreto VII, p. 35.
- Ibid., Mamotreto XLIX, p. 247.
- Ibid., Mamotreto LII, p. 254.
- En el Mamotreto LXVI, p. 238. Aldonza le explica a Rampín el sueño en que ha visto como «ansí hombres como mujeres, ansí griegos como latinos, como tramontanos o como bárbaros, ansí religiosos como seculares, ansí señores como súbditos, ansí sabios como ignorantes, cogían y querían del árbol de la vanidad». Un árbol que también es el de la locura, y que simboliza la corrupción de la ciudad que atraerá sobre ella el castigo de la guerra.
- Juan de Salisbury (1120-1180), obispo y escritor, secretario de Tomas Beckett, en su obra Policraticus 16, describe el Jardín de los epicúreos como un paraíso regado por los ríos de la lujuria, del amor a la riqueza, del deseo de tranquilidad y confort, y de tiranía y deseo de celebridad. Cf. Highet (1986). Quizás un eco, parcial, de ello se encuentre en este deseo de Lozana.
- F. Delicado, La Lozana andaluza, Mamotreto LXVI, p. 322-325.
- Ibid., Mamotreto LXVI, p. 325.
- Ibid., Como se excusa el autor, p. 329.
- Ibid., Como se excusa el autor, p. 328.
- Ibid., El ánima del hombre, p. 331.
- Id.
- Erasmo publica el Elogio de la Locura en 1511 y More la Utopia en 1516.
- Cf. José Rico Verdú, «Epicureísmo y literatura del Siglo de Oro», Quaderns de filologia. Estudis Literaris, 1-2, 1995, p. 643-658.
- Cf. F. Gernert en F. Delicado, La Lozana andaluza, p. 378-401.
- Rosa Navarro Durán en Francisco López de Úbeda, Libro de entretenimiento de la pícara Justina, Madrid, Fundación José Antonio de Castro, «Novela Picaresca, III», 2007, p. XI-XXXVI, atribuye la autoría de esta obra al clérigo y catedrático de Teología de la Universidad de Valladolid Baltasar Navarrete, quien, según la misma autora, también habría escrito la segunda parte apócrifa del Quijote.
- Ver R. Navarro Durán en Francisco López de Úbeda, Libro de entretenimiento de la pícara Justina, p. XLV.
- Francisco López de Úbeda, Libro de entretenimiento de la pícara Justina, p. 14-20.
- Ibid., p. 17.
- Ibid., p. 476.
- Ibid., p. 16.
- Ibid., p. 476.
- Ibid., p. 448.
- Ibid., p. 133.
- Ibid., p. 127.
- Ibid., p. 437.
- Ibid., p. 132.
- En la escuela de Epicuro se admitieron mujeres, que probablemente eran heteras, para estudiar filosofía. Se conocen los nombres de Leoncio y Temista. Cf. Diógenes Laercio, X, 5-6.
- F. López de Úbeda, Libro de entretenimiento de la pícara Justina, p. 21.
- Ibid., p. 49.
- Ibid., p. 125.
- Ibid., p. 137.
- Ibid., p. 156.
- Ibid., p. 306.
- Ibid., p. 192.
- Ibid., p. 194.
- Ibid., p. 214.
- En la «Introducción General» se habla de los gustos que puede experimentar el alma mientras sufre dolor el cuerpo. Cf. F. López de Úbeda, Libro de entretenimiento de la pícara Justina, p. 29. Que los placeres de la mente, es decir espirituales, son superiores a los del cuerpo es una de las enseñanzas de Epicuro, que puede concordar perfectamente con una interpretación cristiana, como aquí. Cf. M. Jufresa (ed.), Epicuro. Obras, Madrid, Tecnos, 1991, p. LXIII.
- F. López de Úbeda, Libro de entretenimiento de la pícara Justina, p. 46.
- En la primera hipótesis podría parecer más verosímil que el autor fuera el médico López de Úbeda y en la segunda el canónigo Navarrete.