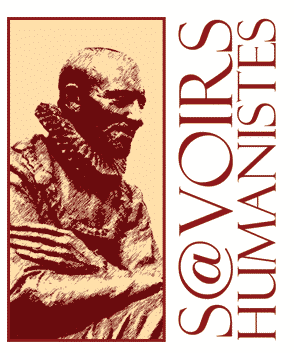Al caballero poitevino, sabio en caballerías
Es lícito decir que uno es noble si es un filósofo
destacado en las Letras, y también si es un ladrón famosísimo
Poggio Bracciolini, De vera nobilitatem
En la dedicatoria a Francisco de Roja, marqués de Poza, Mateo Alemán expone las «tres partes» de la nobleza: «virtud, sangre y poder». Estas características «manifiestan» tanto las de cualquier noble como la de su ilustre dedicatario1. Al trasluz de estas palabras iniciales, resultaría fácil a priori comprender el sentido de la materia aristocrática en Guzmán de Alfarache, la famosa novela de Mateo Alemán. Además, la crítica, desde los historiadores de la literatura hasta los cervantistas, suele considerar el libro del autor sevillano como un amplio sermón. Se encuentran en el Guzmán «inequívocos propósitos aleccionadores»2. De la misma manera, el arte retórico del narrador reposa sobre la defensa de «una idea doctrinal a modo de silogismo»3. Saber, por lo tanto, qué idea de la nobleza transmite el Guzmán no habría de entrañar gran dificultad de comprensión.
Sin embargo, la mayor parte de los comentaristas leemos la «poética historia» haciendo caso omiso del extraño pacto de lectura metalúrgico que se le exige al «discreto lector»: si él quiere que no «se le pegue» la «conseja» y así se le «pase el consejo», deberá recoger la «tierra» sucia de la fábula, meterla «en el crisol de la consideración» y sacar de este producto innoble el «oro» revelado por el «fuego» de su espíritu. Por intuitiva comprensión, acostumbramos asimilar el «consejo» anunciado en el prólogo del autor con la tendencia natural a la digresión del narrador. De hecho, como ya han señalado algunos estudiosos, ambos, el discurso del personaje y la verborrea del narrador, constituyen a la par la conseja, de la cual el avezado lector tendrá que desprenderse para acceder a la veritas fucata de la obra4. Al contrario de lo que se suele afirmar, Alemán insiste para que el público desconfíe del narrador y de sus juicios. La «priesa» verbal con que la voz narrativa quiere «engolfar» al vulgo en los mares de su vida pasada es una trampa (p. 109), solo le sirve al autor para aprisionar a los incautos lectores en la riscosa ensenada del habla sofista de su personaje narrador5.
¿Cómo leer entonces la materia nobiliaria del Guzmán si, a semejanza del metafórico cuadro del inicio, la verdad del cuento está cubierta con «tanta baluma de árboles» (p. 113) o, a imagen del «rostro de la fea» está tan «enmascara[da] y afeita[da] que se desconoce» (p. 115)? En este artículo, intentaremos descorrer parte del velo con que Alemán trató de disimular ante los ojos del «vulgo» (¿del noble?) el sentido de la «historia».
Como etapa liminar, quizás nos pueda servir la entretenida «historia» de Ozmín y Daraja (I, i, 8): «mucha parte della», en efecto, «aconteció en Sevilla», la ciudad del protagonista6. Este «alivio de caminantes» que remata el primer libro de la Primera parte bien podría haberse construido como cifra de la fábula global, como inaudito cuento de Eros y Psique en esta nueva metamorfosis de asno.
Primeras calas en la aristocracia y sus acentos militares
Algunas noblezas paradójicas en un seudo-alivio
de caminantes («Ozmín y Daraja»)
Recordemos cuál es la trama general de la novelita que cuenta el más joven de los dos clérigos a quienes Guzmán encuentra camino de Cazalla.
Durante el ataque cristiano contra la ciudad musulmana de Baza y dado que los moros «pelearon valentísimamente», «muchos de los soldados entraron y saquearon grandes riquezas, cautivando algunas cabezas, entre las cuales fue Daraja, doncella mora, única hija del Alcaide de aquella fortaleza» (p. 233). Ejemplo de cautividad, Daraja «mucho sintió verse lejos de su tierra, y otras causas que le daban mayor pena … mas no las descubrió […]. Esta doncella tenían sus padres desposada con un caballero Moro de Granada, cuyo nombre era Ozmín» (p. 236).
En esta tesitura de resonancia caballeresca, surge un aristócrata ilustre: don Luis de Padilla. A través de la elección de este patronímico, Alemán asocia al personaje con el linaje legendario de «los Padilla», ilustre familia que tuvo en su genealogía maestres y comendadores de la Orden de Calatrava, institución militar que se menciona al principio de la novelita porque sus miembros participaron en el asedio a la ciudad de Daraja (p. 231)7.
Dada su condición de persona mayor, don Luis es un «prudente caballero». El personaje no puede sino percibir el dolor velado de Daraja, que la lleva pues al Aljarafe «por […] ver si pudieran divertirla» donde tiene la «casa y hacienda de su mayorazgo» (279-280).
Otro aristócrata importante de la novelita es don Alonso de Zúñiga. El religioso que narra la historia lo retrata así: «mayorazgo en aquella ciudad, [era un] caballero mancebo, galán y rico»8. Como noble aparentemente ejemplar, entabló «una manera de amistad» con Ozmín, el esposo secreto de Daraja (258).
Si estos dos personajes reciben un tratamiento tan ecuánime, se debe a que ambos se criaron en una ciudad y no en una aldea9. Para el autor sevillano del Guzmán, cuyo cargo de juez de comisión lo ha llevado a recorrer varias zonas alejadas de su gran urbe andaluza, la división topográfica trae consigo una forma de antagonismo entre los habitantes del campo y los que no se han criado en la urbanidad. En este marco, la nobleza representaría la quintaesencia de la cortesanía. Frente a los campesinos que se describen con metáforas despectivas –«perro que rabia», «lobo», dura «encina» y «canalla endurecida más empedernida que nuez Galiciana»–, los nobles resaltan por su antitética «honra»10.
Este resumen podría, no obstante, ser engañoso. El estatuto de los musulmanes Daraja y Ozmín como personajes principales de la novelita ensombrece el brillo de don Luis y don Alonso. Los dos nobles cristianos intervienen en el marco simbólico de una «historia» que muestra la lucha de los dos amantes dentro de un mundo represivo de tipo bélico, y donde el aislamiento de la doncella y la amenaza de los competidores para el amante corren parejas con la moribunda situación de los «moros» en Baza. No resulta pues tan evidente que don Luis, que mantiene a Daraja incomunicada en su casa de Sevilla, sea un personaje tan ejemplar como parece11. Alemán, que gusta tanto de dividir (como Daraja12 y como Ozmín13) sus mensajes entre dos públicos distintos, parece hablar sottovoce a sus «discretos lectores». En particular, sugiere entre líneas que la situación de Daraja, mucho más que la de una joven protegida en Sevilla por un noble perfecto, se puede comparar en realidad con la de una liebre perseguida durante una cacería. Ozmín, en efecto, tiene una visión clara de la situación de su prometida, rodeada de pretendientes:
Batallaba [Ozmín] con varios pensamientos […]. La liebre una, los galgos muchos y buenos corredores, favorecidos de halcones caseros, amigas, conocidas, banquetes, visitas, que suelen poner a las honras fuego. Y en muchas casas que se tienen por muy honradas, entran muchas señoras, que al parecer lo son, a dejarlo de ser: debajo de título de visita, por las dificultades que en las proprias tienen; y otras por engaño: que de todo hay, todo se pratica; y para la gente principal y grave, no se descuidó el diablo de otras tales cobijaderas y cobijas. Todo lo temía, y más a don Rodrigo, a quien él y los otros competientes tenían gran odio por su arrogancia falsa: cautelaba con ella para que los otros desistiesen, desmayados en creer sería el origen della los favores de Daraja. Hablábanle bien, queríanle mal; vertíanle almíbar por la boca, dejando en el corazón ponzoña; metíanlo en sus entrañas, deseando vérselas despedazadas; hacíanle rostro de risa, y era la que suele hacer el perro a las avispas: que tal es todo lo que hoy corre, y más entre los mejores (p. 260)14.
Parecida ambivalencia envuelve al otro gran noble: Alonso de Zúñiga. El amo de Ozmín sobresale por su ingenuidad cuando el lector se entera de que confía en su criado para llevarle conquistada Daraja:
Díjole [don Luis] que otros no quería ni buscaba más de su buena inteligencia, creyendo –como tenía cierto– sería sola su intercesión bastante a efetuarlo […]. Respondiole [Ozmín] con buenas palabras, temeroso no le sucediera lo que con don Rodrigo […]. Fuelo entreteniendo, aunque se abrasaba vivo. (259 –los subrayados son del autor–)
La estrategia aparentemente astuta de Zúñiga se integra dentro de una trama irónica: el noble optó por un espía que es un agente doble y que trabaja además por cuenta propia.
Si entonces la excelencia de la nobleza cristiana queda bastante relativizada dentro del discurso embozado de Mateo Alemán, despunta al contrario la ventaja de los dos jóvenes aristócratas musulmanes. En un contexto de tensión donde la maurofilia literaria contradecía el temor a que los moriscos peninsulares apoyaran un ataque otomano después de los de Viena (1529) y de Malta (1565), Alemán ofrece en la pareja musulmana la imagen de una nobleza paradójica. La cautiva Daraja es, como insiste don Luis, un modelo de ser y de hacer. Es una aristócrata en el sentido tradicional de la palabra: un ser que forma parte de los «mejores» (áristoi)15. No en vano la narración la compara con una reina: Penélope, la disimulada mujer de Ulises, que tiene que defenderse como la joven musulmana de sus pretendientes durante la ausencia de su marido16.
A la paradoja de hacer ejemplar una mujer recurriendo a la retórica del exemplum «de mayor a menor»17, Alemán agrega la de convertir a Ozmín en «peón de albañilería», dándole así una actividad aparentemente antinobiliaria18. Pero el «vil vestido» del héroe no es un freno para su acción: al trabajar en rehacer los cimientos de una pared de don Luis, logra entrar en su casa y ver por fin a su amada.
El criado hacía el oficio como persona de poca cuenta; mas, no descubriéndosele camino, sólo se consolaba con que las noches, a deshora, pasando por su calle abrazaba las paredes, besando las puertas y umbrales de la
casa.
En esta desesperación vivió algún tiempo, hasta que por suerte llegó el que deseaba.
Que como su criado tuviese cuidado de dar algunas vueltas entre día, vio que don Luis
hacía reparar cierta pared, sacándola de cimientos. Asió de la ocasión por el copete, aconsejando a su amo que, comprando un vestidillo
vil, hiciese cómo entrar por peón de albañería. Pareciole bien, púsolo en ejecución,
dejó su criado por guarda de su caballo y hacienda en la posada, para valerse dello
cuando se le ofreciese. Y así se fue a la obra; pidió si había en qué trabajar para un forastero; dijeron
que sí –bien es de creer que no se reparó de su parte en el concierto–. Comenzó su
oficio procurando aventajarse a todos; y aunque con disgustos que tenía no había cobrado
entera salud, sacaba, como dicen, ‘fuerzas de flaqueza’ –que el corazón manda las
carnes–. Era el primero que a la obra venía, siendo el postrero que la dejaba. Cuando
todos holgaban, buscaba en qué ocuparse; tanto, que siendo reprehendido por ello de
sus compañeros –que hasta en las desventuras tiene lugar la invidia– respondía no poder estar ocioso.
Don Luis, que notó su solicitud, pareciole servirse dél en ministerios de casa, en
especial del jardín. Preguntole si dello se le entendía; dijo que un poco, mas que el deseo de acertarle
a servir haría que con brevedad supiese mucho. Contentose de su conversación y talle,
porque de cualquiera cosa lo hallaba tan suficiente como solícito. El albañir acabó los reparos y Ozmín quedó por jardinero. Que hasta este día, ¡nunca
le había sido posible ver a Daraja! Quiso su buena fortuna le amaneciese el sol claro, sereno y favorable el cielo; y
deshecho el nublado de sus desgracias, descubrió la nueva luz con que vio el alegre
puerto de sus naufragios: y la primera tarde que ejercitó el nuevo oficio, vio que su esposa se venía sola paseando
por una espaciosa calle, toda de arrayanes, mosquetas, jazmines y otras flores, cogiendo
algunas dellas con que adornaba el cabello.
Es muy mordaz ver cómo el narrador clérigo habla con una culpable credulidad, atribuyendo el feliz desenlace de la estrategia engañosa de Ozmín a la «Fortuna»: «Quiso su buena fortuna le amaneciese el sol claro, sereno y favorable el cielo». Detrás de la creencia en la Fortuna –¡esa misma que al principio del capítulo anterior se había criticado como si fuera una costumbre propia de egipcios «agoreros»!19–, Alemán celebra con el discreto lector el éxito de la acción prudente del héroe moro.
Como se descubre gracias a los distintos subrayados tipográficos, Mateo Alemán20 pinta con todo este personal narrativo una nobleza contradictoria con lo que exige un nacimiento linajudo ortodoxo: de manera inconformista, ensalza indirectamente a su caballero musulmán porque no rechaza hacer trabajos «mecánicos» y porque con ello de alguna manera deshonra simétricamente a la nobleza cristiana con su tradicional defensa del «ocio hidalguista»21.
Pero ¿ensalza de esta forma el autor la nobleza particular de los vencidos musulmanes o, más bien, procede a una crítica generalizada sobre los miembros de la aristocracia? A continuación conviene cambiar de narrador, mirando hacia el relato primopersonal de Guzmán y dejando la aventura contada por el joven y supersticioso religioso. Veremos entonces que Mateo Alemán lleva a cabo en su «poética historia» una invectiva múltiple y poco matizada: invectiva contra muchos representantes nobiliarios, contra la categoría de la aristocracia de viejo abolengo y, en tercer lugar, contra el mismo concepto de nobleza.
La brújula antinobiliaria del Guzmán
Por lo que se refiere a la denunciación de las faltas aristocráticas, podemos descubrir que muchos personajes del grupo nobiliario adolecen de cuatro tachas cardinales:
- la susceptibilidad,
- la obcecación,
- la parcialidad
- y la falta de humanidad.
La tacha de la susceptibilidad se manifiesta singularmente cuando Guzmán, regresando de Roma, vuelve a Génova y encuentra a toda su noble parentela italiana (capítulo II-ii-7). Esta larga secuencia narrativa le ofrece al autor una oportunidad de censurar el comportamiento quisquilloso de aquellos aristócratas que se sienten infamados si un miembro empobrecido de su «Casa» (o ‘familia’) busca cobijo en ella22. No puede sorprender la aporofobia del tío. Es representativa de aquellos ricos que Domingo de Soto condenó a mediados del Quinientos23. Para el teólogo, el progresivo aislamiento de los patricios hacía peligrar la misericordia general de la república; por ello, recomendaba al contrario que nunca se dejase de ver pobres, para evitarles a los nobles un pecaminoso engreimiento fatal:
no puede ser nadie misericordioso si por sus ojos y por sus manos no se ha empleado en obras de misericordia. Pues luego, aunque haya algunos a quien la vista de los pobres dé en rostro y sus voces les hieran las orejas, hay otros (de quien es más razón tener respeto) que viendo los pobres, por una parte se les enternece el corazón a la misericordia, y por otra consideran que aquéllos son también hombres como ellos; y que ellos en este mundo pudieran ser como aquellos, y en el otro, por ventura, podrán ser menos, y con esta consideración abaten la ufanía donde la sangre de su linaje y las honras de sus estados los encubran24.
La ceguera de varios nobles es otro aspecto problemático destacado por Mateo Alemán. Defecto político, la ceguera se observa por ejemplo en ese caballero italiano incapaz de ser un digno «atalaya» y de ver que Guzmán forma parte de los falsos pobres25. Lo más inquietante es que volvemos a encontrar a la misma deficiencia en la cúspide del poder, a la que representa el capitán de la galera alegórica del final: el conductor del navío común no se da cuenta de que Guzmán queda «muy renovado de allí adelante» (p. 1154) y que, por ello, él no puede ser el ladrón de «alguna pieza de plata» y luego de un «trencellín». Tampoco el aristocrático propietario de estos objetos, que acaba de llegar a la galera, llega a percibir la inocencia de Guzmán26. El fallo de lucidez resulta problemático ya que los encargados del «bien común» deberían distinguir entre ladrones y servidores fieles. Deberían actuar con prudencia, es decir, trasnochar «para velar y suspirar, teniendo, como el dragón, continuamente clara la vista del espíritu» (p. 497). Este norte de acción política no fue ni el del caballero rico ni el del capitán, pues la responsabilidad malévola de Soto, el forzado «enemigo» de Guzmán que hurtó el trencellín, solo fue descubierta después de que Guzmán recibió el «cruel» castigo (p. 1170). Parece así que el último caballero de la fábula no difiere de aquel que, en el postrero apólogo del libro, fue incapaz de ver que el cuadro delante de él estaba puesto al revés para secar. De esta suma de ejemplos aristocráticos –reflejos todos de gobierno equivocado– se infiere que ninguno merece su puesto de vigilancia ni su situación de mando27.
A estos dos primeros defectos se añade otro. Varios nobles se hacen culpables en el relato de violentas injusticias. De ahí la trascendencia de la figura conclusiva del capitán de galera: el anónimo soldado simboliza a la categoría social de los mandos nobiliarios y políticos con sus luces y sombras. Ya en el cuento de Ozmín y Daraja, se afirmaba que «que al poderoso no hay pedirle causa, y suele el capitán con sus soldados hacer con dos ochos quince» (p. 257)28. Por sus competencias, en efecto, le toca a menudo al señor jurisdiccional impartir la justicia, pero lo que se desprende de la «historia» de Guzmán es el ensañamiento con el cual este tipo social castiga a los demás. Esto es por lo menos lo que se trasluce en la corrección que recibe el héroe:
Cuando estuve algo convalecido, aún les pareció que no estaban vengados, porque siempre creyeron de mí ser tanta mi maldad que antes quería sufrir todo aquel rigor de azotes que perder el interés del hurto; y mandaron al cómitre que ninguna me perdonase, antes que tuviese mucho cuidado en castigarme siempre los pecados veniales como si fuesen mortales; y él, que forzoso había de complacer a su capitán, castigábame con rigor desusado, porque a mis horas no dormía y otras veces porque no recordaba; si para socorrer alguna necesidad vendía la ración, me azotaban, tratándome siempre tan mal que verdaderamente deseaban acabar comigo. (p. 1171-1172)
A todas luces en la ficción de Alemán, la justicia de un poderoso tiene más visos de acoso agresivo (de irreligiosa cólera) que de justicia propiamente dicha. Pero la descripción penal que de ella hace el autor no se justifica solo por la necesidad narrativa de convertir al protagonista en mártir. El léxico empleado sugiere un radicalismo que impregna también la documentación histórica. Y es que fue un choque para los súbditos de Felipe II y III cuando de repente se empezaron a castigar a pequeños delincuentes con el trabajo de extracción del mercurio en las minas peninsulares o con la pena del remo en las galeras de la Monarquía29. Dos espacios infernales que bien conoció Mateo Alemán cuando estuvo investigando en Almadén o en Cartagena como juez de comisión o juez visitador.
El cuarto defecto cardinal con el cual se censura a los nobles en la obra es de alguna manera el resultado de los tres anteriores: tanto el tío genovés como el capitán militar se comportan con una evidente falta de humanidad. Al llegar a Italia, la pobreza del héroe constituía, en virtud de los principios religiosos imperantes (en particular después del concilio tridentino), un llamamiento al socorro humano y al apoyo familiar. La reacción del tío viola estos principios y empeora la lastimosa situación de Guzmán. Al invitarle a casa prometiéndole «quien haga larga relación de sus parientes», el genovés le orquesta una burla para que no vuelva a atreverse nunca más a personarse delante de él.
La broma es reveladora: unos individuos se introducen de noche en la habitación de Guzmán para mantearle y darle un susto tal que termine cubierto de sus propias heces. El vulgo del momento podía imaginar que las representaciones violentas, propias de la comicidad contemporánea, participan de un entretenimiento literario poco serio. En realidad, el dispositivo axiológico advierte de que lo que está en juego es «mortal», como se desprende del parecer del Guzmán reformado, «hombre de claro entendimiento»:
y es de creer que, si a su salvo [mis nobles familiares] pudieran, me la dieran [la muerte…;] harto me la procuraron por las obras que me hicieron. A persona no pregunté que no me socorriese con una puñada o bofetón; el que menos mal me hizo fue, escupiéndome a la cara, decirme: «¡Bellaco, marrano! ¿Sois vos ginovés? ¡Hijo seréis de alguna gran mala mujer, que bien se os echa de ver!». (p. 441)30
Sirviéndose de la Odisea para dar forma a su historia con el patrón narrativo ofrecido por los peligrosos aristócratas de Ítaca, Mateo Alemán deja pocas dudas al discreto lector sobre la manera de leer y valorar a aquellos despiadados aristócratas genoveses31. De la misma manera que los nobles itaquenses no reconocieron a Ulises y urdieron una trampa contra Telémaco, el tío no sacó a su sobrino de la pobreza: al contrario, lo abocaron a convertirse en pobre mendicante y luego en «ladrón famosísimo». Para que la advertencia social quede clara, Alemán escribirá una Segunda parte de tal modo que toda la familia pueda escarmentar, y que el lector salga definitivamente avisado…
¿No sugiere la comparación del tío con los míticos sarracenos de Roncesvalles que la aristocracia fue la auténtica responsable de la futura mendicidad engañosa de Guzmán? Este diagnóstico es en todo caso el que formuló Domingo de Soto en su Deliberación en la causa de los pobres, cuando censuró ya en 1545 la falta de amparo y hospitalidad de los «señores» comparándolos con la de los habitantes de Sodoma y Gomorra32. Para el dominico (que por razones obvias prefirió esconderse detrás de la predicación de Crisóstomo), las trampas de los pobres –que son las que emplea luego Guzmán en Roma– son siempre «señal» de que «tú eres digno de mayor castigo y tormento»33. El rodeo ficcional que implica ubicar la reflexión social en la geografía italiana delata la fuerza del tabú de la crítica antinobiliaria que Domingo de Soto señalaba en su tiempo: «los teólogos [tenemos] miedo de no espantar a los ricos demasiadamente»34. Parece que Mateo Alemán, pisando el mismo terreno resbaladizo, supo aprender aquella lección de disimulo35. Como el escritor comenta en el prólogo, tendrá que recurrir a un discurso oblicuo cuando trate temas peligrosos. «Muchas cosas –explica al lector discreto– hallarás de rasguño y bosquejadas […]; otras están algo más retocadas, que huí de seguir y dar alcance, temeroso y encogido de cometer alguna no pensada ofensa» (p. 88-89).
Lo cierto es que la silva de varia lección antinobiliaria36 solapadamente escrita por Alemán no termina con el desamparo causado por el noble tío genovés. Al final de la Segunda parte, el autor sevillano introduce un apólogo –el último– que va a representar los peligros que aquejan a quienes viven junto a los pudientes (II, 3, 9). Guzmán cuenta al cómitre, el encargado de la vigilancia de los galeotes, cómo unos tordos, «después de la cría», determinaron «buscar la vida»:
Llegaron a un país de muchas huertas con frutales y frescuras, donde se quisieron quedar, pareciéndoles lugar de mucha recreación y mantenimientos; mas, cuando los moradores de aquella tierra los vieron, armaron redes, pusiéronles lazos y poco a poco los iban destruyendo. Viéndose, pues, los tordos perseguidos, buscaron otro lugar a su propósito, y halláronlo tal como el pasado; mas acontencioles también lo mismo y también huyeron con miedo del peligro. Desta manera peregrinaron por muchas partes, hasta que, casi todos ya gastados, los pocos que dellos quedaron acordaron de volverse a su natural. (p. 1165)
Hablando del matrimonio y de la «hartura» que provoca, el cuento arroja una luz sobre el itinerario de Guzmán, que también deseaba, después de su infancia, «ver mundo, peregrinando por él» (I, 1, 2). Retomando la moraleja de la fábula del «ratón campestre»37, Alemán sugiere que el aparente solaz que ofrece una vida rodeada de aristócratas es un engaño:
Cuando sus compañeros los vieron llegar tan gordos y hermosos, les dijeron: ‘¡Ah, dichosos vosotros y míseros de nós, que aquí nos estuvimos y, cuales veis, estamos flacos; vosotros venís que da contento veros, la pluma relucida, medrados de carne, que ya no podéis de gordos volar con ella, y nosotros cayéndonos de pura hambre!’. A esto le respondieron los bienvenidos: ‘Vosotros no consideráis más de la gordura que nos veis: que si pasásedes por la imaginación los muchos que de aquí salimos y los pocos que volvemos, tuviérades por mejor vuestro poco sustento seguros que nuestra hartura con tantos peligros y sobresaltos’. (p. 1165)
La axiología del apólogo tampoco difiere en síntesis de la que expresaban Luciano en Sobre los que están a sueldo38, Lucrecio en el De rerum natura (V, 1105-1161), Piccolomini en su Tratado de la miseria de los cortesanos39 o Guevara en su Menosprecio de corte (cap. IX y XIV). Bajo el velo del matrimonio, Alemán sugiere que el medro que uno puede esperar en la corte lleva a muchos a aventurarse en situaciones peligrosas de la cual sobreviven «pocos».
La sinrazón de la nobleza pretérita
A diferencia, pues, de la primera parte de Lazarillo de Tormes, donde el tema se reduce al personaje del escudero (por lo menos explícitamente), el Guzmán de Alfarache trata de la nobleza con una amplitud inusual que permite al autor, por una parte, abarcar varias figuras, ciudadanas y cortesanas, y, por otra, reprender sus lacras más perjudiciales. Sensible, sin embargo, a la imagen sarcástica del escudero pobre fascinado por sus raíces caballerescas40, Alemán va a profundizar en la posibilidad brindada por el tercer tratado del Lazarillo. Sin duda marcado y seducido sin duda por la etapa histórica de transición social y económica que España acusó en la segunda parte del siglo XVI41, el autor sevillano recupera de la novelita anónima la figura del aristócrata anacrónico, cuya única nobleza radica en el oxidado prestigio transmitido por sus antepasados. Para mejor indicar la sinrazón de su predicamento (y alegóricamente tal vez la de su arraigamiento en el territorio), Alemán hace de un viejo aristócrata el padre «español» de Guzmán. La madre del pícaro vivió en efecto (¿amancebada?, ¿casada?) «con cierto caballero viejo de hábito militar» (138). El personaje anónimo e hiperbólico hasta la caricatura es todo un símbolo: «era hombre mayor, escupía, tosía, quejábase de piedra, riñón y urina» (p. 141). Debido a su vejez, el caballero no tarda en morir42. Por si no diera suficientes indicios para que se perciba su radical amodernidad, Alemán lo relaciona con Príamo, el soberano de Troya que no pudo impedir el ocaso de su ciudad ni la huida del valeroso Eneas (p. 141).
Es interesante ver que el problema hacia el cual apunta el autor rebasa al personaje. Más allá de la simbólica muerte de este viejo, los años de infancia de Guzmán evidencian que el lastre financiero que se deriva de la economía depredadora de las órdenes militares sobreviven a su fallecimiento. Así la encomienda del caballero va royendo la hacienda familiar a pesar del talante ahorrativo de su viuda:
aunque la heredad era de recreación, esa era su perdición: el provecho poco, el daño mucho, la costa mayor, así de labores como de banquetes. Que las tales haciendas pertenecen solamente a los que tienen otras muy asentadas y acreditadas sobre quien cargue todo el peso; que a la más gente no muy descansada son polilla que les come hasta el corazón, carcoma que se le hace ceniza y cicuta en vaso de ámbar […]. Las ganancias no igualaban a las expensas: uno a ganar, y muchos a gastar; el tiempo por su parte a apretar, los años caros, las correspondencias pocas y malas. Lo bien ganado se pierde; y lo malo, ello y su dueño. El pecado lo dio; y él (creo), lo consumió: pues nada lució, y mi padre de una enfermedad aguda en cinco días falleció.| Como quedé niño de poco entendimiento, no sentí su falta, aunque ya tenía de doce años adelante; y no embargante que venimos en pobreza, la casa estaba con alhajas, de que tuvimos que vender para comer algunos días. Esto tienen las de los que han sido ricos, que siempre vale más el remaniente que el puesto principal de las de los pobres, y en todo tiempo dejan rastros que descubren lo que fue como las ruinas de Roma43.
Lo que se observa es que, que se trate de las ruinas de Troya o de las de Roma, el futuro de Guzmán y el de la península se van ensombreciendo paralelamente. Las obligaciones nobiliarias de los poseedores de mayorazgos causan, además de estragos dentro de la familia, no pocos daños sociales. Es lo primero que señala Guzmán describiendo a su padre «español»: el «caballero viejo» apadrinó a un recién nacido para ser su garante espiritual pero al mismo tiempo, por culpa de su doble condición de aristócrata y de militar, «comía mucha renta de la Iglesia» (p. 138), ganando asimismo «torpemente» su dinero (p. 152).
Con un «hombre anciano y cansado» tan sinecdóquico del modelo social observado en la Sevilla finisecular (p. 150), no sorprende que el héroe se convierta luego en «pícaro». Como aseguraba en estos años Pedro López de Montoya en el tratado que escribió para mejorar la educación de la nobleza, muchos jóvenes degeneraban «queriendo [los padres] que sus casas y el ornato de ellas competan con los palacios reales, y que los jaeces de sus caballos sean tan buenos como los del rey»44. Las consecuencias del mal «gobierno económico» de los padres de Guzmán son obvias cuando, desde su puesto de vigía atalayesca, cuenta la etapa de la infancia. Para el adulto, las culpas educativas de la nobleza fueron la base de todas sus primeras desventuras:
Era yo muchacho vicioso y regalado, criado en Sevilla sin castigo de padre, la madre viuda –como lo has oído–, cebado a torreznos, molletes y mantequillas y sopas de miel rosada, mirado y adorado, más que hijo de mercader de Toledo, o tanto: hacíaseme de mal dejar mi casa, deudos y amigos; demás que es dulce amor el de la patria. (p. 163)
Las adversidades liminares del héroe proceden del candor ciego provocado por la «viciosa» educación nobiliaria que recibió más que de los malos encuentros que no sabrá sospechar, como bien supo entenderlo el moralista Alonso de Barros. Así fue como el amigo de Alemán definió el sentido de la «poética historia»:
en la historia que ha sacado a luz, nos ha retratado tan al vivo un hijo del ocio,
que ninguno, por más que sea ignorante, le dejará de conocer en las señas, por ser
tan parecido a su padre […].
En los lejos y sombras con que ha disfrazado sus documentos, y los avisos tan necesarios
para la vida política y para la moral Filosofía a que principalmente ha atendido,
mostrando con evidencia lo que Licurgo con el ejemplo de los dos perros nacidos de
un parto –de los cuales, el uno por la buena enseñanza y habituación siguió el alcance
de la liebre, hasta matarla, y el otro, por no estar tan bien industriado, se detuvo a roer el hueso que encontró
en el camino–, dándonos a entender con demostraciones más infalibles el conocido peligro en que
están los hijos que en la primera edad se crían sin la obediencia y dotrina de sus
padres, pues entran en la carrera de la juventud en el desenfrenado caballo de su
irracional y no domado apetito, que le lleva y despeña por uno y mil inconvenientes.
(I, «Elogio», p. 97-99)
«[H]ijo del ocio», Guzmanillo representa a aquellos señoritos moldeados por una educación que muchos autores criticaban45. Estos descendientes parecían inadaptados para ese mundo tacitiano donde «son cazadores unos con otros […] en acecho de nuestra perdición» (p. 79). Para Pedro López de Montoya, del cual es posible que Mateo Alemán se hiciera eco, resultaba preocupante que la aristocracia de la Monarquía se comportara mal delante de su prole: era como transformarles en «bestias fieras»46. Si la nobleza no cuidaba la «enseñanza» de sus hijos, era luego normal que se convirtieran en pícaros: «lo que [los nobles] no quisieron dar liberalmente a los maestros y ayos, sus hijos lo dan después a los truhanes, a los juegos, y a las ruines mugeres, a las mohatras, y a las demás cosas perdidas en que se arrojan quando, mal enseñados, vienen a ser señores de la hazienda»47.
La inasible aristocracia
El cuento de la nobleza de sangre y la pobreza de Guzmán
La Atalaya de la vida humana propone a sus lectores una crítica de corte moral (lo que he llamado antes sus cuatro tachas cardinales) y cronológico (su pasadismo) de la aristocracia. Pero en el pensamiento de Alemán, es muy probable que el problema sea más general. Bien mirado, el libro también desarrolla un concepto de la humanidad que llega a cuestionar la realidad misma de la distinción nobiliaria. Imaginada en los albores de la Edad Media, la mitología antropológica de que se sirve Mateo Alemán postula que el género humano está condicionado por la doble tragedia del primer pecado de la historia y del primer asesinato de los hombres48. Agustín, el famoso teólogo cristiano de Tagaste (Suq Ahras), decía que la naturaleza del género humano venía predeterminada por el doble crimen ocurrido en el «origen»: Eva y Adán habían comido del árbol divino y, por si esto fuera poco, su hijo Caín mató a su hermano menor Abel49. Así decenas de generaciones tendrían que asumir que todas las mujeres y todos los hombres eran, son y serán siempre parte de la «massa peccati».
El uso narrativo de semejante opción filosófica tenía un interés editorial50, pero también societal para Mateo Alemán. Con ella, dibujaba para sus lectores un mundo de igualdad humana y una ontología antropológica («todos somos hombres») que le facultaba para atacarse a la ilusión aristocrática basada en la «sangre»: somos «miembro deste cuerpo místico, igual con todos en sustancia» (p. 327)51. Como el narrador del primer Lazarillo ejemplificó literalmente, Guzmán de Alfarache no puede demostrar que el mérito moral de «los que heredaron nobles estados» es mayor que el de los parvenus: el carácter excepcional de aquellos (su «sustancia») sencillamente es mentira52.
Dentro de estas coordenadas ideológicas debió de concebirse, creo, la originalidad literaria de la Atalaya. Son en efecto singulares los orígenes del héroe alemaniano. Al contrario de lo que tiende a repetir parte de la crítica sobre la «novela picaresca», el «pícaro» no tiene que ser un desheredado53. El lugar común del antihéroe plebeyo es en todo caso un contrasentido en el caso del libro de Mateo Alemán. El personaje principal no es ningún Lazarillo de Tormes. Para él, lo «peor de todo» fue precisamente que nació «cargado de honra y la casa sin persona de provecho para poderla sustentar»: «[p]or la parte de mi padre, no me hizo el Cid ventaja, porque atravesé la mejor partida de la señoría» (p. 158). Los dos primeros capítulos se construyeron para anclar al héroe en el limo (oscuro, por cierto) de la nobleza54 en las dos versiones que se daban en la época: la forma tradicional, representada por el «caballero viejo de hábito militar», y la forma más moderna de los advenedizos, plasmada por el seductor de la madre, descendiente de unos antepasados genoveses que llegaron a ser «agregados a la nobleza» (p. 118-119).
Otra señal reveladora de la singular identidad del protagonista es el falso nombre del que alardea. Alemán escogió para él una onomástica similar a la del pregonero albense González Pérez55: Guzmán («Pérez de Guzmán») era el apellido de los miembros de los duques de Medina Sidonia, una de las más antiguas casas nobiliarias del reino, y el «apellido más aristocrático en Sevilla»56. Estos «Grandes» de España (desde el siglo XVI) se conocían efectivamente como «los Guzmanes»57. El apellido, como forma lexicalizada y paremiológica, podía sonar a fingimiento grotesco: proclamarse «de los Guzmanes» significaba usualmente «hacerse de los godos», es decir, hacerse pasar por noble58. Pero varios elementos sugieren algo muy distinto y tal vez opuesto al cliché de la usurpación nobiliaria por algún oscuro plebeyo. El paso de apellido a nombre advierte más bien de que Guzmanillo es simbólicamente el aristócrata por antonomasia. Aristócrata por los cuatro costados (los paternos), al menos. Por eso, Alemán no concreta la inútil identidad original de su criatura, y al contrario, hace que su héroe utilice un apellido, «Guzmán», a modo de nombre propio.
Detrás de este juego que la crítica ha asociado a veces con la práctica de los cristianos nuevos (explicación), se cifra sin duda un soterrado ataque contra la filosofía aristocrática (comprensión)59. En la línea del planteamiento militar del primer Lazarillo60, el Segundo de 1555 ya había retomado la dialéctica que enfrentaba el nuevo protagonismo del homo novus (o, para decirlo anacrónicamente, del «pícaro») con la figura de los Grandes, cuando en los episodios finales el pregonero metamorfoseado en pez es pescado por las redes gaditanas del poderoso duque de Medina Sidonia61. Amplificando estos precedentes, Mateo Alemán hizo que su héroe se llamara nada menos que Guzmán. Me pregunto si no quiso emparentar su obra con aquellos libros genealógicos que no vieron inconvenientes en relatar de forma mítica la historia de los Guzmanes62. Este enlace «histórico», por así decirlo, suponía por supuesto una deliberada manifestación de vieja ortodoxia católica para el personaje de Alemán, en virtud de los orígenes veterocristianos del célebre antepasado «Gotman», el héroe de Tarifa, orígenes que Pedro de Medina relata así:
Este caballero vino a la corte del rey [Ramiro I], muy acompañado de criados y amigos, con intención de servir a Dios en la guerra contra los moros; porque era muy devoto y esforzado. Estando este caballero un día con el dicho rey D. Ramiro, entraron mensajeros de los reyes moros, que en España había, los cuales dijeron al dicho rey les diese el tributo de las cien doncellas que el rey Mauregato su antecesor les daba […]. Como el rey oyó cosa tan mala y de tan gran vituperio para los cristianos, como el fuese rey cristianísimo, aborreció tanto oír aquello, que la respuesta que dio fue juntar su ejército, y entró por tierra de moros matando y destruyendo cuantos hallaba. Sabido esto por los reyes moros, juntáronse brevemente, y con grandes poderes salieron á darle la batalla, la cual con el ayuda de Dios y del apóstol Sanctiago, que en la batalla fue visto, los moros fueron vencidos y muertos sesenta mill dellos […]. En esta batalla se señaló mucho este caballero bretón, el cual andando peleando decía, «Gotman, Gotman», que quiere decir ‘Dios hombre, Dios hombre’. Porque Got en lengua alemana quiere decir Dios, y man, quiere decir ‘hombre’. Así que este caballero por su devoción andando peleando decía «Dios hombre, Dios hombre», lo cual decía muchas veces, como diría agora todo buen cristiano andando en pelea «Jesucristo, Jesucristo», con cuya virtud de este Sanctísimo nombre se aumentan las fuerzas del ánimo y del cuerpo. Otros interpretan este nombre Gotman que quiere decir ‘hombre godo’ o ‘de linaje de godos’, porque según se ha dicho, él descendía de la real sangre de los godos63.
Las crónicas sobre los Medina Sidonia suscitaban dudas, sin embargo, dudas que el afilado texto de Guzmán de Alfarache parece reavivar. En efecto, las Ilustraciones de la Casa de Niebla (Pedro Barrantes Maldonado, 1541) y la Crónica de los duques de Medina Sidonia (Pedro de Medina, 1561) también desarrollaban la estrategia de sus descendientes para «hacerse de los godos». Algo justificaba esta táctica historiográfica: cundía el rumor de que el renombrado antepasado Alonso «el Bueno» escondía en realidad a algún «marroquí converso». Pedro Barrantes Madonado y Pedro de Medina se afanaban, por lo tanto, para transformar la historia de los duques andaluces en una hagiografía poco menos que intachable64. No parece, pues, inocente que Alemán enlazara también a su héroe con un pasado problemático, tanto por parte de madre como de padre. Como se sabe, Guzmán tuvo dos padres. El motivo se encontraba ya en la mitología clásica: Ulises era tanto hijo de Laertes como de Sísifo, a causa de la violación de Anticlea por el «famosísimo ladrón»65. Pero la significación de dicho motivo podría ser extraliteraria. La frecuencia de aquellos orígenes confusos en el mundo de la Corte había sido históricamente criticada por Enrique Cornelio Agrippa. Según señalaba el conocido polemista alemán, la sexualidad extramatrimonial de los nobles no permitía conocer con seguridad la paternidad de muchos hijos66. El difundido rumor de los oscuros orígenes de Antonio Pérez, el secretario exiliado de Felipe II, era solo uno entre muchos otros67. En Andalucía, Mateo Alemán tenía a mano el ejemplo local de Juan Claros de Guzmán. Un genealogista del momento comentaba que el aristócrata tuvo un primer progenitor, antes de que su tío pasara a ser reconocido oficialmente como padre…68 De forma especular, la hiperbólica aspiración del galeote alemaniano a que se conociera a su padre biológico y su confuso pasado materno desemboca en una aporía o, lo que es peor quizás, en unos conocimientos infamantes: a fuerza de querer mostrar que es un hijo de bien, lo que Guzmán demuestra es su radical bastardía69. Por ello es por lo que ese indagar en la historia familiar (y materna) supone, como revela la parodia literaria de Alemán, un topar con un pasado poco glorioso:
Si mi madre enredó a dos, mi abuela dos docenas. Y como a pollos, como dicen, los hacía «comer juntos en un tiesto y dormir en un nidal», sin picarse los unos a los otros ni ser necesario echalles capirotes. Con esta hija enredó cien linajes, diciendo y jurando a cada padre que era suya; y a todos les parecía: a cuál en los ojos, a cuál en la boca, y en más partes y composturas del cuerpo, hasta fingir lunares para ello, sin faltar a quien pareciera en el escupir. (p. 159)70
Como la prehistoria de algunos Grandes, la del héroe no puede ser, pues, heroica. Ribadeneyra aseguraba por ejemplo que «Cristo, nuestro redentor, quiso que en su linaje según la carne hubiese no solamente personas extrañas, sino también adúlteras y pecadoras, para darnos confianza que, de cualquier manera y sangre que nazcamos, podremos por la fe ser sus miembros»71. Al enmarañar el linaje de Guzmán, Mateo Alemán disuelve la savia noble de las raíces del protagonista y termina realizando un pastiche de las genealogías en boga72. Gracias al candor orgulloso de su personaje, el sevillano formula lo que se callaba en los palacios73, hurgando en la llaga familiar de ciertas familias aristocráticas. Quien lo quiere probar todo, no solo «no prueba nada», sino que, además, descubre la deshonra74.
Hacia una historia aristocrática de la picaresca
La acusación diáfana de bastardía aristocrática y, de manera abstracta, la de una incertidumbre fundamental de sus orígenes sociales (por emplear un concepto agrippiano) forman gran parte tal vez del sabor agridulce que produce la lectura de la prehistoria guzmaniana. El hecho es que no podemos olvidar que este juego literario también fue una inmensa provocación, la primera quizás de una larga serie, pues Alemán no tarda luego en introducir otra. ¿No sugiere el sevillano que, mirándolo bien, el comportamiento «picaresco» es por lo esencial un problema aristocrático? En una época en que se multiplicaban los Exámenes de pobres (Geremek), ¿no quiso Mateo Alemán llevar a cabo para sus lectores un intransigente y sarcástico Examen de nobles, en la línea de lo que el reformador Giginta había imaginado75? Para el canónigo de Elna, «[s]i los pobres pudiesen examinar a los ricos, cuanto que hallarían que corregir»76.
Cuando leemos atentamente la obra con sus dos partes, varios indicios van convergiendo para insinuar una incriminación global. A finales del Quinientos, la voz «pícaro», con su semantismo de «joven pobre, esportillero, mendigo o vagamundo», poseía también el significado de «bellaco»77. Con esta acepción, uno se podía referir al mendigo peligroso, pero asimismo –y de forma polémica– al joven irresponsable de noble ascendencia. El imaginario implícito de la picaresca albergaba en efecto una acepción que encaja con la imagen del noble Diego de Carriazo en «La ilustre fregona» junto con la del esportillero que encarnan los personajes de «Rinconete y Cortadillo» (Cervantes, Novelas ejemplares). Se observa en la década en que debió de escribirse el Guzmán que el término «pícaro» sirve para referirse a un noblezuelo irresponsable. Así, fue con este último sentido como el jesuita Pedro de Ribadeneyra empleaba el término en vísperas de la publicación de la Primera parte de Guzmán de Alfarache:
el caballero…, cuando desdice de las virtudes [de sus abuelos] y bastardea y es perdido y viviendo como un pícaro [… debe ser] castigado… Por esto, en el repartir las honras y bienes della, debe el príncipe anteponer al caballero vicioso el pobre virtuoso […]. San Cristóstomo dice: «¿Qué te aprovecha la sangre ilustre, si tienes costumbres de pícaro? o ¿qué daño te hace el haber nacido de padres bajos si eres adornado de virtudes78.
Y es que la Corte le daba ejemplos de «pícaros», como Juan Rubio, hijo del gobernador de Melito. Ese personaje
siendo paje de doña Juana Coello, había matado a un clérigo en Cuenca. [Antonio] Pérez79, para librarle de la Justicia, le colocó de pinche en la cocina del Rey. Eso pinta una época. Juan, el hijo, era una bala perdida. En el personal de Palacio figuraba como Pedro de Robles, pero le llamaban todos El Pícaro; y ésta es, por cierto, una de las primeras veces que aparece el nombre de Pícaro […]. Antonio [Pérez] tenía el Pícaro de reserva para utilizarlo cuando fuera menester; y en efecto, echó mano de él para matar a Escobedo; y entonces justificó su apodo, por su falta de escrúpulos y su fértil desparpajo80.
En este contexto de crítica contra parte de la nobleza, el imaginario personaje de Guzmán cobraba una acusada densidad: desvelaba que un descendiente de una casa aristocrática podía ser un personaje vil si se encontraba sin padres y falto de dinero. Prestando a su héroe el apellido de los condes de Niebla, el antiguo comisario de Felipe II pronunciaba un discurso bastante atrevido. Adoptar el nombre de una de las más famosas familias andaluzas para titular una obra de «entretenimiento» con indudables ingredientes celestinescos constituía una osadía que solo el soporte teológico del pecado original quizás pudiera ayudar a hacer tolerable para muchos lectores de buen gusto.
Naturalmente, Alemán no compuso una invectiva ad hominem o, más bien, ad nominem, contra todos los Guzmanes. Literalmente, no se conocen los apellidos del caballero viejo o del genovés noble que fueron sus padres; y, por lo que respecta a los amantes de Marcela, la astuta abuela, si bien pudo ser hija de algún «Guzmán», esta hipótesis suya fue desde luego motivada por un interés financiero y social más que evidente81. Pero aunque la ascendencia nobiliaria de la madre sea el fruto de unas «indirectas», la utilización autorial del «cognome» Guzmán se debe entender también quizás a la luz de las costumbres de la época. Valerse de nobles antepasados era una práctica tan frecuente en aquellos «siglos de oro» que la parodia en juego rebasa la alusión estricta a los Pérez de Guzmán. Por su función tan especular como caricaturesca82, el héroe llega a poner en solfa las burlescas y muchas veces exitosas manipulaciones de ennoblecimiento de sus contemporáneos83.
Por si alguna duda quedase de que el ejemplo de Guzmanillo es un caso verosímil y actual, y por si la sátira antinobiliaria hubiese pasado inadvertida, la Segunda parte viene a poner los puntos sobre las íes84. Con objeto de que los lectores de la Primera acaben de caer en la cuenta de que la nobleza como grupo financiero era un blanco importante de la filípica, Mateo Alemán enfrenta a su héroe con un clan nobiliario más amenazante que el que él reviste llamándose Guzmán. De regreso de Roma, el héroe topa con la familia Bentivoglio. En sintonía con las críticas de Maquiavelo sobre los «señores» de Bolonia, y en referencia probable a los verdaderos Bentivoglio85, Alemán pinta a esta casa nobiliaria italiana como un grupo de pandilleros dirigidos por el hijo y protegidos por el padre86. La ficción parece haberse concebido para que se les imputaran dos cargos: ser profesionales del robo y, por añadidura, beneficiarse de su puesto de potentados urbanos para imponer un dominio injusto. Ladrón de altos vuelos lo es en efecto el hijo87, que, gracias a su grupo de «compañeros», ha tejido una red hasta Roma que le permite hacerse con el baúl de Guzmán. El episodio transcribe así la acusación contemporánea de parasitismo según la cual los aristócratas son similares a los falsos pobres que andan quitándoles la limosna a los auténticos menesterosos88. No es imposible que Mateo Alemán haya querido recuperar el pensamiento social de parte de la cristiandad89, en particular el de Agustín, cuando describe la «ciudad pagana» de Roma:
Sin la justicia, ¿qué serían en realidad los reinos sino bandas de ladrones?, ¿y qué son las bandas de ladrones si no pequeños reinos? […] Por ello, inteligente y veraz fue la respuesta dada a Alejandro Magno por un pirata que había caído en su poder, pues habiéndole preguntado el rey por qué infestaba el mar, con audaz libertad el pirata respondió: «por el mismo motivo por el que tú infestas la tierra; pero ya que yo lo hago con un pequeño bajel me llaman ladrón, y a ti porque lo haces con formidables ejércitos, te llaman emperador»90.
Si se emparentara con el «santo» argelino, Alemán desbordaría la reflexión sobre la criminalidad boloñesa para abordar también la cuestión política. Llegar a Bolonia induce a Guzmán a creer que, si en algún sitio se le puede rendir justicia después del robo de sus «prendas», este tiene que ser Bolonia. La ciudad alberga en su seno la universidad de Derecho más famosa en Europa. Símbolo de justicia, Bolonia representa el esfuerzo de los humanistas por contrarrestar con leyes la arbitrariedad de la justicia señorial, de origen feudal. Convencido de que «no se ha de dar mal por mal», Guzmán pide por lo tanto a «un estudiante jurista de aquella universidad» que presente una querella formal contra Bentivoglio hijo. A los ojos de este cándido pícaro neolucianesco, la ciudad italiana es el lugar idóneo para que, como «oprimido», se sienta protegido contra los «poderosos»91. A los del lector avezado, el resultado de la tentativa jurídica contra la potestas de los Bentivoglio no va a ser nada sorprendente:
Ya sea lo que se fue, si el mismo juez o si el notario, no sé quién, por dónde o cómo,
al instante mi negocio fue público, el padre le dieron cuenta del caso, y como quien
tanta mano allí tenía, se fue a el juez. Y criminándole mi atrevimiento, formó querella
de mí que le infamaba su casa, de lo cual pretendía pedir su justicia para que fuese
yo por ello gravemente castigado. Ello se negoció entre los dos, de manera que me
hubiera sido mejor haber callado. El hombre tenía poder, el juez buenas ganas de hacerle
placer; poco achaque fuera mucha culpa: que siempre suelen amor, interés y odio hacer
que se desconozca la verdad; y con el soborno y favor, pierden las fuerzas razón y justicia. Yo escupí a el cielo: volviéronse las flechas contra mí, pagando justos por pecadores.
Mucho daña el mucho dinero, y mucho más daña la mala intención del malo. Empero, cuando
se vienen a juntar mala intención y mucho dinero, mucho favor del cielo es necesario
para sacar a un inocente libre de sus manos. Líbrenos Dios de sus garras, que son
crueles más que de tigres ni leones […].
Allí me hicieron la justicia juego, y el juego de manos; castigáronme como a deslenguado,
mentiroso y malo; gasté mis dineros, perdí mis prendas; estuve aherrojado y preso.
(p. 786-789)
Cuando se deja el poder a los «mejores», a semejanza de lo que ocurre en Bolonia (siguiendo el esquema teórico del gobierno aristocrático), «asiste las más veces la soberbia y en ella está la tiranía» (p. 785). En esta posible crítica oblicua de la justicia dominada por los «señores», Mateo Alemán recoge un pensamiento político que las publicaciones de Maquiavelo habían promocionado en Europa92. Solo faltaba el punto de vista mitológico y radical de Cornelio Agrippa para acentuar la diatriba. Para el paradoxógrafo, al que Alemán sigue de cerca, la «servidumbre» mantenida a la fuerza por los nobles se remonta al primero de estos, Caín, que solo debió su superioridad a su capacidad homicida contra su propio hermano. Para los satiristas Agrippa y Alemán93, los descendientes del fundador bíblico perpetúan el ejemplo de su ancestro con sus constantes exactiones:
Pues, cuando al inicio de la creación del mundo el transgresor Adán engendró a su primogénito Caín, agricultor, y a su segundo hijo, Abel, pastor de ovejas, a partir de los cuales se bifurcó la familia humana, naciendo la plebe con Abel y la nobleza con Caín, éste, siendo cruel y soberbio según la carne, persiguiendo como es costumbre a aquel que era humilde según el espíritu, mató a Abel; pero la familia plebeya fue restituida por Set, el tercer hijo de Adán. El propio Caín, por tanto, fue el primero que, con el parricidio de su hermano, dio origen a la milicia y a la nobleza y, despreciando las leyes de Dios y de la naturaleza, pero confiando en sus propias fuerzas y agenciándose la soberanía, fue el primero en fundar ciudades, constituir un imperio y en comenzar a oprimir con la violencia, la rapiña, la esclavitud y la iniquidad de las leyes a los hombres, creados libres por Dios, y a los hijos de la sagrada generación, mientras que ellos, despreciado el juicio de Dios y corrupta toda la carne, corrompidos por una promiscuidad libidinosa, engendraron gigantes a los que las Sagradas Letras califican como «héroes de los tiempos antiguos, hombres famosos». Y esta es la verdadera y más apropiada definición de los nobles94.
En pro de la rearistocratización servicial (sobre el optimismo de un fatalista)
¿Cómo comprender entonces el polifacético discurso sobre la nobleza en la «poética historia»? La pregunta merece ser formulada pues tanto la dedicatoria de la Primera parte como la de la Segunda celebran la «grandeza y excelencia» del marqués de Poza, Francisco de Rojas, y del marqués de San Germán, don Juan de Mendoza
Quizá no sea inútil recordar aquí al ambivalente personaje de don Quijote y al ejemplar Berganza del «coloquio de los perros». Años después del Guzmán, Cervantes no dudó en inyectar en su prosa un ideal milenarista de inversión social donde son derribados «los soberbios levantados» y alzados «los humildes abatidos». En la Atalaya de Alemán, dos episodios pudieron servir de matriz a futuras ficciones antinobilarias: el de la proeza de Ozmín contra don Rodrigo y el de la venganza de Guzmán contra su familia genovesa.
El personaje insertado de Ozmín tiene en efecto en la Andalucía alemaniana un papel simbólico de justiciero. Con motivo de un juego de cañas, el musulmán realiza delante de todos una ordalía judeocristiana: en la justa en la cual el hijo de don Luis (el homónimo de don Rodrigo de Mendoza…95) hacía de «mantenedor», Ozmín llega a vencerle disfrazado de caballero de Jérez de la Frontera (p. 278). Su rol tiene un alcance casi social: Ozmín entró en la «tela» porque él y los otros combatientes tenían a este aristócrata en «gran odio por su arrogancia falsa» (p. 260), y para que, simbólicamente, alguien le «derribara la soberbia» (p. 269)96.
En la Segunda parte, la secuencia homérica de venganza de Guzmán contra su noble parentela genovesa tiene igualmente una función simbólica. De manera significativa, Alemán la dota de un léxico familiar que equipara la acción de su héroe con la profecía destructora que Jeremías lanzó contra los «grandes». Pintándose como un lobo y un león dispuestos a atacar a su tío y a sus familiares97, Guzmán reviste ahora los ropajes del justiciero bíblico contra los habitantes rebeldes de Jerusalén. El profeta avisaba sobre el inminente castigo de su divinidad:
Voy a dirigirme a los grandes, y les hablaré, porque éstos conocerán los caminos de Yahvé, el derecho de su Dios, pero todos a una han quebrado el yugo, han roto las coyundas. Por eso los herirá el león en la selva, los devastará el lobo del desierto, y el tigre rondará sus ciudades. Cuantos salgan de ellos serán despedazados, porque se han multiplicado sus crímenes y se aumentaron sus apostasías […]. De un pueblo como éste, ¿no habré yo de tomar venganza? (V, 5-9)98
Mateo Alemán usa un tono jeremíaco pero ni su protagonista es un portavoz celestial ni su Dios infringe a los nobles de Génova con un castigo tan despiadado como el que recibió el pueblo de Judá. Además, como se observa, la gran venga nza del héroe no sale del espacio genovés.
Fatalista, Alemán esboza en realidad un horizonte más optimista de lo que parece a primera vista99. La existencia (fatal) de la aristocracia exige, como revelan los sobreentendidos de la fábula, una lógica optimista de tipo prudencialista, y a veces maquiaveliano. Examinemos a los nobles más ensalzados del libro, que son Francisco de Rojas y Juan de Mendoza, marqueses ambos, y ambos dedicatarios de la obra. Los dos fragmentos preliminares explicitan la importancia de algunos nobles en estas piezas externas a la ficción: el poder nobiliario no se considera un peligro; muy al contrario, el apoyo que dispensan transforma a aquellos señores en salutíferos protectores. Para comprender esta contradicción y percibir por qué, pese a todo, llegan a ser imprescindibles, cabe recordar el concepto antropológico negativo que fundamenta la filosofía de la obra: tanto para Alemán como para Guzmán, algunos individuos, «cubiertos en la enramada, están en acecho de nuestra perdición» y se preparan, con envidia y malicia, a comportarse como animales depredadores (79). Maquiaveliano más que agustiniano quizás en su miseria hominis100, Alemán no es sin embargo un estadista o un Príncipe, sino un «criado» de Su Majestad. Su inferioridad hace que algunos nobles representen una oportunidad para medrar, aprovechando los momentos de kairos, la coyuntura101.
¿Qué escribió Alemán en sus dedicatorias? Por lo visto, la publicación de un relato tan innovador y acusador como el Guzmán hace pues necesario protegerse contra posibles «arañas» que amenazan contra sus venenos y calumnias (p. 344):
Porque, de la manera que la ciudad mal pertrechada y flacas fuerzas están más necesitadas de mejores capitanes que las defiendan, resistiendo al ímpetu furioso de los enemigos, así fue necesario valerme de la protección de Vuestra Señoría, en quien con tanto resplandor se manifiestan las tres partes –virtud, sangre y poder– de que se compone la verdadera nobleza. Y pues lo es favorecer y amparar a los que, como a lugar sagrado, procuran retraerse a ella, seguro estoy del generoso ánimo de V. Señoría, que, estendiendo las alas de su acostumbrada clemencia, debajo dellas quedará mi libro libre de los que pudieran calumniarle. (p. 80-81)
A imitación del «buen ladrón» que encuentra refugio en las iglesias contra persecuciones de injustos alguaciles102, Mateo Alemán se acoge en 1599 «a lugar sagrado» poniéndose bajo las «alas» del marqués al cual dedica la Primera parte103.
Esta estrategia interesada no significa automáticamente disminución de la desconfianza o crítica hacia el noble. El elogio de Francisco de Rojas y de Juan de Mendoza responde a un interés individual evidente en ambos casos104. Pero, volviendo a nuestro punto de partida, es sin duda la historia de Daraja el indicio más revelador del concepto de nobleza del autor. Ni ella ni su amante revelan a sus nobles amos el proyecto de reunión que tienen. Al contrario, los dos enamorados multiplican ante ellos los silencios, los discursos cifrados y los engaños para salirse con la suya. Así, para protegerse de don Rodrigo de Padilla, Ozmín se pone al servicio de don Alonso de Zúñiga, otro enamorado de Daraja, y también un mayorazgo «poderoso»: «cuánto le convenía pasar por todo con discreta disimulación» (p. 259)105. No tiene otra solución Daraja, confinada en la casa señorial de don Luis. Gracias a esta estrategia maquiaveliana de simulo y disimulo, don Luis y los mismos Reyes Católicos no pueden más que quedar convencidos de la bondad de los dos musulmanes. Después de la rendición de Granada (p. 287), se observa que el engaño ha surtido efecto: los Reyes Católicos liberan a Ozmín de su condena a muerte y a Daraja de su encierro sevillano:
Daraja –que los ojos no había quitado de su esposo, teniéndolos vertiendo suaves lágrimas,
volviéndolos entonces con ellas a los Reyes– dijo que, pues la divina voluntad había sido darles verdadera luz trayéndolos a su conocimiento
por tan ásperos caminos, estaba dispuesta de verdadero corazón a lo mesmo, y a la
obediencia de los Reyes sus señores, en cuyo amparo y reales manos ponía sus cosas.
Así fueron baptizados, llamándolos a él Fernando y a ella Isabel, según sus Altezas, que fueron los padrinos de pila y luego a pocos días de sus bodas, haciéndoles cumplidas
mercedes en aquella ciudad, adonde habitaron y tuvieron ilustre generación. (p. 293)
Burlando a todos los nobles que los amenazaban, Ozmín y Daraja (que se llamarán en adelante «Fernando» e «Isabel») triunfarán gracias a su manipulación de otros nobles que los han protegido sin conocer su doblez, confiando en su sinceridad y afecto proaristocrático. En suma, en la novella y en todo el libro (el cual parece ser un ardid, no menos que el San Antonio…106), el inconformismo social ha hecho necesario el falso, estratégico y optimista conformismo nobiliario.
Notes
* Este artículo forma parte de los proyectos Vida y escritura II: Entre historia y ficción en la Edad Moderna [PID2019-104069GB-I00], dirigido por Luis Gómez Canseco.
- Utilizo mi edición del libro (Mateo Alemán, Guzmán de Alfarache, ed. Pierre Darnis, Madrid, Castalia, 2015, p. 80).
- Alfonso Rey Álvarez, «El género picaresco y la novela», Anuario de estudios filológicos, 10, 1979, p. 60.
- María Blanca Lozano Alonso, «Aproximación a Mateo Alemán», en Manuel Criado de Val, La picaresca: orígenes, textos y estructuras, Madrid, Fundación universitaria española, 1979, p. 496
- Francisco Rico, La novela picaresca y el punto de vista, Barcelona, Seix-Barral, 1982, p. 61-62, 70; Michel Cavillac, Guzmán de Alfarache y la novela moderna, Madrid, Casa de Velázquez, 2010, p. 159; Pierre Darnis, La picaresca en su centro: Guzmán de Alfarache y los orígenes de un género, Toulouse, PUM, 2015, p. 54-60. Sobre la comparación de la teoría vivesiana de la veritas fucata de la obra con el «rostro de la fea», del cual que le conviene al discreto lector quitar el maquillaje: Pierre Darnis y Fabrice Quero, «Perspectivas sobre lo diáfano. Juan Luis Vives, Mateo Alemán y la escritura en la edad Moderna», Voz y Letra, 22 (2), 2011.
- Sobre el discurso tramposo del narrador sofista: Nicolas Correard, «La rhétorique
dévoyée dans l’incipit du Guzmán de Alfarache: le narrateur sophiste et l’auteur moraliste» , en Pierre Darnis, Le commencement en perspective dans la littérature espagnole du Moyen Âge et du Siècle
d’Or, Toulouse, Méridiennes (CNRS-Toulouse 2), 2009, y Pierre Darnis, La picaresca en su centro…, p. 33-52. Recuérdese que el apólogo de los dos pintores que abre el Guzmán da el
mismo consejo, que consiste en prescindir de todo lo accesorio: «El [segundo artista]
pintó un rucio rodado, color de cielo; y aunque su obra muy buena, no llegó con gran
parte a la que os he referido; pero estremose en una cosa de que él era muy diestro.
Y fue que, pintado el caballo, a otras partes en las que halló blancos, por lo alto
dibujó admirables lejos, nubes, arreboles, edificios arruinados y varios encasamentos;
por lo bajo del suelo cercano, muchas arboledas, yerbas floridas, prados y riscos;
y en una parte del cuadro, colgando de un tronco los jaeces y, al pie dél, estaba
una silla jineta: tan costosamente obrado y bien acabado cuanto se puede encarecer
[…]. El caballero replicó: “No me convenía ni era necesario llevar a mi tierra tanta
baluma de árboles y carga de edificios, que allá tenemos muchos y muy buenos; demás
que no les tengo la afición que a los caballos, y lo que de otro modo que por pintura
no puedo gozar, eso huelgo de llevar”.
Volvió el pintor a decir: “En lienzo tan grande pareciera muy mal un solo caballo; y es importante y aun forzoso para la vista y ornato componer la pintura de otras cosas diferentes que la califiquen y den lustre, de tal manera que, pareciendo así mejor, es muy justo llevar con el caballo sus guarniciones y silla, especialmente estando con tal perfección obrado que, si de oro me diesen otras tales, no las tomaré por las pintadas”. El caballero, que ya tenía lo importante a su deseo –pareciéndole lo demás impertinente, aunque en su tanto muy bueno–y no hallándose tan sobrado que lo pudiera pagar, con discreción le dijo: “Yo os pedí un caballo solo, y tal como por bueno os lo pagaré si me lo queréis vender; los jaeces, quedaos con ellos o dadlos a otros, que no los he menester”» (M. Alemán, Guzmán…, p. 112-114). - Gracias al Asno de oro de Apuleyo (y de su traductor español Cortegana), varios lectores estaban familiarizados con este protocolo de lectura cinética que garantizaba la accesibilidad al mensaje mistérico de la vida de Lucio a través del cuento maravilloso de «Eros y Psique» (Lucien Dallenbach, Le récit spéculaire. Essai sur la mise en abyme, Paris, Seuil 1977, p. 79). Este vaivén de lectura entre relato enmarcado y narración larga, que procede en parte de las colecciones de cuentos enmarcados como el Sendebar, estuvo en boga durante el Renacimiento tardío por el desarrollo del arte emblemático (el grabado del propio Alemán con la abismación de su divisa) y de la pintura manierista (Velázquez, Cristo de Marta y María). La lógica hermenéutica y las fuentes múltiples de este tipo de «narrativa grutesca» se exponen en Pierre Darnis, «El pincel de Alemán y el ojo del lector. Narrativa grutesca y pintura emblemática en Guzmán de Alfarache», Studia Aurea, 6, Barcelona.
- «De este caballero Fernán Gómez de Padilla se precian venir los caballeros que de este linaje ha habido en el Reino de Jaén […]. Es este apellido uno de los más antiguos de que se tiene noticia en Castilla» (Gonzalo Argote de Molina, Noblezas de Andalucía, Sevilla, Fernando Díaz, 1588, fol. 93r). Aunque vive en Sevilla, este noble personaje parece repetir simbólicamente la acción «religiosa» de los Reyes Católicos en Baza pues sus antepasados legendarios fueron antiguos «defensores de la fe»: ganaron «los de Padilla este apellido por hazaña, porque con una padilla, que es instrumento rústico a manera de pala de horno […], un caballero de este linaje de Padilla defendió a gran muchedumbre de moros valerosamente un castillo que de noche le escalaban» (ibid., fol. 93r-94r).
- Con la famosa casa señorial extremeña de los Zúñiga, Alemán convocaba para sus lectores uno de los casos más paradigmáticos de mayorazgo (vid. Enrique Soria Mesa, La nobleza en la España moderna: cambio y continuidad, Madrid, Marcial Pons, 2007, p. 229-230).
- «[Los] labradores, por maravilla, si de tiernos no se trasplantan en vida política y los injieren y mudan de tierras ásperas a cultivadas, desnudándolos de la rústica corteza en que nacen, tarde o nunca podrán ser bien morigerados; y al revés, los que son ciudadanos, de político natural, son como la viña: que, dejándola de labrar algunos años, da fruto, aunque poco; y si sobre ella vuelven, reconociendo el regalo, rinde colmadamente el beneficio» (M. Alemán, Guzmán…, p. 280).
- Esta visión sombría se concreta cuando una «bandada de mozalbillos» y un destripaterrones hijo de alcalde atacan por enemistad espontánea a don Alonso y a Ozmín (M. Alemán, Guzmán…, p. 283-286).
- Véanse los pasajes, ibid., p. 237 («Enlazose la verdadera amistad en los padres y amor en los hijos con tan estrechos ñudos que –de conformidad– todos desearon volverlo en parentesco, y con este casamiento tuvo efecto; pero en hora desgraciada y rigor de planeta, que apenas acabó de concluirse cuando Baza fue cercada») y 279 («aunque libre, [Daraja está] cativa en tierra extraña»).
- La carta que Daraja escribe a Ozmín se dirige en realidad a don Luis (ibid., p. 286).
- «[…] Ozmín poco a poco, con cuidadoso descuido, se fue paseando por delante, cantando en tono bajo, como entre dientes, una canción arábiga –que, para quien sabía la lengua, eran los acentos claros y, para la que no y estaba descuidada, le parecía el cantar de ‘lala, lala’–» (ibid., p. 281).
- No en balde Alemán hizo que Luis de Padilla la llevara simbólicamente a un ambivalente lugar de «caza y campo».
- Don Luis señala el prestigioso (y muy abstracto) linaje de Daraja: «Conozco tu valor, el de tus padres y mayores de quien deciendes. Conozco que los méritos de tu persona sola tienen alcanzado de los Reyes mis señores todo el amor que un solo y verdadero hijo puede ganar de sus amorosos y tiernos padres, haciéndote pródigas y conocidas mercedes» (ibid., p. 247). Sobre la aristocracia como gobierno de los «mejores en virtud»: Aristóteles, Política, Madrid, Tecnos, 2005, p. 270-271 (1293a-1293b).
- «Volvamos a decir de Daraja los tormentos que padecía, el cuidado con que andaba para
saber de su esposo, dónde se fue, qué se hizo, si estaba con salud, en qué pasaba,
si amaba en otra parte. Y esto le daba más cuidado, porque, aunque las madres también
lo tienen de sus hijos ausentes, hay diferencia: que ellas temen la vida del hijo;
y la mujer el amor del marido, si hay otra que con caricias y fingidos halagos lo
entretenga. ¡Qué días tan tristes aquéllos, qué noches tan prolijas, qué tejer y destejer
pensamientos! Como la tela de Penélope con el casto deseo de su amado Ulises… Mucho
diré callando en este paso» (M. Alemán, Guzmán…, p. 260-261).
Lo que calla el narrador religioso es la resonancia de este símil: el disimulo, que usa repetidamente Daraja. La referencia pagana permite a Alemán hacer un rodeo para evitar una alusión directa al pensamiento político y controvertido de Maquiavelo (P. Darnis, «Puntuación y hermenéutica del impreso»). El callar discreto de la bastetana es por cierto una alusión a la taqiyah (Corán, II, 27-28; XVI, 106), pero también se puede entender como el resultado de una iniciación a la prudencia occidental de la que Tácito era el modelo, antes de las tesis maquiavelianas. Pasando al territorio cristiano, Daraja adopta una nueva moral social, de la que eran expertos los Reyes Católicos. En la novelita, éstos aconsejan por ejemplo a Daraja que cambie su indumentaria sin romper con su religión. Asimismo, para reunir finalmente a los dos amantes, los reyes tuvieron que poner en práctica la Razón de Estado, como sabían hacerlo antes de que se acuñara el término (nos referimos al modelo de Fernando en el famoso cap. XXI del Príncipe: Nicolás Maquiavelo, El Príncipe, Madrid, Cátedra, 2008). - Alemán rompe en sus interpolaciones con la ideología arcaica de los «lugares comunes» manejados por el sofista Guzmán y reelabora la tradición polémica de los exempla ex maioribus ad minora (‘ejemplos de mayor a menor’): sabe con Quintiliano que «más digna de admiración es la valentía en una mujer que en un hombre» (Obra completa, Salamanca, Universidad Pontificia de Salamanca, 1999, p. 221 –V, XI, 10–).
- Esta dimensión silénica aparece de forma palmaria en el discurso de don Alonso: «Ambrosio, poco habrá que me sirves, y a mucho me tienes obligado. Tan claro muestran quién eres tus virtudes y trato que no lo puedes encubrir. Con el velo del vil vestido que vistes y debajo de aquesa ropa, oficio y nombre, hay otro encubierto. Claro entiendo por las evidencias que tuyas he tenido que me tienes o, por mejor decir, has tenido engañado; pues a un pobre trabajador que representas, es dificultoso y no de creer sea tan general en todo y más en los actos de caballería, y siendo tan mozo. He visto en ti y entiendo que, debajo de aquesos terrones y conchas feas, está el oro finísimo y perlas orientales» (M. Alemán, Guzmán…, p. 274).
- M. Alemán, Guzmán…, p. 215 (I, i, 7).
- En mi edición, señalo con cursivas las expresiones y los pasajes que en los impresos controlados por el autor venía subrayados con paréntesis y con los dos puntos.
- Michel Cavillac dedica páginas esenciales a esta faceta del pensamiento alemaniano que recuerda las palabras de Pedro de Mercado (Diálogos de Philosophía natural y moral, 1558) sobre «los nuevamente convertidos del reyno de Granada, que apenas se hallará hombre sin oficio» (Guzmán de Alfarache y la novela moderna, p. 37-58).
- «[Cuando llegué a Génova] con todos mis harapos y remiendos, hecho un espantajo de higuera, quise hacerme de los godos emparentando con la nobleza de aquella ciudad, publicándome por quien era. Y preguntando por la de mi padre, causó en ellos tanto enfado que me aborrecieron de muerte» (M. Alemán, Guzmán…, 2015, p. 441).
- Alemán repite la idea de Soto en la «Carta I» que mandó a Cristóbal Pérez de Herrera (en Obra varia, Madrid, Iberoamericana, 2014, p. 25: «Grandes frutos encierra en sí la pobreza y grandes bienes nos hacen los pobres, gran consuelo del justo; y así́ es justo no se nos quiten de la vista, ni falten de nuestra presencia que son despertadores, son la campana de rebato que nos hacen alistar las armas, son triaca finísima contra la ponzoña del pecado. Anden, anden por las calles y plazas, éntrense por las puertas de nuestras casas, abrámosles las de nuestras entrañas en que se reparen, que son fieles retratos de Dios y nuestra misma carne, repárese su necesidad y remediaremos la nuestra».
- Domingo de Soto, «Deliberación en la causa de los pobres», dans Félix Santolaria Sierra, El gran debate sobre los pobres en el siglo XVI, Barcelone, Ariel, 2003, p. 104.
- El caballero «creyó debiera estar [yo] malo de ciciones» (M. Alemán, Guzmán…, 2015, p. 473). Las reflexiones del narrador insinúan que la generosidad de los nobles en vez de ser una virtud teologal, es una muestra de orgullo, casi de endiosamiento: «Es muy proprio en Dios el dar y muy improprio el pedir cuando no es para nosotros mismos –que lo que nos pide no lo quiere para sí ni le hace necesidad al que es el remedio de toda necesidad y hartura de toda hambre–. Mucho tiene y puede dar, y nada le puede faltar; todo lo comunica y reparte, cual tú pudieras dejar sacar agua de la mar y, con mayor largueza, lo que va de tu miseria a su misericordia. Queremos también parecerle en esto; a su semejanza me hizo, a él he de semejar, como a la estampa lo estampado. ¡Qué locos, qué perdidos, qué deseosos y desvanecidos andamos todos por dar! El avariento, el guardoso, el rico, el logrero, el pobre, todos guardan para dar. –Sino que los más entienden menos, como he dicho antes de ahora: que lo dan después de muertos. Si preguntases a éstos que llegan el dinero y lo entierran en vida para qué lo guardan, responderían los unos que para sus herederos, otros que para sus almas, otros que para tener qué dejar; y todos, desengañados de que consigo no lo han de llevar: pues vees cómo lo quieren dar, sino que es fuera de tiempo, como un aborto que no tiene perfección; mas al fin ése es nuestro fin y deseo–. ¡Cuán endiosado se halla un hombre cuando con ánimo generoso tiene qué dar y lo da! ¡Qué dulce le queda la mano, el rostro alegre, descansado el corazón, contenta el alma! Quítansele las canas, refréscasele la sangre, la vida se le alarga; y tanto –mucho sin comparación– más cuanto sabe que tiene para ello, sin temor que le hará falta» (ibid., p. 476-477).
- «Ya os conozco, ladrón, y sé quién sois y por qué lo hacéis […] sois Guzmán de Alfarache, que basta» (ibid., p. 1168-1169).
- Esta dañina aristocracia se asemeja en definitiva a la vil categoría del vulgo, a la cual declaraba el autor: «si fueses capaz de desengaño, sólo con volver atrás la vista hallarías tus obras eternizadas y, desde Adán, reprobadas como tú» (ibid., p. 84).
- Recuérdense también las palabras del «negro» del cap. II-ii-4: «cuántos hay que condenan otros a la horca, donde parecieran ellos muy mejor y con más causa» (ibid., p. 818).
- V. Lavenia apunta en estos años un endurecimiento de algunas posturas legales al calor del intervencionismo del Santo Oficio en la práctica civil de las penas (vid. el polémico carácter sagrado de las leyes: Vincenzo Lavenia, L’infamia e il perdono: tributi, pene e confessione nella teologia morale della prima età moderna, Bologna, Il Mulino, 2004, p. 183-217, 265-299). Sobre la pena de las galeras para completar a los remeros de musulmanes cautivados: Susan Byrne, Law and History in Cervantes’ Don Quixote, Toronto, PU, 2012; Félix Santolaria Sierra, «Aproximación a las fuentes de Miguel de Giginta», en Alexandre Pagès, Giginta : de la charité au programme social, Perpignan, PUP, 2012, p. 135-176.
- Podríamos pensar igualmente que la actitud del noble genovés se debe en exclusivo a la aporofobia («la pobreza que no es hija del espíritu es madre del vituperio, infamia general, disposición a todo mal, enemigo del hombre, lepra congojosa, camino del infierno, piélago donde se anega la paciencia, consumen las honras, acaban las vidas y pierden las almas», M. Alemán, Guzmán, p. 438). Pero me parece que la obra en su conjunto favorece otra interpretación. El capitán de la galera real, con otros motivos, también coloca a Guzmán al borde de la expiración.
- Para un punto de vista mercantilista sobre el tema: Michel Cavillac, Pícaros y mercaderes en el Guzmán de Alfarache: Reformismo burgués y mentalidad aristocrática en la España del Siglo de Oro, Granada, PU, 1994, p. 333-559.
- Soto en Santolaria Sierra, «Aproximación…», p. 66 (y 95: «a entrambas manos es cruel la gente con los pobres. Primero, que por no remediarlos dan ocasión a que cometan algunos males. Y después, en tomar ocasión de los mismos pecados de los pobres, a no les hacer limosna»).
- Ibid., p. 86 («por no hallar en ti remedio […] fue forzado a inventar arte»).
- Ibid., p. 80. Por ello, Domingo de Soto no habla en voz propia cuando se critica abiertamente en la Deliberación a los nobles («no he dicho cosa de mío, sino como hombre mudo he mostrado que lo lean o en la Escritura o en las costumbres comunes de las gentes», ibid., p. 87).
- Comentando el comportamiento de «ministros del infierno» que tienen en Italia los falsos pobres, el narrador aclara: «¡Ah, ah, España, amada patria, custodia verdadera de la Fe! ¡Téngate Dios de su mano! ¡Y como hay en ti mucho desto, también tienes maestros que truecan las conciencias y hombres que las traen trocadas! ¡Cuántos, olvidados de sí, se desvelan en lo que no les toca; la conciencia del otro reprehenden, solicitan y censuran!» (M. Alemán, Guzmán…, 2015, p. 482). Véase también la nota de Cavillac en l’Amparo de pobres de Cristóbal Pérez de Herrera (Amparo de pobres, ed. Michel Cavillac, Madrid, Espasa-Calpe, 1975, p. 187).
- Un caso excepcional es el del Gran duque italiano (M. Alemán, Guzmán…, 2015, p. 486), auténtico modelo de discreción política y de lectura discreta (P. Darnis, La picaresca en su centro…, p. 106-107).
- Horacio, Sátiras, II, 80-115 (ibid., p. 166).
- En este texto, el satirista samosatense desaconseja a Filoclés la vida a merced de un rico romano. Uno de los argumentos es el de la duplicidad de los mecenas acaudalados: «Una vez que [los ricos] han sacudido [a sus huéspedes] de encima, los odian, y con mucha razón, y por todos los medios buscan el modo de destruirlos totalmente, si pueden. Pues piensan que revelarán sus múltiples y secretos misterios de la naturaleza, en la idea de que saben tocio con detalle y, como los iniciados, los han visto desnudos. Ese pensamiento, en efecto, los ahoga. Todos ellos son semejantes exactamente a esos bellísimos libros cuyos botones son de oro, la cubierta por fuera de color púrpura; y lo de dentro o es un Tiestes dando a comer en un banquete a sus propios hijos o un Edipo que tiene relaciones sexuales con su madre o un Tereo que se casa a la vez con dos hermanas. Así́ son ellos, espléndidos y vistosos, bajo la púrpura encubren por dentro mucha tragedia. Si desenrollas, en efecto cada uno de ellos, encontrarás un gran drama de Eurípides o de Sófocles, mientras lo de fuera es púrpura florida y botón de oro. Conscientes ellos y conociéndolos perfectamente pueda exponer el drama y contárselos a mucha gente» (Luciano de Samosata, Obras, trad. de Manuela García Valdés, CSIC, Madrid, t. VI, 2004, p. 116).
- El tratado había sido traducido por el andaluz Diego López de Cortegana: «no es seguro el poder y favor cerca de los reyes y príncipes, que no ay estado más flaco ni más incierto, ni ay hombre tan baxo como aquel que acerca del príncipe paresce ser más poderoso, porque ay muchos embidiosos, muchas fictiones y odios; que toda potencia es subjecta a grandes embidias por las sospechas en que caen. Pónenles assechanças y espías, de cada parte andan acusadores, e como el ojo se turba con una pequeña mota, assí cae la gracia y favor de los reyes y príncipes con un enojo muy pequeño. Y aun algunas vezes se pierde sin causa ninguna, ¡tanto pueden las malas lenguas acerca de los príncipes! Con el emperador Adriano tanto pudieron las bozes y parlas de los acusadores y maldezientes, que a los amigos a quien avía fecho muy grandes señores los tuvo después en lugar de grandes enemigos» (Eneas Silvio Piccolomini, Tratado de la miseria de los cortesanos, Nieves Algaba, Nueva York, IDEA/IGAS, 2018, p. 125).
- «¿Novela moderna, novela antinobiliaria? (I) – El pícaro aristocrático: hacia una hermenéutica variacionista del primer Lazarillo», Dicenda (Université Complutense de Madrid), 40, 2022, p. 47-61.
- Luis María Gómez Canseco, «Humanismo y humanidades en Mateo Alemán», e-Spania, 21, 2015.
- «Comenzó con flaquezas de estómago, demedió en dolores de cabeza, con una calenturilla; después, a pocos lances acabó relajadas las ganas del comer. De treta en treta, lo consumió el mal vivir y, al fin, murióse sin podelle dar vida la que él juraba siempre que lo era suya» (M. Alemán, Guzmán…, p. 150).
- La conseja de la pobreza familiar podría reflejar los problemas financieros provocados por la política dinástica de la Monarquía filipina y, a la vez, la temática de la declinación que iba encontrando mella en la población (vid. Joseph Pérez, «El tiempo del Guzmán», en Pedro Piñero, Atalayas del Guzmán, Sevilla, PU, 2002, p. 29: «las Cortes de Madrid protestan contra una política exterior agotadora; se notan señales de cansancio en todos los ámbitos sociales; Felipe II, que se está pudriendo en El Escorial, es obligado a declara una nueva suspensión de pagos [en 1597]; se murmura que si el rey no muere el rey muere. El rey se muere efectivamente, pero los problemas siguen en pie»).
- López de Montoya en Emilio Hernández Rodríguez, Las ideas pedagógicas del Dr Pedro López de Montoya, Madrid, CSIC, 1947, p. 325. Es probable así que la referencia a los jaeces del primer apólogo del Guzmán tenga, a la luz de la teoría de López de Montoya, un significado anticortesano («Yo os pedí un caballo solo, y tal como por bueno os lo pagaré si me lo queréis vender; los jaeces, quedaos con ellos o dadlos a otros, que no los he menester», ibid., p. 114).
- La vida picaresca que lleva Guzmán hasta el final de la Primera parte se presentaba de hecho como una continuación de la vida que le ofrecieron sus padres: «Yo estaba enseñado a las ollas de Egipto: mi centro era el bodegón; la taberna, el punto de mi círculo; el vicio, mi fin, a quien caminaba. En aquello tenía gusto, aquello era mi salud y todo lo a esto contrario lo era mío. El que como yo estaba hecho a qué quieres boca, cuerpo qué te falta, los ojos hinchados de dormir, las manos como seda de holgar, el pellejo liso y tieso de mucho comer, que me sonaba el vientre como un pandero, las nalgas con callos de estar sentado, mascando siempre a dos carrillos como la mona… de qué manera pudiera sufrir una limitada ración y estar un día de guarda y a la noche la hacha en la mano, en un pie como grulla, arrimado a la pared hasta casi amanecer, a veces sin cenar y aun las más era más a lo cierto, helado de frío, esperando que salga o entre la visita, hecho resaca de las escaleras o fuelles de herrero, bajando y subiendo, acompañar, seguir la carroza a horas y deshoras, poniéndonos el invierno de lodo y el verano de polvo, sirviendo a la mesa, el vientre ahilado con deseos, comiendo con los ojos y deseando en el alma lo que allí se ponía, llevar el recaudo, volver con otro, gastando zapatos, y de mes a mes que nos los daban, los quince días andábamos descalzos» (M. Alemán, Guzmán.., p. 513-514 –I, 3, 7–).Siguiendo a Séneca y a Maquiavelo, el jesuita Pedro Ribadeneyra reconocía que «en una cosa tiene razón [Maquiavelo], que es en decir que la educación es gran parte para alcanzar la fortaleza… Todas las grandes monarquías e imperios se fundaron y aumentaron y conservaron con sobriedad y templanza, y se perdieron por la destemplanza y regalo» (Tratado del príncipe cristiano, en Obras escogidas, ed. Vicente de la Fuente, Madrid, Atlas, 1952, p. 575).
- López de Montoya en Hernández Rodríguez, Las ideas pedagógicas…, p. 286.
- Ibid., p. 329.
- La adhesión del autor al discurso teológico del narrador sofista debería cuestionarse a favor de una interpretación de mayor libertad filosófica, de un radicalismo que niegue incluso cualquier origen humano paradisíaco. A semejanza del falso edén sevillano (el «jardín de San Juan de Alfarache»), «Todo ha sido, es y será una misma cosa: el primero padre fue alevoso; la primera madre, mentirosa; el primero hijo, ladrón y fratricida», afirma el narrador, como si subrepticiamente el autor quisiera seguir al Eclesiastés (I, 9) y, también, al muy criticado Epicuro (Diógenes Laercio, Vidas de los filósofos ilustres…, X, 39), en la línea provocadora de Cornelio Agrippa. Como bien observa V. Lavenia, en la época las tesis del númida Agustín servían para «confortare dottrine di sapore ereticale», protestante o maquiaveliana (Vincenzo Lavenia, L’infamia e il perdono: tributi, pene e confessione nella teologia morale della prima età moderna, Bologna, Il Mulino, 2004, p. 51-59; P. Darnis, La picaresca en su centro…).
- M. Alemán, Guzmán…, 2015: «somos hombres y que todos pecamos en Adán» (p. 970 –II, iii, 2–); «el primero hijo, ladrón y fratricida» (p. 440). Sobre las raíces agustinas del tema: Contra Julianum, IV, 5; Opus imperfectum contra Julianum, III, 147; Cité de Dieu, XIII, 13-XIV, 3; XV, 2 (citado en Delumeau, Le péché et la peur en Occident, Paris, Fayard, 1984, p. 676). Sobre la tesis del paulinismo de Alemán: Cavillac, Pícaros y mercaderes…, p. 113-117 y 314-327.
- Escoger este bando teológico pudo ser oportunista para la publicación del libro, siendo los dos responsables de las aprobaciones para la Primera y para la Segunda parte miembros de la orden de san Agustín (Michel Cavillac, Gueux et marchands dans le Guzmán de Alfarache (1599-1604), Lille, Atelier de reproduction des thèses, 1984, p. 74).
- La filosofía adánica afirmaba la inexistencia de la «sangre noble», un principio esencial del pensamiento de Juan Luis Vives en De la verdad de la fe o Introducción a la sabiduría (Obras completas, Aguilar, Madrid, t. II, p. 1357). Con la difusión del erasmismo, se insistirá en un sentido igualitario a la par que individualista y protestatario de la fórmula del «cuerpo místico» (desde esta óptica José Antonio Maravall interpretó el texto de Alemán: Estudios de historia del pensamiento español, Madrid, Cultura hispánica, t. III, 1984, p. 169-189). En el San Antonio de Padua, se recurre a la teoría del pecado original «para que por ningún transcurso de tiempo alegásemos hidalguía» (citado en M. Cavillac, Pícaros y mercaderes…, p. 114).
- Constatando las consecuencias de la errada educación en la prole de algunas familias aristócratas, Pedro López de Montoya llega a afirmar también esta ontología humana igualitarista. Para él, «no está el bien en el nacer sino en la crianza» (en Hernández Rodríguez, Las ideas pedagógicas…, p. 393).
- Un análisis de los clichés de la crítica académica respecto a la picaresca se encuentra en el trabajo de Rafael Bonilla Cerezo presentado con motivo del coloquio Pícaros y sujeto moderno, Córdoba, 06-07/02/2014 («Picaresco a mi pesar. Memorias de un género viviente»).
- También destacó la nobleza del linaje guzmaniano Henri Guerreiro, «À propos des origines de Guzmán : le “déterminisme” en question», Criticón, 9, 1980.
- Sobre la indirecta contenida por el patronímico de Lázaro de Tormes: Dalai Brenes Carrillo, «Lazarillo de Tormes: Roman à clef», Hispania, 69 (2), 1986.
- «En nombre de Guzmán: patronímico y linaje», en Michèle Guillemont-Estela, Juan Diego Vila, Para leer el Guzmán de Alfarache y otros textos de Mateo Alemán, Buenos Aires, PU, 2015, p. 27.
- El prestigio de la familia se remontaba a Juan Alonso Pérez de Guzmán («Guzmán el Bueno»), militar que había ayudado a Sancho IV en defensa de Tarifa (1294) en los últimos años de la «Reconquista», batalla en la cual, según la leyenda familiar, prefirió abandonar a su hijo prisionero que la fortaleza que ocupaban los cristianos. A continuación de este primer paso fundador, la historia de la Casa fue marcada por un continuo crecimiento señorial y económico gracias a una doble estrategia de casamientos y de luchas contra sus oponentes políticos (vid. Luis Salas Almena, Medina Sidonia. El poder de la aristocracia. 1580-1670, Madrid, Marcial Pons, 2008). Para A. Guillaume-Alonso, la estancia del padre mercader en Argel podría aludir a la experiencia del propio Guzmán el Bueno al servicio del rey marroquí («En nombre de Guzmán…», p. 24).
- Vid. en este sentido el Diálogo de los pajes de Diego de Hermosilla («los más de los xudíos y moros que se convertían… tomaban por padrinos de pila a los hidalgos y caballeros más prençipales que había en los lugares donde se bautiçaban, y éstos les p[er]mitían por honrallos que tomasen sus apellidos. Y venidos en su poder, hállanse tan bien con ellos que los publican y señalan por suyos», PU, Almería, 2003 –II, 4–). Sería igualmente interesante una interpretación biográfica del pasaje a la luz del San Antonio y del apellido ‘Alemán’ de don Mateo (vid. M. Cavillac, Guzmán de Alfarache y la novela…, p. 28-30).
- Sobre la diferencia hermenéutica en literatura entre la explicación, o descripción de las causas, y la comprensión, o descripción del sentido: Antoine Compagnon, Le démon de la théorie, Paris, Seuil, 1998, p. 98-103.
- Véase en Darnis, «¿Novela moderna, novela antinobiliaria? (I)» las oblicuas alusiones a la Casa nobiliaria de los Toledo en el Lazarillo de Tormes.
- Es fundamental desde luego el cap. 16, pero, más allá de este módulo narrativo donde Lázaro vuelve a la península ibérica, cabe recordar que M. Saludo ya había subrayado la relación entre la mítica genealogía de la Casa de Medina Sidonia y el Segundo Lazarillo, en particular a propósito del tributo de las «cien sollas» en alusión al de las «cien doncellas» (1969, p. 46) que el caballero bretón «Gotman» contribuyó a impedir luchando con el rey de León Ramiro I «con intención de servir a Dios en la guerra contra los moros» (Pedro de Medina, Crónica de los duques de Medina Sidonia, en Colección de documentos históricos para la historia de España, t. XXXIX, Madrid, Viuda de Calero, 1861, p. 26 y Pedro Barrantes Maldonado, Ilustraciones de la Casa de Niebla, Cádiz, PU, 1998, p. 9).
- Son las Ilustraciones de la Casa de Niebla (Pedro Barrantes Maldonado, 1541) y la Crónica de los duques de Medina Sidonia (Pedro de Medina, 1561), que circulaban manuscritas (en Guillaume-Alonso, «En nombre de Guzmán», p. 21-24).
- Medina, Crónica., p. 26.
- Guillaume-Alonso, «En nombre de Guzmán», p. 25-26: «En efecto, no parece descabellado suponer que Alonso Pérez era en realidad marroquí converso, como parece demostrarlo un documento conservado, mientras que su esposa María descendía de la línea conversa judía, lo que denotan tanto los apellidos Alfón como Coronel. Además, ninguno de los dos tenía solar conocido en Castilla la Vieja, a la inversa de los Ponce de León y otros linajes castellano-leoneses instalados en Andalucía. Tras esta pareja, se ocultan muy probablemente dos cristianos nuevos que emplearon toda su fortuna para disimular sus orígenes, fundando un linaje sin sospecha y entroncando después con linajes de cristianos viejos, como el de Ponce o el de la Cerda. La fundación en Sevilla la Vieja, junto a Itálica, de un monasterio-panteón en el lugar mismo donde se supone que aparecieron los restos de San Isidoro de Sevilla, antes de ser trasladados después a León para su posterior sepultura, obedece por completo, en otro plano, a una estrategia de disimulación similar a la de la riqueza llevada de Africa a Andalucía. Asociar su apellido Guzmán, supuestamente leonés, con el solar sevillano más antiguo, vecino de Itálica, y vincularlo a san Isidoro, el sabio visigodo, participa de una construcción de la imagen del linaje que facilitó el trabajo posterior de los genealogistas. Y no deja der ser una paradoja que, ocultos tras la máscara de cristianos viejos, los fundadores del linaje Guzmán andaluz, los padres de la más brillante referencia de los Guzmanes en la época moderna, fueran -ambos- cristianos nuevos que, como Guzmán de Alfarache, quisieron hacerse de los godos. En cualquier caso, ningún especialista en genealogías considera hoy que la vinculación de Guzmán el Bueno con los Guzmanes de Toral leoneses o de la Puebla de Guzmán burgaleses esté en absoluto demostrada y la lectura de las complicadas propuestas de Barrantes Maldonado o de Pedro de Medina nos hacen más bien pensar en el «enredo de cien linajes» de la abuela de Guzmán de Alfarache del que procede su madre. De hecho, en la indeterminación de la identidad del héroe de Tarifa interviene su característica de bastardo, que ni siquiera sus genealogistas oficiales intentan disimular, rasgo que también comparte con Guzmán de Alfarache».
- Pedro Sánchez de Viana, Las transformaciones de Ovidio… Con el comento y explicación de las fábulas, Valladolid, Diego Fernández de Córdoba, 1589, f. 227r (XIII, 12).
- Cornelio Agrippa, Declamación sobre la incertidumbre y vanidad de las ciencias y las artes, Cáceres, PU, 2013, p. 215-216: «Paso por alto el hecho de que actualmente hay y son conocidas mujeres, incluso entre las de más noble alcurnia, que cada año quedan preñadas de esperma ex traño y les dan a sus maridos estos niños como si fueran legítimos, volviendo luego tras el parto a satisfacer alternativamente a sus adúlteros» (LXIV).
- Gregorio Marañón, Antonio Pérez, Madrid, Espasa Calpe, 2006, p. 1-40.
- Guillaume-Alonso, «En nombre de Guzmán», p. 27: «El héroe de Mateo Alemán dice, en el capítulo dedicado a sus orígenes, “tuve dos padres” algo que con toda certeza pudo decir también Juan Claros de Guzmán, oficialmente hijo del V duque –el mentecato–, al que primero llamó padre y después tío, pero cuyo padre verdadero, aunque ilegítimo hasta 1537, fue don Juan Alonso, VI duque, que figura en los documentos conservados primero como su tío y después como su padre». También podía considerarse hijo natural el propio Alonso «el Bueno»: «sería, por vía natural, hijo de este conocido Guzmán y de una ‘doncella de alta guisa llamada doña Isabel, natural de León’» (26, con una cita de las Ilustraciones de Barrantes Maldonado). Véase también Máximo Saludo, Misteriosas andanzas atunescas de «Lázaro de Tormes» descifradas de los seudo-jeroglíficos del Renacimiento, San Sebastián, Izarra, 1969, p. 48-53.
- Sobre este aspecto: Hércules en el emblema CXXXVIII de Alciato; el «paradosso» XVIII de Ortensio Lando (comenta el milanés que, de Perseo a Jesús, el bastardo «non ha comesso fallo contra le sante leggi; esso non è punto in colpa, ma furono quelli da’ quai discese che alle giuste leggi, da sfrenata lussuria trasportati, contravennero», Paradossi, cioè sentenze fuori del comun parere, ed. Antonio Corsaro, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2000, p. 189); M. Cavillac, Pícaros y mercaderes…, p. 102-113.
- Igual hace Marcela con los dos «padres»: «Ambos me conocieron por hijo: el uno me lo llamaba, y el otro también. Cuando el caballero estaba solo, le decía que era un estornudo suyo y que tanta similitud no se hallaba en dos huevos. Cuando hablaba con mi padre, afirmaba que él era yo, cortada la cabeza; que se maravillaba –pareciéndole tanto que cualquier ciego lo conociera sólo con pasar las manos por el rostro– no haberse descubierto, echándose de ver el engaño, mas que con la ceguedad que la amaban y confianza que hacían de los dos, no se había echado de ver ni puesto sospecha en ello. Y así cada uno lo creyó, y ambos me regalaban. La diferencia sola fue serlo, en el tiempo que vivió, el buen viejo en lo público y el estranjero en lo secreto, el verdadero –porque mi madre lo certificaba después, haciéndome largas relaciones destas cosas–» (M. Alemán, Guzmán…, p. 154-155).
- P. Ribadeneyra, Tratado del príncipe cristiano, p. 530-531 (II, 7).
- El alarde genealógico constituye un pastiche del discurso nobiliario (vid. Torquemada, Coloquios satíricos, VI, 3: «una cosa han de considerar los que presumen ensorbecerse…: que no ay esclavo ninguno… que no se hallase por línea recta venir de sangre de reyes… y que así no ay rey que no venga y sea descendiente de sangre de esclavos… Y pensando en él, devríamos perder la sobervia que tenemos presumiendo con los linages», en Antonio Maravall, Poder, honor y élites en el siglo XVII, Madrid, Siglo XXI, 1979, p. 49).
- Vid. Juan Luis Vives, Sobre la concordia y la discordia en el género humano –Sobre la pacificación– Cuán desgraciada sería la vida de los cristianos bajo los turcos, Valencia, Ajuntament de València, 1997, p. 88 («con mucho cuidado todos echan de sí el ser tenidos por de oscuro linaje») y C. Agrippa, Declamación…, p. 261-262 («Quienes verdaderamente quieren parecer más ilustres que los demás y los más nobles de todos dentro de su rango, se jactan de tener tales pro genitores cuales nadie dejaría de despreciar, esto es, progenitores extranjeros, troyanos o macedonios, vagabundos por inciertas residencias, fugitivos y cubiertos de mil malvados crímenes; y, si a los dioses les place, debe además alabar y ensalzar en ellos esa nobleza que tuvo tan criminales orígenes. Otros que nacieron de mujerzuelas y de putas encubren esta deshonra con fábulas, como leemos a propósito de Melusina. Hay quienes tuvieron otros criminales orígenes, naciendo así de incestos, estupros, raptos, adulterios o situaciones parecidas»).
- H. Guerreiro, «À propos des origines de Guzmán», p. 163, n. trad.
- «Si los pobres pudiesen examinar a los ricos, cuanto que hallarían que corregir» (Miguel Giginta, Tratado de remedio de pobres, ed. Félix Santolaria Sierra, Madrid, Ariel, 2000, p. 86).
- M. Giginta, Tratado de remedio…, p. 86.
- Léase mi síntesis sobre la plurivocidad del término a finales del siglo XVI y principios del XVII: P. Darnis, La picaresca en su centro…, p. 22-24.
- P. Ribadeneyra, Tratado del príncipe cristiano, p. 529-531 (II, 6-7).
- Su padre, también llamado Juan Rubio, había sido paje del secretario.
- G. Marañón, Antonio Pérez, p. 73-74.
- «Por la [parte] de mi madre no me faltaban otros tantos y más cachivaches de los abuelos: tenía más enjertos que los cigarrales de Toledo, según después entendí. Como cosa pública lo digo, que tuvo mi madre dechado en la suya y labor de que sacar cualquier obra virtuosa. Y así por los proprios pasos parece la iba siguiendo –salvo en los partos, que a mi abuela le quedó hija para su regalo y a mi madre hijo para su perdición– […]. Los cognombres, pues eran como quiera, yo certifico que procuró apoyarla con lo mejor que pudo, dándole más casas nobles que pudiera un rey de armas, y fuera repetirlas una letanía. A los Guzmanes era donde se inclinaba más; y certificó en secreto a mi madre que a su parecer, según le ditaba su conciencia –y para descargo della–, creía, por algunas indirectas, haber sido hija de un caballero, deudo cercano a los duques de Medina Sidonia […]. Yo fui desgraciado, como habéis oído: quedé solo, sin árbol que me hiciese sombra, los trabajos a cuestas, la carga pesada, las fuerzas flacas, la obligación mucha, la facultad poca […]. Y para no ser conocido, no me quise valer del apellido de mi padre: púseme el ‘Guzmán’ de mi madre; y ‘Alfarache’ de la heredad adonde tuve mi principio. Con esto salí a ver mundo, peregrinando por él, encomendándome a Dios y buenas gentes, en quien hice confianza» (M. Alemán, Guzmán…, p. 159-162).
- Sobre la mímesis como «effet de réel»: Roland Barthes, «L’effet de réel», en Le Bruissement de la langue, Paris, Seuil, 1968.
- Enrique Soria Mesa, La nobleza en la España moderna: cambio y continuidad, Madrid, Marcial Pons, 2007, p. 261-317.
- Desde un punto de vista formal, es llamativo que el autor haga adoptar a su personaje-narrador un tono muy acusador contra los lectores de la aristocracia que se atrevieran con vanagloria a condenarlo por su vida pasada: «será imposible salvarte tú con la hacienda que robaste, que pudiste restituir y no lo hiciste por darlo a tus herederos, desheredando a sus proprios dueños; y no te canses ni nos canses con bachillerías: que aquesto es fe católica, y lo más embelecos de Satanás. ¡Miserable y desdichado aquel que, por más fausto del mundo y querer dejar ensoberbecidos a sus hijos o nietos, a hecho y contra derecho hinchere su casa hasta el techo, dejándose ir condenado! No son burlas; no las hagas, que presto las hallarás veras. Testigo te hago de que te lo digo y no sabes por ventura si son tus días cumplidos ni si te queda más vida de hasta tener leídos estos que te parecen disparates. Allá te lo dirán; confía con que acá dejas capellanías y capilla de mi capa: que las misas no aprovechan a los condenados, aunque se las diga San Gregorio; no tienen ya remedio después de la sentencia» (M. Alemán, Guzmán…, p. 791).
- Dice Maquiavelo en sus Discursos sobre la primera década de Tito Livio, III, 29 (Madrid, Alianza Editorial, 2009, p. 400): «La Romaña… era un ejemplo de todo género de maldades y crímenes… Esto tenía su origen en la perversidad de sus príncipes, y no en la malvada naturaleza de sus habitantes, como decían. Pues siendo los príncipes pobres y queriendo vivir como ricos, se veían obligados a robar, y lo hacían de cuantas formas podían, y entre otros procedimientos deshonestos que empleaban para conseguirlo, estaba el promulgar leyes prohibiendo cualquier acción, y luego ser los primeros en dar motivos para que no se cumpliesen, porque nunca castigaban a los infractores sino cuando eran muchos… Esto tenía muchos inconvenientes, y el principal era que el pueblo se empobrecía y no se corregía y los que se habían empobrecido se las arreglaban para abusar de los más débiles que ellos». Sobre la fama de déspotas de los Signori Bentivoglio: Cecilia M. Ady, I Bentivoglio, Milano, Dall’Oglio, 1967.
- Nótese que Alemán pudo aludir a la inercia de la tradición aristocrática creando con los mismos nombres «Alejandro Bentivoglio» una figura dual de padre e hijo. El padre, llamado Alejandro como su hijo, además de muy rico, era «letrado y dotor en aquella universidad, rico, gran machinador, no de mucho discurso, y fabricaba por la imaginación cosas de gran entretenimiento» (II, 2, 2: M. Alemán, Guzmán…, p. 735).
- «grandísimo ladrón, sutil de manos y robusto de fuerzas; que de bien consentido y mal dotrinado resultó salir travieso, juntándose con malas compañías» (736). Es de notar también que Alejandro, el hijo, tampoco con los propios miembros de su pandilla no respeta los principios de la justicia distributiva («como fuese la cabeza y mayor de sus allegados, el principal de todos en todo, hizo que Sayavedra se contentase con muy poco», idem).
- «Cuando los caballeros abandonaron el monopolio de las armas, se sustituyó la ocupación guerrera como título legitimador de su superioridad por la abstención de todo trabajo lucrativo»; si, advierte Maravall, la «ociosidad pasó a ser la característica de la nobleza», este modo de vida pasó a ser visto con malos ojos a finales del siglo XVI (La literatura picaresca…, p. 544-550). Desde los Diálogos de philosophía natural y moral (1558) de Pedro de Mercado hasta el Memorial sobre la política necesaria y útil restauración a la república de España de González de Cellorigo (1600), se denunciaban la ideología hidalguista y su ejemplaridad en el resto de la sociedad porque conducían a los castellanos a tenerse «por afrentados en usar de oficios mecánicos» (apud. M. Cavillac, Guzmán de Alfarache y la novela moderna, 2010, p. 40-41). Nótese la descripción del hermano mayor de Alejandro: «mancebo ignorante, risa del pueblo, con quien los nobles dél pasaban su entretenimiento; decía famosísimos disparates, ya jactándose de noble, ya de valiente; hacíase gran músico, gentil poeta y, sobre todo, enamorado… y tanto, que se pudiera dél decir ‘Dejalas penen’» (M. Alemán, Guzmán…, 2015, p. 735-736).
- Interviniendo en la polémica sobre el amparo de pobres, el teólogo dominico D. Soto había dado a entender por ejemplo que los señores no se podían sentir superiores a los mendigos, aunque éstos fueran ladrones disfrazados: «[c]uántos habrá en la república, oficiales, artífices y oficiales públicos que viven de derechos públicos, los cuales, por fraude y engaño llevan sin comparación mucha mayor hacienda ajena que todos cuantos falsos pobres y vagabundos hay en el reino» (Soto, Deliberación, IX)» (apud. P. Darnis, La picaresca en su centro…, p. 250).
- San Agustín, Obra completa (La Ciudad de Dios), Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1985, p. 181 (IV, 4).
- La posición de Mariana es muy esclarecedora al respecto: «La vida del hombre no estaba
segura ni contra las muchas fieras que poblaban la tierra cuando estaba esta sin cultivo
y no se había arrasado todavía ningún bosque; no le estaba ni aun contra sus mismos
semejantes, entre los cuales, fiando cada cual sus propias fuerzas; se arrojaban contra
las fortunas y la vida de las más débiles los que más podían, seres feroces y salvajes
que aterraban o temían, según se sintiesen más o menos fuertes […]. Viendo pues los
hombres que estaba su vida cercada constantemente de peligros […], empezaron los que
se sentían oprimidos por los poderosos a asociarse y a fijar los ojos en el que parecía
aventajarse a los demás por su lealtad y sus sentimientos de justicia, esperando que
bajo el amparo de este evitarían todo género de violencias privadas y públicas, establecerían
la igualdad, mantendrían sujetos por los lazos de unas mismas leyes a los inferiores
y a los superiores […]. Derivaron de aquí, como es de suponer, las primeras sociedades
constituidas y la dignidad real […].
De la indigencia y de la debilidad nacen las sociedades civiles, tan necesarias para la salud y hasta para el placer del hombre, con ellas la dignidad real, como escudo y guarda de los pueblos […]. Escribiéronse más tarde las leyes y hubo a la verdad dos motivos poderosos para que así se hiciese. Empezose a sospechar de la equidad del Príncipe por ser difícil que estuviese libre de cólera y odios y supiese mirar con igual amor a todos los que viesen debajo de su imperio; y se creyó que para obviar tan grande inconveniente podían promulgarse leyes que fuesen y tuviesen para todos igual autoridad e igual sentido. Es, pues, la ley una regla indeclinable y divina que prescribe lo justo y prohíbe lo contrario» (Del rey y de la institución real, I, 1-2, en P. Darnis, La picaresca en su centro…, p. 131). - Sobre la crítica de la aristocracia, o gobierno de gentileshombres: Maquiavelo, Discursos sobre la primera década…, p. 168-172 (I, 55).
- Quien pretende ser noble actúa en realidad como Caín: «de la masa de Adán procur[a] escoger la mejor parte [la «sangre»], aunque anduv[iera] al puñete por ello» (M. Alemán, Guzmán…, p. 117).
- C. Agrippa, Declamación…, p. 250.
- «Aconteció que, estando de guarda don Rodrigo y don Hurtado de Mendoza, Adelantado de Cazorla, y don Sancho de Castilla, les mandó el Rey no la dejasen hasta que los condes de Cabra y Ureña y el marqués de Astorga entrasen con la suya, para cierto efecto. Los moros, que –como dije– siempre se desvelaban procurando estorbar la obra, subieron como hasta tres mil peones y cuatrocientos caballos por lo alto de la sierra contra don Rodrigo de Mendoza. El Adelantado y don Sancho comenzaron con ellos la pelea» (M. Alemán, Gumzán…, p. 232-233).
- Un pasaje posterior repite la idea: «Ya dije de don Rodrigo cómo por su arrogancia era secretamente malquisto: pareciole a don Alonso haber hallado lo que deseaba, porque, justando Jaime Vives, estaba muy cierto el descomponerlo, humillándole la soberbia. Ozmín, por su parte, también lo deseaba» (ibid., p. 277).
- «[H]íceles un espléndido banquete, acaricielos, jugamos, gané, y todo casi lo di de barato: y con esto los traía por los aires. ¡Quién les dijera entonces a su salvo «Sepan, señores, que comen de sus carnes: en el hato está el lobo […]»! Si bien conociesen al que aquí está con piel de oveja, se les haría león desatado. Bien está: pues pagarme tienen lo poco en que me tuvieron y lo que despreciaron su misma sangre» (M. Alemán, Guzmán…, p. 891).
- Sagrada Biblia, Madrid, BAC, 2004, p. 876-877.
- Sobre la confusión de parte de los comentaristas entre fatalismo y pesimismo, léase P. Darnis, La picaresca en su centro…, p. 140-154.
- M. Alemán, Guzmán…, p. 79: «De las cosas que suelen causar más temor a los hombres, no sé cuál sea mayor o pueda compararse con una mala intención; y con mayores veras cuanto más estuviere arraigada en los de oscura sangre, nacimiento humilde y bajos pensamientos, porque suele ser en los tales más eficaz y menos corregida: son cazadores los unos y los otros, que, cubiertos de la enramada, están en acecho de nuestra perdición, y aun después de la herida hecha no se nos descubre de dónde salió el daño; son basiliscos que, si los viésemos primero, perecería su ponzoña y no serían tan perjudiciales, mas, como nos ganan por la mano, adquiriendo un cierto dominio nos ponen debajo de la suya; son escándalo en la república, fiscales de la inocencia y verdugos de la virtud, contra quien la prudencia no es poderosa.» Nótese la homología entre la antropología fatalista del autor y la crítica antinobiliaria de Jeremías (Sagrada Biblia, p. 876-877 –V, 26-29–): «Hay en mi pueblo malvados que acechan como cazadores en emboscada y tienden sus redes para cazar hombres […]. Así se han engrandecido, así se han enriquecido […]. ¿No habré de pedirles yo cuenta de esto? –oráculo de Yahvé–. De un pueblo como éste, ¿no habré yo de tomar venganza?» (ibid., p. 876-877 –V, 5-9–). Sobre el papel maquiaveliano de la malicia y de la bestialidad en el ideario alemaniano: P. Darnis, La picaresca en su centro…, p. 71-82.
- Como subraya Maravall (1984, p. 55), la referencia a la coyuntura (M. Alemán, Guzmán…, p. 893) refiere al campo filosófico del oportunismo en cuanto elogio de la acción humana prudente y crítica del concepto de ‘Fortuna’ (véase Maquiavelo, El príncipe, XXV). Recuérdese también la relación novelesca de Guzmán con la fábula política de Alberti (M. Alemán, Guzmán…, p. 43 y 118), especialmente relevante desde esta perspectiva; tampoco debe descartarse la influencia de Luque Fajardo, que muestra que los tahúres astutos son los que logran controlar la «ventura» con su «ingenio» (II, 1).
- Recuérdese el episodio administrativo durante el cual Alemán vació una cárcel para encerrar al alguacil de Llerena (Claudio Guillén, «Los pleitos extremeños de Mateo Alemán», en Claudio Guillén, El primer Siglo de Oro. Estudios sobre géneros y modelos, Barcelona, Crítica, 1988, p. 195-196).
- Lázaro, en la Segunda parte de 1555, propone este modelo cortesano de supeditación interesada cuando sirve al capitán. Este léxico militar es también el de Alemán en la dedicatoria de la segunda parte (M. Alemán, Guzmán, p. 595-599).
- «Costumbre ha sido usada y hoy se pratica en los actos militares elegir los combatientes padrinos de quien ser honrados, amparados y defendidos de las demasías para que igualmente se guarde la justicia en las estacadas o palenques, donde se han de tratar sus causas o venirse a juntar con sus contrarios. Ya es conocida la razón que tengo en responder por mi causa en el desafío que me hizo sin ella el que sacó la segunda parte de mi Guzmán de Alfarache: que, si decirse puede, fue abortar un embrión para en aquel propósito, dejándome obligado, no sólo a perder los trabajos padecidos en lo que tenía compuesto, mas a tomar otros mayores –y de nuevo– para satisfacer a mi promesa» (ibid., p. 595-596). Sobre la elección del marqués de San Germán como dedicatario de la Segunda parte, es fundamental el trabajo de M. Guillemont, que destaca la faceta antilermista del libro.
- Sobre la importancia del tema del disimulo en el nacimiento de la picaresca: Reyes-Tellechea, «Espacio literario y espacio de poder: el Lazarillo, el Galateo, el disimulo y la historia», en Espacios en la Edad Media y el Renacimiento, Salamanca, SEMYR, 2018 y P. Darnis, La picaresca en su centro….
- M. Cavillac, Guzmán de Alfarache y la novela…, p. 23-35.